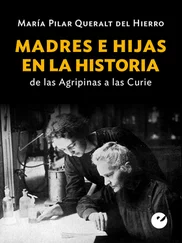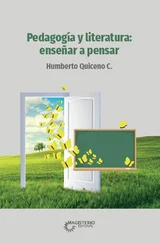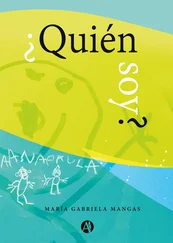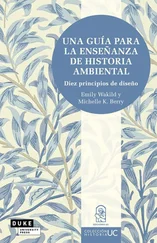Otros trabajos que han influido mucho en las prácticas en torno a la enseñanza de la Historia en la escuela secundaria, han sido los de Mario Carretero y su equipo de colaboradores quienes han hecho aportes más sustanciales a la cuestión. Carretero, Pozo y Asencio proponen en la introducción del trabajo: «En la enseñanza de las Ciencias Sociales, como en la de cualquier otra disciplina, es necesario tener en cuenta tres tipos de cuestiones. A saber: las disciplinares, las psicológicas y las didácticas.» (1989; p. 15) En consonancia con lo explicitado, abordan cuestiones ligadas a dichos tópicos, y proponen una superación de la «enseñanza tradicional» —denominación que utilizan los autores— de carácter repetitivo y que privilegia la memoria por encima de otras capacidades, para centrarse en la propuesta de una enseñanza que «… debería proporcionar a los alumnos instrumentos intelectuales que les permitan comprender el presente y los aspectos sociales de la actualidad…» (Idem, p. 17). A partir de estas premisas, los autores desarrollan un amplio programa de reforma de las concepciones acerca del conocimiento social, y en particular de la Historia, con la intención de lograr, desde perspectivas pedagógicas cognitivas y constructivistas, aprendizajes significativos en el contexto social de los alumnos. Para ello sostienen que es necesario el desarrollo del pensamiento reflexivo, y de propuestas didácticas que se sustenten en la construcción del conocimiento social. El análisis se sustenta en trabajo de campo y en investigaciones realizadas con niños de la escuela primaria y adolescentes.
En un trabajo más actual, Mario Carretero, insiste en los mismos lineamientos de reflexión y de acción en relación a la temática. Sostiene que «En el capítulo 5, dedicado a la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales y de la historia, he pretendido recoger mis investigaciones más recientes, tanto las que versan sobre aspectos puramente cognitivos (desarrollo de conceptos sociales, comprensión del tiempo histórico y solución de problemas en estos ámbitos) como las que tienen que ver con la construcción de la identidad nacional y otros aspectos sociales.» (2009). Si nos adentramos en las consideraciones del autor acerca de la Historia y las ciencias sociales, encontramos referencias a la complejidad de estos saberes, y por ello mismo a la necesidad de modificar las estructuras y criterios ligados a su enseñanza; hay en el texto, además, numerosos ejemplos referidos a indagaciones entre niños y jóvenes que tienden a reafirmar las apreciaciones de Carretero desde una perspectiva psicológica y didáctica. No se encuentra en ninguna de sus obras, explicitaciones en torno a los supuestos antropológicos que sustentan sus propuestas didácticas. En relación al planteo epistemológico, se admite una renovación en el modo de entender la Historia y el conocimiento histórico, pero no hay análisis crítico ni posicionamiento personal del autor.
También referidos a la enseñanza de la historia en la escuela media española, podemos hacer referencia a los aportes de Joaquim Prats, tanto en su artículo La enseñanza de la Historia y el debate de las Humanidades , publicado en formato digital, 2como en su ponencia «La selección de contenidos históricos para la educación secundaria», publicado en Nuevas fronteras de la Historia (1997). En el primero, luego de un análisis crítico detallado de la reforma educativa española, y sus dificultades, Prats, propone: «Como idea clave de lo que acabo de exponer, puede decirse que la selección de contenidos históricos y estrategias de aprendizaje en esta materia deben orientarse a que la Historia sea percibida como una ciencia social que, como toda ciencia, está en continuo proceso de generación de conocimiento y no como un saber acabado de corte erudito. 3[…] Esta concepción del saber escolar en lo que hace referencia a la historia supone primar los métodos didácticos que incorporen resolución de problemas y la introducción de simulación de indagación e investigación histórica.» (2000). En el otro trabajo, afirma, en consonancia siempre con su idea de construcción del conocimiento histórico en el aula, que «… la selección de contenidos parte, por un lado, de la imposibilidad de plantear en la educación secundaria los saberes históricos acabados, y por otro, la necesidad de ir acercando los conocimientos, los métodos y las técnicas de trabajo en clase hacia lo que podríamos denominar como “lo histórico”. En suma, ir construyendo y enseñando a construir el conocimiento histórico.» (1997; p. 14). Ambas propuestas se centran en aspectos relacionados con la didáctica, y enfatizan propuestas áulicas, en ninguno de los trabajos aparecen marcos teóricos que sustenten esas propuestas didácticas.
Todos los trabajos y las propuestas que hemos considerado, remiten a un enfoque centrado en la reflexión y en el análisis de estrategias metodológicas para enseñar Historia, sea como disciplina o como contenidos del área de las Ciencias Sociales; pero soslayan análisis teóricos acerca de la Historia, tanto sea como realidad o bien como conocimiento del pasado, desde enfoques que permitan abordar sus posibilidades formativas. Todos afirman la necesidad de propiciar el pensamiento crítico en los alumnos —de los distintos niveles del sistema escolar, dado que algunos de los mencionados trabajos incluyen planteos didácticos para el nivel inicial, para la enseñanza primaria y para la escuela media— pero el concepto de pensamiento crítico aparece siempre limitado al análisis de las relaciones entre procesos que permitan la comprensión de la realidad socio política y económica que constituye el entorno de los sujetos alumnos, y la asunción de un compromiso ciudadano responsable.
Carecen además de una explicitación de los criterios antropológicos a partir de los cuales sus autores, proponen determinadas líneas de acción en la formación de los alumnos; criterios que —según los autores— no pueden soslayarse, y que permanecen implícitos con el consiguiente peligro de caer en adoctrinamientos, en afirmaciones que se constituyen como dogmáticas pero de un modo encubierto, bajo una apariencia reflexiva y crítica y de superación de la llamada en muchos textos «escuela tradicional».
Por nuestra parte, consideramos necesario en cualquier propuesta pedagógica, definir claramente supuestos antropológicos y epistemológicos, para ofrecer al lector elementos de juicio sobre la misma. Por ello mismo, si bien nos han resultado de interés y nos han proporcionado elementos para la reflexión, ninguno de los trabajos citados aborda la cuestión incluyendo la dimensión antropológica en el análisis de la problemática acerca de la enseñanza de la Historia.
Un segundo grupo de trabajos de muy diversa índole, nos han aportado elementos para construir nuestro concepto de pensamiento crítico y reflexivo. Sin embargo, reiteramos, todos ellos presentan un enfoque sesgado, limitando la noción de pensamiento según criterios de racionalidad moderna; y eludiendo la consideración de otras formas de racionalidad profundamente humanas.
Entre los que hemos considerado, está el texto Enseñar a aprender de Cecilia Bixio (1999), propone un recorrido por las principales teorías del aprendizaje, y el abordaje de estrategias didácticas a partir de supuestos pedagógicos que se desprenden de las teorías, así como los procesos de mediación a partir del concepto de zona de desarrollo próximo de Vigotsky, y revaloriza el contexto social e institucional en que se producen los aprendizajes. La autora apela a priorizar los aprendizajes significativos, que son aquellos que requieren de la participación del alumno en la construcción de sus propios conocimientos, e indica que: «Lo que diferencia las situaciones constructivas, que apuntan a la realización de aprendizajes en profundidad, de las mecánicas, es que en las segundas el sujeto sigue una serie de indicaciones para su resolución, mientras que en las primeras selecciona los procedimientos y pasos a seguir para su resolución.» (1999; p. 72). El trabajo se completa con referencias a las estrategias, materiales y técnicas que puede emplear el docente, a algunas referencias acerca de qué y como evaluar, y finalmente un capítulo en el que se destaca la importancia del docente en la conducción de los aprendizajes de los alumnos. Es interesante destacar que la autora insiste en el rol del entorno social y de las relaciones de los sujetos en el aula.
Читать дальше