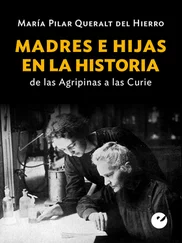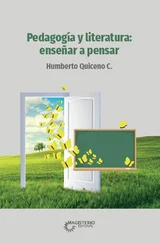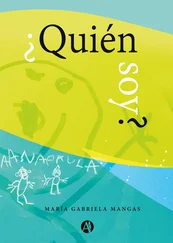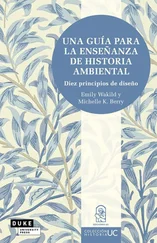La Historia como ámbito relacional de la persona humana es presentada por la autora desde una «perspectiva cultural» lo cual permite la interrelación y la dialéctica de los procesos de la sistematización del conocimiento y de la adhesión e inclusión analíticas de la realidad de cada hombre como ser concreto y protagonista en su dimensión comunitaria y colectiva.
La posmodernidad y su injerencia en la escuela se colocan en relevancia en tanto sea comprendida como una visión de los cambios experimentados por la Humanidad —sea en su espacio físico, en su relación con la propia conciencia y la Trascendencia— en los cuales, el tiempo ha quedado lejos de la secuencia cíclica para concebirse como una complejidad no lineal de percepciones. Esto ha llevado a la autora a presentar las modificaciones del modelo pedagógico argentino proveniente del siglo XIX en el propuesto en nuestro país en las últimas décadas del siglo XX, en el cual se ha manifestado la necesidad de reflexionar con profundidad acerca de las Ciencias Sociales y la necesidad de su enseñanza. Bajo estos presupuestos, el análisis de la posmodernidad en el marco de la adolescencia argentina propone que la educación haga viable la formación íntegra de la persona humana y esto, en función de lo emergente de la realidad de los jóvenes del tiempo presente y en la posibilidad del reconocimiento de su historicidad personal y colectiva para que puedan asumir la libertad en la elección y en la inserción societaria.
La transformación educativa vista a través de la documentación que se emitió desde los ámbitos gubernamentales en la última década del siglo XX y la primera del XXI le posibilita a la Dra. Pauli el análisis del sitio de la Historia dentro de la educación, ya sea en sus contenidos como en el espacio asignado dentro del sistema educativo nacional. De este modo, le permite proponer un preciso y crítico panorama metodológico, epistemológico y hermenéutico de los fundamentos que definieron los criterios pedagógicos de la enseñanza de la Historia en su reducción a textos y contextos sin mayor posibilidad de gestionar la formación de la persona humana en el ejercicio de la libertad.
Las propuestas realizadas a modo conclusivo afianzan la percepción de que la autora ha internalizado los resultados de la indagación en la profundidad del pensamiento antropológico personalista. Dentro de esta visión, la autora abordó la enunciación de los posibles recorridos pedagógicos que articulen la enseñanza con el desarrollo del pensamiento direccionado a la elaboración de los juicios críticos y a las reflexiones ontológicas desde donde será posible, además de la incorporación de contenidos y conocimientos, la apertura hacia una construcción identitaria de cada persona.
La Dra. María Gabriela Pauli ha realizado un invalorable aporte teórico superador a la dimensión de la Historia dentro del nivel educativo medio argentino, dimensión en la que se recupera para la formación docente y para la organización de la enseñanza el contexto reflexivo crítico que imperiosamente se debe potenciar entre nuestros adolescentes.
Dr. Arq. Ruben O. Chiappero
La pasión por la educación y la pasión por la Historia; que en definitiva no son sino pasión por el hombre, 1asumido en toda la complejidad y riqueza de su ser humano, constituyen la razón de este trabajo. Encontrar al hombre, encontrarlo en la Historia, pero también encontrarlo a través de la reflexión pedagógica, es nuestra aspiración.
Frente a la crisis de la educación en general, y en particular la que afecta —aún hoy, y a pesar de los intentos de reforma— a la escuela secundaria argentina; creemos necesario reflexionar sobre aquellas problemáticas que responden a la pregunta por el sentido de la vida del hombre; aquellos interrogantes a los que todo hombre se enfrenta, y que constituyen la razón de ser de todo proceso educativo entendido como verdadera formación integral de la persona humana. Las potencialidades educativas de la Historia es, una de esas problemáticas, que sitúan al hombre frente al desafío de su humanidad, y a la educación frente al compromiso de humanizar al hombre.
Por ello, hemos de focalizar nuestro análisis en la problemática referida a la enseñanza de la Historia y sus posibilidades en este nuevo contexto que abren los aires de reforma educativa en nuestro país, enmarcados primero por la Ley Federal de Educación de 1993 y luego por la Ley de Educación Nacional de 2006. Es importante generar instancias de reflexión que nos permitan aportar a la transformación educativa en profundidad, desde análisis sólidos de las problemáticas, para que resulte posible pensar respuestas nuevas y se evite la recurrencia a experiencias que, siendo exitosas en el pasado, pueden no adecuarse a las necesidades del momento presente.
Acercamos al lector una propuesta de reflexión acerca de los supuestos teóricos en los que afirmamos nuestras opciones pedagógicas, ya que entendemos que resulta imposible formular una propuesta pedagógica si no se tienen claros esos supuestos, que remiten a una concepción antropológica en primer lugar: ¿de qué hablamos cuando hablamos del hombre?; y a una concepción epistemológica: ¿qué entendemos por Historia? ¿cómo se conoce el pasado?, articulada con los supuestos antropológicos; y criterios pedagógicos coherentes con el planteo antropológico y epistemológicos al que adherimos: ¿qué enseñar cuando enseñamos Historia? y ¿cómo enseñamos?
Asumimos que la Historia, por ser el ámbito en donde se pone en juego la libertad humana, es construida a partir de las decisiones de hombres, grupos o pueblos; y es por ello mismo, una instancia esencial a los procesos de reflexión. La Historia permite, además situar los procesos, comprender los cambios en las mentalidades y en el modo de hacer cultura, en el ámbito de lo económico, social o político, y descubrir aquello que es esencial: la acción de los hombres —libres y a la vez condicionados—. Esta es la razón por la cual se hace especial referencia a este campo de conocimiento. Además, la complejidad de lo humano que se refleja en la Historia resulta un espacio propicio para el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, allí donde no hay respuestas ya dadas sino siempre posibilidades nuevas de interpretación.
Este trabajo es resultado de muchos años de docencia y de reflexión sobre la propia práctica; por ello, no pretendemos proporcionar «recetas» acerca de cómo enseñar Historia, sino generar una actitud crítica acerca de las prácticas y especialmente acerca de los presupuestos teóricos —epistemológicos, pedagógicos y antropológicos— que dan entidad a las prácticas escolares; con la firme convicción de que sólo de esta manera se pueden lograr verdaderas transformaciones educativas. Entendemos que sólo desde la reflexión crítica sobre las prácticas, es posible recuperar todo lo valioso que hacemos en las aulas a diario, así como revisar y repensar aquellos aspectos menos logrados, generando verdaderas transformaciones que hagan posible respuestas a las demandas de la educación en el siglo XXI.
El objetivo de estas páginas es la reflexión acerca de las potencialidades de la enseñanza de la Historia en la escuela secundaria argentina en relación al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de los alumnos adolescentes. No se trata, en modo alguno, de una propuesta cerrada, aún cuando muchas de nuestras afirmaciones resulten vehementes, 2sino de una invitación a seguir pensando la enseñanza de la Historia y el sentido de las prácticas educativas. Cuestiones, éstas, en las que nadie tiene la última palabra, y de las que todos los que estamos abocados a la tarea de enseñar, tenemos algo para decir.
Читать дальше