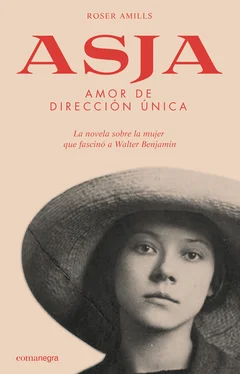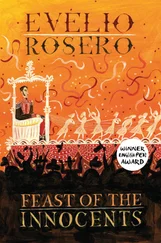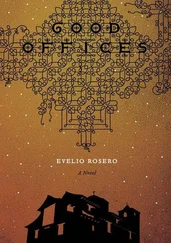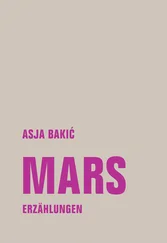Le esperaba un largo viaje para reconstruir todo aquello tras ese silencio consagrado a la acción que había sido su vida desde que había hablado con Walter por última vez: un largo viaje en ese mismo tren que, de haberlo tomado juntos veinte años atrás, podría haber salvado a Walter. ¡No era posible! ¡Lo que daría por otra tarde en sus ojos! Desde que lo conoció en Capri, en 1924, y mientras aún no sabía que lo amaba —que fue prácticamente todo el tiempo—, había sentido una oleada de calor, pero, ajena a las señales, apenas había intuido que el verano en Capri sería menos aburrido de lo previsto. Sin embargo… Walter le cambió la vida. Y a ella le había parecido de una enorme futilidad aquella relación, y había actuado en consecuencia. Había creído saber lo suficiente de él y de sus sentimientos, sin prestarles atención ni a él ni a lo que sentía: ahora acababa de comprenderlo. ¡Se había equivocado tanto…! Tantos años... Intercambiaron centenares de cartas. Se habían hecho todo tipo de confidencias. Misivas perdidas para siempre en Rusia, en Berlín, en París. Confidencias que no había valorado.
Hasta esa tarde, Walter había sido un hombrecito en ocasiones molesto que señalaba con el dedo las taras tanto del futuro revolucionario que ella y Brecht perseguían como de la vida aventurera que Asja defendía. Y en un instante todos esos años de arrogancia se habían diluido y ahora, por fin, tomaba conciencia de las gafitas redondas detrás del dedo de Walter y, detrás de ellas, de esos ojos melancólicos que habían parpadeado frente a los suyos unos cuantos miles de veces. Todo en ella era arrepentimiento. Recordaba sus efusiones un tanto angustiadas cuando ella lo había desairado, pero no podía recordar su mirada. Habían viajado juntos, habían reído y llorado, la había abrazado desnudo durante horas tantas noches y, sin embargo, a Asja le costaba evocar el color de sus ojos. No podía haber nada más desgarrador que aquella sensación de que Walter había pasado por su vida para dejar apenas el rastro plateado de un caracol.
Ahora que ya no podría verlo más era cuando se daba cuenta del descuido con que había alternado con él. Walter estaba muerto y ella era quien más lo había maltratado, quien había hablado de él con mayor desdén. Ignorado, escarnecido… Tener que comprenderlo tan de repente dolía.
Le costaba respirar. Se sintió tentada de volcarse en la autocompasión y, como un perro que hubiera perdido el hueso, escarbaba aquí y allá en su memoria. ¿Cómo era Walter? Tenía que saberlo. Pero era lo mismo que preguntarse cómo era ella. Endurecida, siempre enferma en sus afectos y al borde de la locura de continuo, Asja había llegado a creer que podría ser despreocupada eternamente: pero no; incluso superficial para siempre: pero no; que nada tendría consecuencias: pero ahora… ¡vaya si las había! Las consecuencias se le clavaban en las costillas.
Lo había amado mucho. Y aún lo amaba.
Había recibido esa revelación insoportable de Brecht junto con la de Helene de que ella había sido quien menos había merecido a Walter. Culpa. Culpa insoportable. Y no era eso tampoco. ¡Si solo fuera eso…! No sabía lo que era, pero había mucho más. No sabía por dónde empezar a desenrollárselo del cuello, del estómago, del pecho, porque era inmenso; invadida por algo que no era culpa y no tenía nombre aún. No. Y sí lo tenía. Era una indecible ternura. Asja y Walter habían dialogado como águilas, cada uno desde el borde de su precipicio. Se habían amado así, al vuelo, porque ella se empeñaba en no amar a nadie, escéptica, fanática. Los ojos de Walter y su paciencia infinita con Asja.
Esperó casi dos horas en el andén y, por más que se esforzó, solo se le aparecía un rostro con los ojos cerrados. Podía situarlo en Portbou, pero qué más daba. Los tendones del cuello se le tensaban de impaciencia: quería recordar los ojos de Walter. Se sacudió la punta de los zapatos para retirar unas motas de barro seco como si le fuera la vida en ello y susurró que iba a ir a por ellos, que iba a remontar la corriente de los recuerdos. Sí, eso estaría bien. Sería ese un acto de amor para iluminar mejor a aquel Walter a quien no había logrado enfocar nunca, al que hasta esa misma tarde se había empeñado en no ver. Sería esa una forma de agradecerle lo que había en ella que había sido él.
Berlín, 1900
Quien fuma exacerba la respiración. La inhalación se vuelve profunda, y en consecuencia, la exhalación, como cuando suspiramos. Cabría preguntarnos, entonces: ¿por qué suspiramos? Eso se preguntaba Asja una y otra vez. ¿Y por quién? Eso sí lo sabía. Las circunstancias adversas como disculpa, pero, luego, la mala conciencia: un trágico sentimiento de culpa. Tachó el primer párrafo. Walter. Tachó el segundo y los reproches que habían empezado a emerger. Con lápiz rojo, como cuando corregía los diálogos de sus obras de teatro y miraba el horizonte de enfrente como si buscara un interlocutor. Volvió a comenzar por el principio. Escribió «no, no hay línea recta ni carretera iluminada hacia quien te ha dejado. Hay que escarbar y además es escurridizo».
También cuando Walter vivía había que mirar muy atrás para llegar a él. Necesitaría emborronar muchas hojas en blanco para alcanzarlo, con sus gafitas que todo lo veían, y para comprenderlo, a él que todo lo comprendía. Demasiado. Lo primero que Asja debía tener en cuenta era de dónde venía Walter, y hacerlo sería, con toda probabilidad, asomarse a un pozo sin fondo. Estaba lista. Asja sintió vértigo pero estaba lista. Vértigo del Walter que se había quedado atrás, de todos esos recuerdos pálidos, deslavazados, hechos una ruina, de la infancia de Walter que él mismo le había relatado tantas veces.
Sentía el sudor frío en la frente. Le vendría tan bien un descanso, unos días… Pero no quería esperar: no había prisa para regresar a ese pequeño mundo de siempre de pensar en sí misma. Hizo cola. Había entrado en una papelería de la plaza de la estación y había elegido un cuaderno de muchas páginas. Si la tendera no se daba prisa, perdería el tren de regreso a Moscú.
Dos monedas. Pensó en el trayecto que la esperaba. El cambio. Un sobre y unos sellos para Bert. Deberían haber conversado más. Sería un viaje incómodo y largo y pesado; casi cuatro mil kilómetros: la distancia perfecta para rumiarlo todo desde el principio, tomar notas, rescatar imágenes, cartas y conversaciones, lo que ella le había respondido; recuperar de cada instante detalles de esa época lejana pero intensa que habían compartido.
Con los oídos obstruidos por el repiqueteo de las ruedas sobre la vía, Asja se dijo que sería como si lo sacara todo de un pozo y luego lo limpiara y ordenara en el regazo con la pulcritud del buscador de tesoros. Lo que él le había desvelado y habían descubierto juntos, anécdotas sutiles como el polvo sobre los muebles de una casa abandonada, emociones e interpretaciones.
Interpretar. Ahí era donde debía mantenerse en guardia si quería ser fiel a la verdad. Su experiencia en teatro representaba una ventaja: sabía que se recuerda del único modo que se puede, que se impregna todo así de interpretaciones, que se contamina; ya lo vería. Quizás, cuando hubiera terminado, se lo daría a Brecht para que la ayudara a revisarlo.
* * *
Dicen que todas las historias hay que comenzarlas por el principio… Los primeros momentos de la vida de Walter que él había compartido con Asja se remontaban a 1900 —un tiempo que él recordaba dorado y de una tediosa calma—, a un día cualquiera de alguna primavera del pasado.
Entonces, le gustaba decir a Walter, los europeos aún tenían buenas razones para confiar en el futuro. Desde la guerra franco-prusiana había habido una expansión de la producción y la riqueza, los alimentos eran mejores y más baratos, la higiene y la medicina habían experimentado avances espectaculares y la rapidez de la correspondencia —telégrafo público a buen precio incluido— permitía una comunicación más eficaz entre los países.
Читать дальше