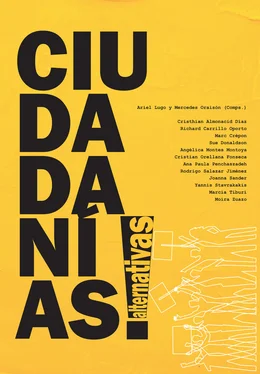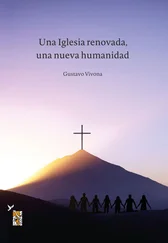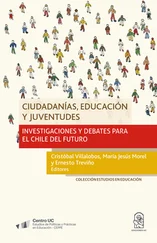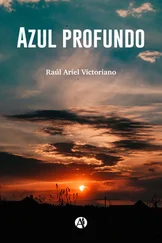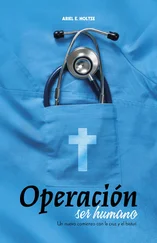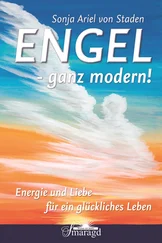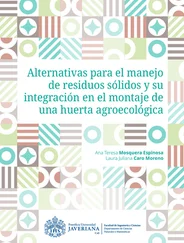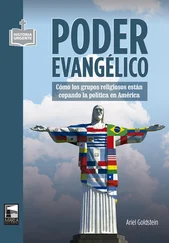Uno de estos territorios es, sin dudas, el de América Latina, ya que en ella la “diferencia colonial”, la marca de la colonia (que es un trazo histórico de racialización, subordinación lingüística y subordinación superpuesta en el caso del género) (Rufer, 2012: 61) se superpuso y reafirmó la delimitación política impuesta por la ciudadanía. En este sentido se hace necesario reconocer los escenarios y las prácticas que en nuestra región impulsan la construcción de una nueva cultura política, nuevas instituciones y nuevos procesos de apropiación de lo público, no reconocidos o autorizados por las concepciones hegemónicas de la ciudadanía.
A América Latina le urge pensarse desde otros lenguajes, desde otros contextos. Hay que pensarla como continente que puede tener contenidos significantes abiertos a la multiplicidad, como horizonte posible para un nuevo movimiento gnoseológico, que reflexione en sí mismo, en un pensar no paramétrico (Pinto, 2007: 188).
Nos resulta desafiante pensar la cuestión de la ciudadanía, la no ciudadanía y las ciudadanías alternativas desde la perspectiva de la ontología política. Lo que nos llevaría a pensarlas en ausencia de fundamentos fuertes y absolutos, abriéndolas a significados que exceden aquellos que han sido sedimentados históricamente. Apropiándonos de las palabras de Biset (2014: 151) podríamos concluir que un tratamiento ontológico político de la ciudadanía resulta fructífero porque la “[…] aborda como una multiplicidad discontinua que se juega en una dinámica entre lo constituido y lo constituyente; de otro lado, romper con la forma del juicio como figura de pensamiento disloca la posibilidad de establecer a priori la “orientación” […]” de la misma, considerando que sus significados y sentidos “[…] surge[n] de la contaminación con los procesos políticos existentes, donde la apuesta pasa por abrir allí posibilidades (o potencialidades) no preexistentes.”
AGAMBEN, Giorgio. (2001) Medios sin fin. Notas sobre la pol í tica . Valencia: Pre-Textos.
BALIBAR, Étienne (2013). Ciudadan í a . Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
---------- (2012) “Los dilemas históricos de la democracia y su relevancia contemporánea para la ciudadanía”. Enrahonar. Quaderns de Filosofia . 48, pp. 9-29.
---------- (2004) We, the people of Europe? Reflections on transnational citizenship . Princeton: Princeton University Press.
---------- (1994) “¿Es posible una ciudadanía europea?”. RIFP . 4, pp. 22-40.
BISET, Emmanuel y Penchaszadeh, Ana Paula (Comps.) (2019). Soberan í as en deconstrucci ó n . Córdoba: Editorial de la UNC.
BISET, Emmanuel (2011). “Ontología de la diferencia”. En Biset, Emmanuel y Farrán, Roque (eds.) Ontologías políticas (9-41). Buenos Aires: Imago Mundi.
---------- (2014). “Hacia una ontología política del Estado”. Utop í a y Praxis Latinoamericana , año 19, n°. 66, pp. 137-152.
CHATTERJEE, Partha (2011). “La política de los gobernados”. Revista Colombiana de Antropolog í a , vol. (47), núm. 2, julio-diciembre, pp. 199-231.
DE PERETTI, Cristina (ed.) (2003). Espectrograf í as . Madrid: Trotta.
DERRIDA, Jacques (1995). Espectros de Marx . Madrid: Trotta.
---------- (2005). Canallas . Madrid: Trotta.
---------- (2010). La bestia y el soberano. Vol. I. (2001-2002) . Buenos Aires: Manantial.
---------- (2011). La bestia y el soberano. Vol. II. (2002-2003) . Buenos Aires: Manantial.
FOUCAULT, Michel ([1969] 2002). La arqueolog í a del saber . Buenos Aires: Siglo XXI.
MOUFFE, Chantal (1999). El retorno de lo pol í tico . Barcelona: Paidós.
---------- (2003). La paradoja democr á tica . Barcelona: Gedisa.
---------- (2007). En torno a lo pol í tico . Buenos Aires: FCE.
---------- (2014). Agon í stica . Buenos Aires: FCE.
---------- (2018). Por un populismo de izquierda . Buenos Aires: Siglo XXI.
PINTO, Rolando (2007). El curr í culum cr í tico. Una pedagog í a transformativa para la educaci ó n Latinoamericana . Santiago: Universidad Católica de Chile.
RANCIÈRE, Jacques (1996). El desacuerdo . Buenos Aires: Nueva Visión.
---------- (2006). Pol í tica, polic í a, democracia . Santiago: LOM Ediciones.
RUFER, Mario (2012). “El habla, la escucha y la escritura. Subalternidad y horizontalidad desde la perspectiva poscolonial”. En Corona Berkin, Sarah y Kaltmeier, Olaf (Comps.) En diálogo. Metodologías horizontales en ciencias sociales y culturales (55-84). Barcelona: Gedisa.
SPRINKER, Michael (ed.) (2002). Demarcaciones espectrales . Madrid: Akal.
STRAUSS, Leo (2006). La ciudad y el hombre . Buenos Aires: Katz.
WHITMAN, Walt (1999). Hojas de hierba . Buenos Aires: Planeta.
1. A mediados del 2020 un “llamado” circuló por las redes sociales en la Argentina, donde se expresaba que quien percibía algún plan social no debería ser considerado en la votación, ya que así se buscaba excluir el clientelismo político.
Primera parte: Participación y ciudadanía
Rasgos de una ciudadanía experiencial. El poder ejercido desde la participaci ó n y la auto-organizaci ó n comunitaria
Cristhian Almonacid D í az (Universidad Católica del Maule, Chile)
Existe un tópico muy extendido respecto a la actividad política en general. Se dice, casi sin pensar y al mismo tiempo con certeza y seguridad: “ la pol í tica es cosa de los pol í ticos ”. Dicha expresión recurrente, a nuestro modo de ver, expresa dos cosas que están unidas. Primero, dicho tópico contiene la idea que la actividad política no es tema que pertenezca a cualquiera pues se necesita ser parte de un grupo especializado dedicado al asunto. Y segundo, esta expresión entiende que la política dentro de cualquier forma de democracia representativa, es algo que se delega en otros, es decir, expresa un “no tengo que entrometerme ni está a mi alcance tomar parte de la política”.
¿Conviene a la democracia este tipo de expresiones que se dicen casi sin pensar? ¿efectivamente es así?, es decir, el asunto público ¿pertenece a los políticos elegidos vía sufragio? ¿ese es el modo con el que debemos conformarnos para entender nuestra democracia? ¿vamos a dejar la actividad política en manos de aquellos que son escogidos para la política institucional, de manera que el resto de los ciudadanos nos dediquemos a nuestras actividades laborales y de subsistencia individual?
Henry Thoreau respecto a estas cuestiones expresa: “Quizá otorgue mi voto en función de lo que considere justo, pero [por ese medio] no estoy implicado vitalmente en que lo justo deba prevalecer” (Thoreau, 2012: 26). Con esta expresión Thoreau nos invita a pensar que nuestros deberes ciudadanos no solamente incluyen los procesos formales de actividad política que se reducen al ejercicio eleccionario mediante la expresión de un voto. Un ciudadano es más ciudadano cuando se implica en los procesos que le son propios a su ser y a su quehacer. Esto quiere decir que un ciudadano se reconoce y se reafirma como tal, respetando las instituciones formales y democráticas del Estado, pero, también, cumpliendo su función ciudadana cuando se implica vitalmente para mejorar dichas estructuras, mediante una actividad democrática efectiva. Muchas veces la participación democrática reducida al cumplimiento del sufragio es la coartada perfecta para decir que apoyamos la democracia sin participar realmente en los procesos democráticos. El voto se ha convertido en un verdadero placebo, una sustancia inerte que nos hace creer que participamos del destino común de nuestra sociedad. Una acción democrática auténtica es, en principio, aquella que emerge cuando se trabaja activamente en pos de mejorar los procesos institucionales a través de una participación efectiva para el beneficio de la sociedad en su conjunto.
Читать дальше