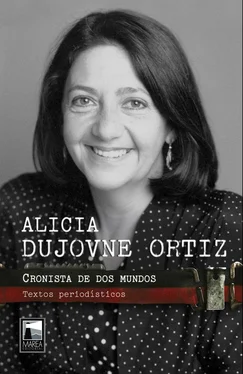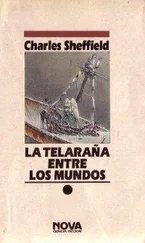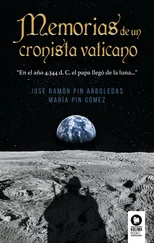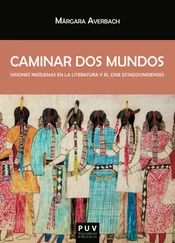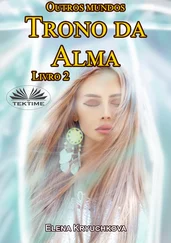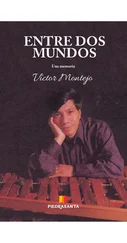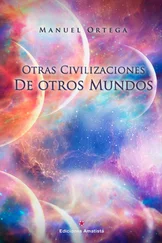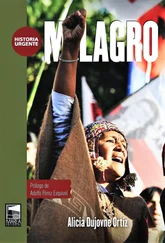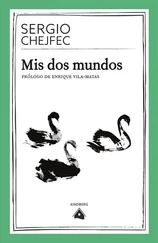–...hasta excederse vienen –agregó Juanele–, porque tengo cosas entre manos, poemiiitas, cosiiitas, y necesitaría ciertas horas que ellos me ocupan, hasta las nueve de la noche...
–...un gran maestro, eso es lo que es –dijo Gerarda–, y por lo visto desafinaba porque Juanele sopló su flauta buscando el “La” de la armonía y objetó que el maestro es el que aprende, y que era él en verdad quien aprendía de esos muchachos porque le traían y le descubrían autores e inquietudes desconocidos.
–Después de la Normal –continuó– vino la bohemia de Buenos Aires, aunque esporádicamente. Digamos que cumplí con esa etapa indispensable y me relacioné con la gente que por ese entonces estaba en el candelero, como se dice... Salvadora Medina, la mujer de [Natalio] Botana, me ofreció un puesto en Crítica, que no acepté para no atarme a la ciudad; no estaba pertrechado para soportarla... Ella me ayudó mucho, me publicó... en La Protesta, que era anarquista y donde salían poemas de Verlaine... Y cuando no acepté el puesto de Crítica me propuso de administrador en una estancia, con mucho dinero, pero tampoco quise5. Es claro que renuncié a muchas cosas para venirme a quedar acá, en la provincia, yo necesitaba mis tardes liiibres... las que me quedaban con el empleíto en el Registro Civil de Gualeguay. Y así viví, en Gualeguay, hasta que en el 42 me jubilé con jubilación extraordinaria y nos vinimos a Paraná... para estar un poquito más cerca del... movimiento, de la gente. En Gualeguay hacía sociedad con muchachos amigos de la lectura, de la canoa, del paisaje...
Hacía listas de libros para la Biblioteca, hasta que la puso al día con todo el pensamiento del mundo. Córdova Iturburu vino a verla y se quedó sorprendido: “Ni en las bibliotecas de Buenos Aires tenemos esto”, dijo. Yo “pescaba” y traía traducciones del ruso, del japonés, literatura africana, todo. Descubrí, por traducciones francesas, a Panait Istrati y a [Boris] Pasternak antes de que en la misma Europa los apreciaran tanto... Y de Rabindranath Tagore, que traduje al inglés y al francés… De los poetas hindúes tomé cosas que traduje, algunas publicadas, otras no. También [Vladímir] Maiakovski. Muchas traducciones hice, muchas, de Aimé Césaire, de [Léopold] Senghor, antes de que los conocieran tanto... Con un amigo de acá, Rubén Turi, traduje varios libros de Louis Aragón. Y chinos, poetas chinos, porque me ayudaron unos muchachos de China que sabían castellano.
Y abanicaba la mano larguísima, de palma recta y falanges encorvadas, y canturreaba, mmmmm mmmmm, y me mostraba en el jardín un arbolito chino del período terciario, del más antiguo de la tierra, que se llamaba ginkgo biloba. Ya era mediodía, lo supuse cansado y me despedí hasta la tarde.
No llovía aunque continuaba el cielo plomizo, y el río (esto lo dijo Juanele) estaba “terni”. Decidí quedarme en la barranca, bajar hasta la orilla por un camino vertiginoso entre cipreses corvos como uñas de Juanele. Casi me alegraba de la atmósfera gris, que sumergía al paisaje en el pleno secreto, sin el barullo del sol. En el suelo se agitaba un mar, un verdadero mar de hormiguitas coloradas cargadas con pétalos azules. Y la ladera se veía cubierta de jacarandás negros con hojas sutiles como helechos, y el Paraná, que de lejos era una masa espesa de chocolate levemente rosado, observado de cerca dividía sus aguas en dos especies: las que corrían livianas, en brazos finos y brillantes, y las detenidas en grumos opacos que parecían hervir. Se me ocurrió pensar que el ejemplo de este río ante la vista no tornaría fácil, sin duda, pero tampoco tornaría tan espantosamente difícil el acto de soltar las riendas de la propia vida, y de dejarse fluir, “a lo Juanele”, con la certeza del abandono a una corriente dulce como el tranquito del caballo que nos conduce a casa, de vuelta, aunque vayamos dormidos. ¿Quién tiene miedo? Solo el que osifica su voluntad. Juanele hablaba de durezas (mate de guampa y poemas escritos en los huesos), mientras yo me imaginaba su esqueleto transparente como el de un grillo y recorrido apenas por un tenue dibujo, una escritura leve que resumía todos los sentidos. Y un esqueleto así no se consigue gritando: “¡Yo!”, ni mucho menos: “¡Yo quiero!”.
Me entretuve recordando su leyenda, las hazañas que le atribuyen. La vez que subió a un tranvía en Buenos Aires y se agarró de una cuerda finita que producía un agradable “tilín”, y la escuchó encantado y sonriente hasta que el guarda vociferó bronco y terrible expresiones que no cuadra reproducir. O la vez que Carlos Mastronardi y Córdova Iturburu lo acompañaron hasta otro tranvía, y Juanele abrió cálida y extensamente sus brazos para despedirse de sus amigos, exclamando: “Bueeeeeeno, Carliiiiitos, bueeeeeeno, Coooooordova, chaaaaau, hasta lueguiiiiito”, y varias veces se dio vuelta para tomar un tranvía, y otro, y otro, porque los irritables transportes porteños, hartos de esperarlo, decidían “no más” con su hilera de caras perplejas pegadas a los vidrios de las ventanillas. O los años durante los cuales, a mitad de camino entre su revuelta melena inicial y su pelusa parca de ahora, peinó sus cabellos en tres largos copetes, uno sobre la mollera y los dos restantes a los costados, pero hacia arriba, como un impulso, como un élan de antenas en punta, encaminado a captar los mensajes del cielo. O su máquina de escribir con tipos diminutos, que se compró cuando sus editores le rogaron, con lágrimas en los ojos, que no enviara nunca más esos ilegibles poemas escritos con su letra de delirante pequeñez. O esa operación de la vista, el año pasado, cuando estaba casi ciego y los médicos amigos de Paraná le operaron gratuitamente las cataratas y le regalaron los anteojos (porque Gerarda y él viven con la exagerada modestia de medios con que no debiera permitirse que pasaran sus días el poeta mayor de la Argentina y su esposa), y Juanele, en medio de tan delicada intervención (con anestesia local, que le permitía mantenerse perfectamente consciente), exclamaba deleitado y feliz como un niño: “¡Qué liiiiiindo, ahí veo unos amarilliiitos que vienen bailando desde el fondo, y ahí aparecen unos honguitos celestiiiiiitos, si los vieras, Gerarda!...”.
A las cinco de la tarde volví a su casa. Había visitas: un abogado amigo, Carlos Virgala, y un joven de ojos celestes que cebaba el mate.
–Estuve pensando en mi debilidad por la “i” –reflexionó Juanele, como si no hubieran pasado varias horas desde mi partida– ¿Y sabés de dónde debe venirme también? Del guaraní: casi todas las palabras guaraníes terminan cristalinas.
–¿Qué está escribiendo ahora, Juanele? –le pregunté para que no se dijera que había viajado a Paraná a entrevistarlo sin preguntarle nada de nada.
–Ahora tengo dos poemas larguísimos, casi como novelas en verso. Uno es Entre Diamante y Paraná, y el otro, El niño y el perro. Ah, y después tengo otro muy..., en realidad tengo tres..., es el canto de la luz, no se titula así pero ese es el sentido. Empieza con, qué sé yo, la luz canta, algo en que la luz se da y que a la vez tiene cierto tipo de música...
Y llevaba y traía la mano por el aire. Le pedí que leyera poemas, cualquier poema. Desapareció en la pieza del sombrero con Rafael Barrett y apareció trayendo una caja, que desató despacio con sus dedos de pájaro. Y de allí extrajo los famosos poemas escritos en interminables tiras de papel enrolladas sobre una maderita, con su letra minúscula que parece penetrar por la rendija del microcosmos hasta el núcleo más prieto de lo creado. Al final de las tiras, unos trazos deshechos en el viento (tal vez hierbas del río, tal vez movimientos puros de la luz) representaban la “ilustración” del poema. Sin embargo, no leyó de allí sino de los tres tomos con tapas plateadas de sus obras completas. Eligió El espinillo. ¿Leía simplemente? No, glosaba, reconstruía, recordaba la circunstancia y la esencia de cada verso, como si algún otro ser, algún hermano suyo muy próximo a su alma, le hubiera dejado de regalo esas palabras misteriosas que ahora él se esforzaba por explicar y aclarar.
Читать дальше