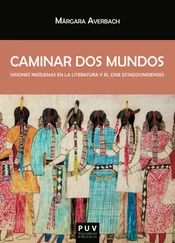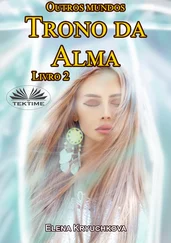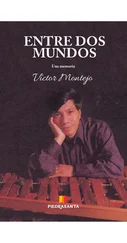Me vi, pues, sobre el ómnibus, camino a Paraná, pensando en Juanele, en el hilo sutil de sus poemas y en su leyenda: porque el viaje a la ciudad litoraleña se ha convertido, desde hace tiempo, en la obligada peregrinación de los poetas argentinos. Y ahora, de a poco, cada vez más, también de los periodistas a los que nunca buscó. ¿Pero qué esperan encontrar los peregrinos, y qué aureola particular rodea a este ancianito allí recluido desde siempre en el rincón de su provincia? Un viejecito de más de 80 años, frágil y arrugadísimo, observador exclusivo de las hierbas del río y el espejear de la corriente, y de una gota irisada y su temblor sobre el pétalo, ¿qué puede darnos a nosotros para que viajemos diez horas y atravesemos la inundación litoraleña y miremos la extensión desolada bajo el acero del cielo, y los ranchos negros hundidos en pantanos interminables; qué puede damos a nosotros los apurados y activos de la ciudad? Esto me preguntaba (aunque era, por supuesto, una pregunta retórica), jurándome no alarmarlo a él con preguntas opacas, no perturbarlo en su fluir y prometiéndome un reportaje imposible a fuerza de callado. Entrevista que me imaginaba como una versión Juanele de aquella frase de Balzac cuando, después de una conversación sobre política, dijo: “Bueno, volvamos a la realidad, hablemos de Eugenia Grandet”. Solo que Juanele diría, o decía, en mi imaginación: “Bueno, hablemos de cosas importantes, guardemos silencio”. ¿Pero qué prestigio de sabio chino, de santón milagroso me colmaba de semejante respeto anticipado? En otros términos: ¿qué vida cierta y maravillosa, qué transcurrir maravillosamente cierto por la tierra solventaba hasta tal punto cada palabra de su poesía, cada coma, cada comilla, cada “i”, cada “¿no?”, cada terceto de puntos suspensivos, dotándolos de esa verdad luminosa tan ajena a los brillos de la mera literatura y tan próxima a la santidad?
Cuando abrí la ventana de mi hotel, en Paraná, comprobé que en la casa de enfrente se agitaban unas plantitas silvestres crecidas entre los ladrillos. Era una vieja azotea con baranda brotada por esas gráciles criaturas dispuestas a recibir saludando. Lo consideré como un gesto de Juanele, propicio. Por teléfono escuché la voz de la famosa Gerarda, la inseparable compañera del poeta. Yo esperaba que no conocieran ni este diario, ni a mí, ni a nadie fuera del mundo de las “niñas del río”, y me internaba en un mar de explicaciones cuando ella me contestó con alegre naturalidad: “Ah, ¿es usted? ¿Y está en Paraná? Venga mañana”.
Paraná es una ciudad formada por pedacitos superpuestos. Hay un impulso (un élan, diría por influencia de Juanele) hacia lo nuevo que produce fachadas de mosaicos brillantes color rosa o patito, o asfaltos muy prolijos y limpios, pero que no logra ocultar las tejas y los ladrillos intensamente rojos de un pasado presente. Esa mañana las hierbas saludaban desde todos los techos y llovía (eran los días de la inundación, como creo haber dicho hace un momento). Daba placer caminar escuchando los pasos (en Buenos Aires uno marcha sin conciencia de sus pies, porque el ruido de los otros oculta el propio) y daba placer, sobre todo, caminar respirando ese aire de plata, húmedo y vivo como un ser amistoso y no menos saludador que las plantitas de las terrazas. La casa de Juanele, estrecha y de tejados y jardín diminuto, aguardaba junto a la barranca vertiginosa del río Paraná.
La reconocí por los gatos que me miraban desde el porche (todo el mundo sabe que Juanele vive entre los gatos). Entré despacito por el sendero del jardín (todo el mundo sabe que la casa de Juanele siempre está abierta) y me aterró su llamado: “Aliiiiiiizia”. A la izquierda, en el porche, oculto detrás de una cortina, con su arrugada carita de Lao-Tse, su bombilla de bambú y su mate de guampa, estaba Juanele acurrucado y yo contuve mi grito, tan parecido lo encontraba a su leyenda y a su imagen, tan similar a él mismo como si no fuera esta la primera vez que nos veíamos sino un reencuentro planeado por algún planificador misterioso y sonriente. ¡Y lo que dijo de entrada! Dijo lo que soñé mil veces con atreverme a decirle. Dijo: “Aliiiiizia, ¿sabe que uhté y yo zomoh parientez?”. Con su acento entrerriano, ceceoso y de haches aspiradas, me contó la misma historia que contaba mi abuela materna sobre nuestro parentesco y que, narrada por él, me obligaba a reconstruir la exacta impresión: que era absolutamente irreal, ilógica e incomprensible la vía por la cual ambos deducían esos lazos de sangre, puesto que el padre de Juanele era un Ortiz de San Antonio de Areco y mis Ortices siempre habían estado en Paraná.
Me guardé muy bien de dudar en voz alta. Estaba demasiado orgullosa de que el propio Juanele en persona aludiera a las supuestas gotas comunes que unos unían allá por el tiempo del Diluvio. Lo dejé fluir. Apenas si le señalaba uno de los gatitos, o le sugería alguna extrañeza (por ejemplo, el encomillado francés de sus poemas).
–Ah, sí, Rilke advirtió que el juego de los animales es una de las cosas más emocionantes, es la fantasiiiiía –ceceó–. Palabras francesas, sí. Las uso por razones eufónicas, porque la lengua castellana en un contexto melódico es expresiva, no digo lo contrario, pero demasiado fuerte y rompe la línea o el..., cómo diría, el “relente” melódico –las comillas estaban implícitas en su voz–, y yo lo siento así y no me lo propongo por retórica sino como ligado a la propia cosiiiita que uno tiene que decir… –los puntos suspensivos también estaban implícitos en su voz–. El francés, como es tan labrado, como tiene tantos matices me da cierta... saliiiida de ese tipo. Pero estos son trabajos inconscientes de la “transcripción”, ¿no?, transcripción en el sentido de los surrealistas aunque sin mucho enfatizar, sin creer que es el “ángel” o la “visita” que vienen hacia el poeta, y sin embargo es así, uno es como un medio... para que pasen a través algunos ecos o reverberaciones... apenas... Acentúo en las íes, sí, es cierto, yo encuentro esa letra femeniiina y con timbre de cascabel, de cristal... ¿no? Y cuando fui a la China supe que en los poemas chinos hay una alternancia de sonidos... uno es mate y el otro, cristalino, y los finales son siempre cristalinos, con “i”, y entonces descubrí que yo había hecho lo mismo sin saberlo, solo por mi deseo, ¿no?, de evitar la densidad, de dejar la cosiiita suspendida, que se evapore, que se pierda...
Hablaba sin dejar por un instante de afanarse con el mate, revolviendo con la finísima bombilla, agregando media pizca de azúcar con la cucharita minúscula, tapando y destapando continuamente la azucarera y la yerbera colocadas en el suelo. Entre palabras, canturreaba: Mmmm, mmmm, una melodía quedita y sin forma mojaba los pies de su expresión verbal, como si esta surgiera de aquella y se nutrierade esas olitas cristalinas que, por alguna misteriosa razón de la memoria, me recordaron los ingenuos versos de nuestro Fausto gauchesco cuando, al hablar del mar, se dice de esas olas pequeñas y mansas: “Y allí en lamer se entretienen/ las arenitas labradas”. Mmmmmm, mmmmmmm, el canturreo iba y venía lamiendo las arenitas labradas de sus palabras, humildemente a sus pies.
–Mire, mire cómo el gatito le hizo una fantasía a la perrita –mostró con su dedo largo y corvo como de garra de pájaro– Ah, Rafael Barrett, ese gran escritor sobre el que alguna vez habrá que hacer un estudio, dijo que el perro nos ayuda a salvar el abismo de la comunicación humana, y que el gato nos comunica con las estrellas. Dos formas de comunicación, una horizontal, la otra vertical, y esto no es nada arbitrario porque ahora dos franceses y dos rusos, sabios, acaban de detectar en la pelambre del gato radiaciones de Mira, una estrella que forma parte de una de las constelaciones últimamente descubiertas, ¿no? Y se sabe además que por el poder de su vista los gatos perciben el neutrino, la antimateria, y no ven colores sino torbellinos de radiaciones... Sí, con las estrellas, y de ahí el éxtasis que los sobrecoge a los gatos de noche, paraditos sobre un muro. Este perro es recogido, pobrecito, igual que todos mis gatos, ahora tenemos pocos pero llegamos a albergar diecisiete, porque la gente debido a una antigua superstición no mata gatitos pero los tira, ¿qué? ¿no sabía?, se dice que quien mata a un gato tiene siete años de desgracia.
Читать дальше