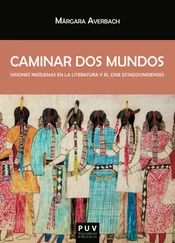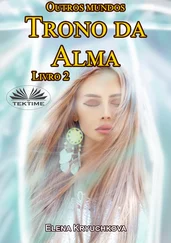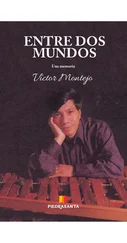Por otra misteriosa razón de la memoria recordé el poema a su galgo muerto: “Silencioso amigo mío, viejo amigo mío, cómo nos entendíamos.../ Esta tarde hubiéramos salido a mirar los oros transparentes, casi íntimos.../ ¿Qué veías allá, sobre las islas, cuando enhestabas las orejas?/ Y te tocaba el blanco alado de la vela lejana?/ ¡Oh, los perfumes de las gramillas y de la tierra, qué ríos de éxtasis!”. Salvado el abismo entre dos mentes que compartían una “serenidad ligera” en un “extraño mundo seguro”, Juanele, percibió mi pensamiento. Seguramente lo percibió. Comenzó a hablar de poesía cotidiana. De repente lo oí diciendo:
–Sí, lo cotidiano, en los poemas aparentemente menos musicales hay un misterio musical... que rodea todas las cosas..., aun en una poesía familiar, casi vulgar como la de Carriego, hay eso que trasciende... Aquello de “la niña que ahora nadie ocupa...”
Dijo, efectivamente, “la niña” en lugar de “la silla”. Aproveché para deslizar una extrañeza más: lo anecdótico y descriptivo en sus poemas que parecen creados a contrapelo de la corriente poética moderna, volcada hacia la esencia.
–La poesía es narración... de ciertos estados íntimos, siempre fue narración. La china, y ni hablar de la árabe y de la persa... Y España, Italia, Francia... Claro, después se llegó, y eso era explicable, a una poesía anticonfidencial que rescataba la esencia, pero como reacción contra la poesía puramente narrativa o discursiva.
Y revolvía su mate y me alargaba de vez en cuando alguno en el que venía una gotita dulzona, tibia y de un extraño sabor.
–Prefiero el mate de guampa, el calabacín también le da gusto y siento mucho respeto por él, pero este me resulta más agradable, lo que no quiere decir que sea superior –explicó, empeñado en no herir posibles susceptibilidades, tal como lo había hecho al comparar la lengua francesa con la castellana y como si temiera que el calabacín y el idioma español se echaran a llorar de la pena–, solo que esta sustancia córnea impregna la yerba de elementos químicos estimulantes. En China se tomaban ciertas bebidas calientes en cuerno, por el mismo motivo. Y aquí, en Entre Ríos, decían que el mate en guampa volvía irritables a los hombres, o que era afrodisíaco. Eso ya es más grave... Y he leído que en Paraguay, donde hay liana a granel que da el calabacín, usan la guampa. [Augusto] Roa Bastos lo dice en sus novelas, y todavía no he hablado de eso con él, pero ya le preguntaré. Mi amigo Raúl González Tuñón me llamaba “toxicómano” por estas cosas. Murió. Todos los amigos han muerto; hace poco, [Cayetano] Córdova Iturburu, que escribió ese poema premonitorio, qué maravilla, donde anticipaba su muerte...
Del mate pasamos al pueblo que lo toma con mayor entusiasmo: el entrerriano, “panza verde”. Le mencioné su poema Pueblo costero, donde unas breves palabras dan cuenta de la especial dignidad, la elegancia y el orgullo de esa gente morena y ceceosa “o al amor de lo suyo increíble de decoro o de honor bajo los vientos”. Le mencioné sobre todo esas palabras, “decoro y honor”, y Juanele las recordó con un aire lejano, como si fueran suyas y no lo fueran, asintiendo a ellas, y de allí pasamos al pueblo de China, “a su gentileza, su humildad, su sonrisa”.
–Estuve en China en 1957, conocí a Mao, a Chou En-lai, y encontré muchas cosas y sobre todo me encontré a mí mismo. Siempre había sentido entusiasmo por la poesía oriental, persa y china, que conocía por traducciones. La poesía china se escribía sobre hueso, y al calentar el hueso aparecían los caracteres... esos ideogramas perfectos que dibujan la idea, no la intelectual sino la idea en sentido platónico...
Gerarda venía por el senderito del jardín. Cabellos grises, ojos azules y un aire amable, aunque fuerte. “Entren que afuera está fresco”, ordenó. Juanele me condujo a su piecita de trabajo, ahora abandonada por un rincón del living donde el poeta encuentra más luz. La piecita estaba oscura, olorosa a gato, y en el piso había cuatro libros que aplastaban las alas de un sombrero.
–Ah, justamente, Rafael Barrett –exclamó Juanele mostrando el título de los tomos-aplanadora–. Rafael Barrett, del que recién le hablé. Lo puse allí porque el sombrero me había quedado como un zapallo... Todas estas estanterías y estas lámparas y pantallas fueron diseñadas por mí... a mi gusto... Qué preciosas, ¿no?
–Preciosas –respondí, la voz como un hilo, tocando con un tembloroso meñique (solo con un tembloroso meñique se podían tocar) las pantallas de tul marfileño enjoyadas por alguna diminuta florcita salida de la tumba de Margarita Gautier, casi deshechas en polvo de ala de mariposa. El rincón del living, nueva conquista ambiental de Juanele, se componía de un sillón cubierto de papel de diario y de una pila de libros que Juanele revolvía descubriendo papeles de bordes quemados por el tiempo, pajitas, puchos, una bandejita de cartón hacía tiempo perdida. Lo vi liar sus cigarrillos, sus ideas de cigarrillos (medio gramo de tabaco en una tenue hojita de bordes ensalivados) y colocarlos en el extremo de la mítica boquilla. Me atreví a agarrar esa boquilla y tuve que soltarla... ¿No dicen que las casas encantadas se impregnan del alma de sus dueños y repiten largamente gemidos y risas extinguidos años atrás? La boquilla de Juanele estaba encantada y producía temor, y también repugnancia: no olvidar que Rudolf Ottó, en ese magnífico ensayo que se titula Lo sagrado, aclara que una de las reacciones posibles ante lo numinoso (lo poblado por una intensa dosis de presencia divina) son el horror... y el asco.
–Murió la vecina de la otra cuadra –anunció Gerarda.
–Ya han muerto varios por estas partes. Anda cerquiiiita la muerte, ya va a llegar hasta acá –respondió Juanele.
Ella admitió naturalmente, como si hablara del barrendero, o del vendedor de pochoclo, que vinieran:
–Sí, ya va llegando.
Y entonces comenzaron a hablar. Juntos. Al mismo tiempo, estrictamente, a la vez, como un dúo de flautas perfectamente acordadas, sin mirarse entre ellos y atrayendo con la mirada mi atención, obligada a dividirse a derecha e izquierda igual que si debiera prestarse a la charla de un águila de dos cabezas. Si Gerarda por un instante daba una nota discordante y disentía, Juanele se detenía y ahora sí la miraba con cierta extrañeza, y se establecía entre ellos no una discusión sino un conciliábulo para afinar los instrumentos, como si buscaran el “La”. Hasta que Juanele llegó a un momento del duetto en el que se pronunciaba la palabra “caballos” (seguido de cerca por Gerarda, que enunció su propia versión levemente distinta de lo mismo, por ejemplo, “ruanos” o “tordillos”), y aproveché para llevar hasta su infancia al poeta que, en el acto de narrarla, adquirió nuevamente su propia y singular cabeza.
En suma, le pregunté por su niñez en el campo, y contó:
–Nací en Puerto Ruiz, que es un puerto de río y de ultramar, con mucho movimiento, y a mi padre, que era de Areco, lo nombraron administrador de una estancia en Mojones Norte, pleno monte, plena selva, y allí viví entre los tres y los siete años, en ese lugar agreste que resultó decisivo para mi vida, y después nos fuimos a Villaguay, donde hice la escuela primaria hasta sexto grado, y finalmente recalamos en Gualeguay. Allí en Gualeguay estudié la Normal, soy medio maestro, y comencé mis escapadas a Buenos Aires donde cursé estudios libres en Filosofía y Letras...
–Pero él es completamente un maestro –dijo Gerarda retomando y retocando la expresión “medio maestro”–, porque siempre lo han seguido los muchachos de Gualeguay y de acá, y él los guía por buen camino a todos los que vienen...
Читать дальше