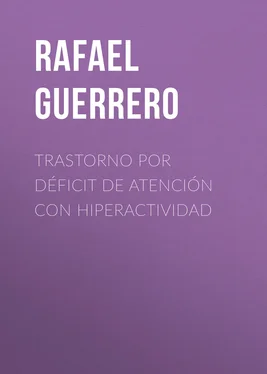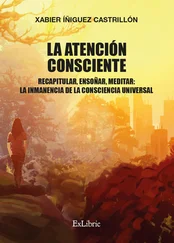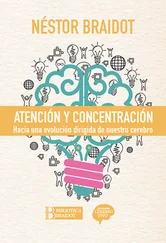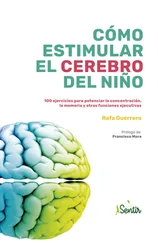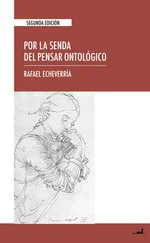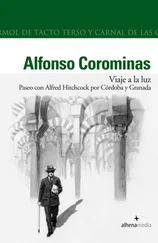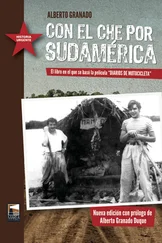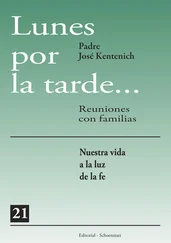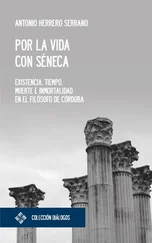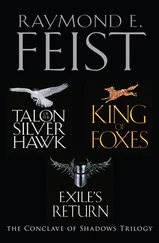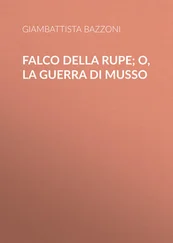A falta de un marcador genético y de signos clínicos de orden físico, el diagnóstico de TDAH se basa en métodos psicológicos, incluyendo la evaluación de las manifestaciones conductuales del enfermo. Entre las últimas tienen cardinal importancia su vida social y sus expresiones emocionales en reacción a los eventos significativos de familia y escuela. Son especialmente relevantes sus relaciones con otros alumnos. Al tener cada caso características distintas, cobra especial interés, para la evaluación, un amplio inventario de datos clínicos y conductuales acompañado de la justa atribución de peso a cada uno de ellos.
Basándose en la singularidad de cada enfermo y la ponderación de todos los hechos pertinentes, Guerrero adopta en todos los casos una continua intervención terapéutica de equipo, en la que participan padres, maestros, médicos y psicólogos. Aquí conviene realzar una riquísima casuística que pone de relieve el mérito de la terapia individualizada. Sin desdeñar el tratamiento farmacológico, el cual en algunos casos tiene un lugar prominente a su debido tiempo, en todos los casos el autor enfatiza el valor coadyuvante, si cabe decisivo, de la psicoterapia. Entre las diversas formas de la misma, destaca la psicoterapia cognitivo-conductual, que utiliza incentivos y refuerzos bien escogidos para modificar la conducta del niño. La intervención terapéutica incluye además una serie de ingeniosos métodos, entre ellos juegos, para adiestrar al sujeto en el uso de funciones ejecutivas, como por ejemplo la memoria operativa. En algunos países, como los Países Bajos, se utilizan tales métodos en estudiantes de escuela secundaria para favorecer el razonamiento. Todo ello tiene por objeto facilitar el ciclo educativo y armonizar la conducta del educando con la sociedad en la que vive y vivirá.
JOAQUÍN FUSTER
Profesor de Psiquiatría y Neurociencia Cognitiva
Universidad de California en Los Ángeles
7 de febrero de 2016
Desde hace algunos años vengo encontrándome con Rafael Guerrero por todos los congresos y cursos de TDAH en los que participo. Al principio sólo me parecía familiar su cara, después iba cayendo en la cuenta de que efectivamente era la misma persona, hasta que finalmente se presentó. En aquel momento Rafael trabajaba como orientador en un colegio y daba clases en varias universidades.
Un buen día me abordó y me comunicó su deseo de formar parte de nuestro equipo de trabajo. Para mí, el principal valor que busco en un miembro de nuestro equipo es la pasión y motivación por nuestra actividad, por encima de los conocimientos o experiencia acumulada. Lo primero ha de venir inoculado en las venas, mientras que lo segundo se va adquiriendo con el tiempo. Esta condición es lo que yo vengo a llamar los frikys en mi sector: los define su nivel de compromiso y su pasión por lo que hacen.
En pocas entrevistas me di cuenta de que Rafa formaba parte de este grupo y su trayectoria profesional lo avalaba. Así empezó a colaborar con el equipo del Centro de Atención a la Diversidad Educativa (CADE).
Al poco tiempo, me comunicó que dejaba el colegio donde trabajaba desde hacía años como orientador, porque quería escribir un libro que pudiera ayudar a las familias y maestros de niños con TDAH. A mí, que me cuesta tanto escribir, me parecía todo un reto. Durante un año, Rafa se ha costeado de su propio bolsillo los gastos de los viajes que ha tenido que hacer para entrevistarse con diferentes profesionales especialistas en la materia, en fin, un friky , hasta que finalmente ha cumplido con su sueño.
Cuando me pidió que escribiera unas líneas para su libro, no pude negarme, aunque no sabía muy bien qué contar. Por eso he decidido hacer una pequeña foto de cómo he vivido este proyecto de Rafa, el cual tiene toda mi admiración y respeto. Gracias, Rafa, por tu esfuerzo y compromiso con la familia TDAH.
JOSÉ RAMÓN GAMO
Director pedagógico del Centro CADE
Durante mi infancia y parte de la adolescencia en los años cuarenta y cincuenta, la hiperactividad, la curiosidad insaciable, la distracción y la atracción por aventuras de intensidad elevada me conducían a travesuras y situaciones arriesgadas que preocupaban a mis padres y maestros, y ponían a prueba su paciencia. Si bien era un muchacho sociable y alegre, mis arrebatos indignaban a mis mejores amigos.
Con ocho o nueve años después de haber cometido alguna barrabasada, casi siempre me asaltaba interiormente la pregunta: “¿Y quién demonios soy yo?”. Entonces, desfilaban por mi cabeza los calificativos que los adultos a mi alrededor utilizaban para describirme: “un niño muy travieso”, “un diablillo”, “más malo que la quina”, “un rabo de lagartija”. La impotencia para regular mi inquieto temperamento se traducía en reiterados y fallidos propósitos de enmienda. Unas veces exteriorizaba mi frustración con brotes de mal genio, otras transformaba mi descontento en trastornos digestivos. Después de cada trastada me invadían la culpa y el remordimiento. Por fortuna, en los momentos más difíciles, casi siempre aparecía algún ángel de carne y hueso que me guiaba, a la vez que me transmitía comprensión y apoyo. Gracias a estos personajes, unos con nombre y otros anónimos, no pasaba mucho tiempo sin que se iluminara en mi mente el presentimiento reconfortante de que un día el buen futuro enterraría al mal presente.
Estas experiencias me convencieron de que la noción que los niños tienen de sí mismos es el reflejo de las opiniones que los demás expresan de ellos. Y también que para apreciarse a uno mismo es esencial contar durante los periplos de la niñez con el cariño y apoyo de algún adulto. Y cuanto más espinosa sea la infancia, más indispensables son estos vínculos afectivos.
Pese a ser razonablemente intuitivo e inteligente, mi perpetuo estado de “marcha” y agitación me robaban gran parte de la concentración necesaria para asimilar las materias escolares. Los tropiezos colegiales culminaron a los catorce años, en un curso en el que reprobé cinco de las ocho asignaturas que lo componían. Mis padres comenzaron a pensar que, con vistas al futuro, lo mejor para mí sería aprender algún oficio que no requiriera el bachillerato. Como última oportunidad, decidieron matricularme en un bachillerato conocido por aceptar a muchachos “cateados” de otros centros. Este nuevo reto, sin embargo, abrió un esperanzador capítulo en mi vida. Alguien muy especial me esperaba allí: doña Lolina, ni más ni menos que la temida directora del colegio. Rondando los cincuenta años, con pelo corto y despeinado y mirada expresiva y penetrante, doña Lolina era una mujer seria, fuerte, perceptiva y, sobre todo, experta en adolescentes problemáticos. El caso es que la primera orden que me dio fue que en el aula me sentara en la primera fila —hasta entonces mi sitio, preferido por mí y por mis maestros, siempre había sido la última. Poco a poco, con la confianza y motivación estimuladas por el nuevo y receptivo ambiente escolar, a los quince años comencé a practicar lo que en psicología se conoce como funciones ejecutivas . Por ejemplo, aplicar el freno a la impulsividad, considerar las consecuencias de mis actos, controlar en lo posible mi comportamiento y fijarme algunos objetivos.
Al mismo tiempo acepté que, a la hora de estudiar ciertas asignaturas, tenía que ajustarme a mi propio ritmo de aprendizaje. Yo necesitaba hora y pico para retener una fórmula química o una lección de historia que mis compañeros de clase asimilaban en media hora. Aprendí que cuando hay obstáculos en el camino, la distancia más corta entre dos puntos puede ser la línea curva.
Paulatinamente noté que el termómetro para medir mi autoestima marcaba más grados cuando veía que mis esfuerzos me llevaban a alcanzar alguna meta que me había fijado, aunque fuera muy modesta. Este cambio progresivo y positivo se fue incorporando a las opiniones que los demás tenían de mí. Puedo decir que a los diecisiete años empecé a reconducir poco a poco mi vida por un camino más seguro y despejado.
Читать дальше