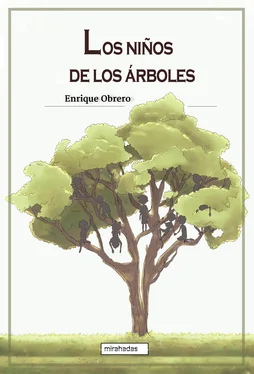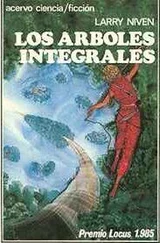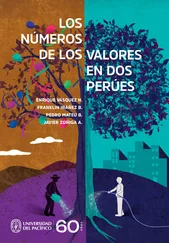—Este es el asno más asno de todos ustedes, don Manuel Ramírez. Hasta ellos, nobles animales de carga y de otros sufridos servicios al hombre, se sentirían denigrados de tenerle entre los de su especie —profirió don Pedro sujetando con su mano derecha las orejas sobre la rubia coronilla de Manuel, que se mostraba incapaz de contener las lágrimas y se deslizaban ya por su avergonzado rostro formando pequeños cursos transparentes—. Más bajo no se puede caer. Don Manuel Ramírez es el paradigma de la ineptitud y la holgazanería. Así que estudien, trabajen, sean constantes y cuídense mucho de no caer en su lamentable estado, pues serían el hazmerreír de todos sus compañeros, la escoria de esta loable institución de enseñanza.
Apartándolas de la cabeza, el maestro posó sobre el pupitre de Manuel las humillantes orejas de asno, mientras estruendosas risas resurgieron en el aula al romper alguien secretamente el momentáneo silencio con la sonora imitación de un rebuzno. Cuando don Pedro se dirigía hacia su mesa para recoger sus papeles y dar por finalizada la clase, dio un rápido giro de cuello alarmado por lo que oía, al intuir lo que estaba ocurriendo a su espalda.
—Yo no soy un burro, estas orejas no son las mías. Yo no soy un burro —chillaba, fuera de sí y presa del llanto, el señalado como último alumno de la clase, mientras sus manos destrozaban con violencia la pirámide de cartulina blanca con los dibujos de las orejas y esparcían por el aula sus pedazos.
En un santiamén, don Pedro experimentó una vertiginosa metamorfosis facial, arqueó fugazmente las cejas y fue abriendo al máximo los ojos y la boca en atónita actitud, hasta que la ira y las ansias de escarmiento dominaron por entero su semblante. Se dio la vuelta, alzó la vara al límite y la dejó caer con ímpetu apuntando a las manos que sobre la mesa aún deshacían los últimos restos de las orejas. Adivinando las intenciones del maestro, Manuel, que permanecía sentado, pudo apartarlas a tiempo, evitando severas consecuencias. Como el impacto de la regla no fue amortiguado por la carne de las palmas o los huesos de los dedos del alumno, el choque sobre el escritorio provocó una inusitada reverberación por toda el aula, paralizando a sus ahora mudos testigos. Aún más colérico por el reglazo errado, don Pedro apaleó entonces con vehemencia y sin miramientos a Manuel —que con sus brazos trataba de protegerse a duras penas la cabeza —con intensos y veloces golpes de vara contra su abdomen, sus costillas, sus muslos y pantorrillas, mientras que con la mano libre abofeteaba repetidamente el rostro.
—Déjelo ya, don Pedro, no le pegue más, ya es suficiente, no le castigue más —suplicó Julián, que desde las primeras posiciones había recorrido la clase para interponerse entre el maestro y su compañero, sujetando con ambas manos la punta de la vara.
—¿Qué hace usted insensato? ¡Usted no decide cuándo pongo fin al correctivo! —aulló el profesor mientras abofeteaba el pómulo de Julián con la mano siniestra, haciéndole retroceder y soltar la regla que había asido con todas sus fuerzas—. Ustedes dos, vienen ahora mismo conmigo a vérselas con el señor director.
Nada más terminar de hablar don Pedro, Manuel abandonó su asiento y salió despavorido del aula ante el asombro de todos los presentes, maestro incluido.
—No tiene mi permiso para abandonar el aula. Deténgase.
Don Pedro fue a toda prisa hasta la puerta y ojeó ambos lados del pasillo buscando sin éxito el rastro de Manuel. Después ordenó a Julián que se pusiera de rodillas sosteniendo en cada mano dos enciclopedias Álvarez y al primero de la clase que vigilara que el sancionado mantuviera bien estirados los brazos hasta que llegara el siguiente profesor, que ya este decidiría si prolongaba o no el castigo. Acto seguido, maldiciendo en alto al alumno evadido y haciendo cábalas sobre su paradero, se marchó con un portazo de tal violencia que hizo temblar al Príncipe y al Caudillo en los retratos que colgaban de la pared por encima del encerado, flanqueando al Cristo crucificado.
Nadie parecía atreverse a romper el silencio en el que quedó sumida la clase, hasta que un tenue murmullo de perplejidad, no exento de temor, fue cubriendo cada vez más el aula. Espontáneamente, voces de alumnos se iban sumando a nuevas pláticas que brotaban sin cesar entre los pupitres, describiendo con minuciosidad o matizando los hechos que acababan de presenciar, elaborando entre todos la crónica casi en vivo del episodio de las orejas de burro. Y no pocos de los que antes se burlaban mostraban ahora especial conmiseración por Manuel, no solo por el escarmiento padecido, el más severo que habían presenciado en esas dependencias, sino por las alarmantes consecuencias que acarrearía al compañero tan insólita fuga.
—¡Está ahí, mirad, está ahí Manoli! —gritó de repente a pleno pulmón uno de los alumnos, dirigiendo con energía su dedo índice hacia uno de los ventanales.
—¿Dónde?, ¿dónde está?, ¿dónde...? —iban preguntando otros mientras dejaban sus puestos buscando un hueco entre las ventanas, que fueron inmediatamente tomadas.
Hasta Julián corrió hacia donde estaban todos, dejando las pesadas enciclopedias sobre una mesa, concediéndose un levantamiento temporal de su castigo y un alivio para sus brazos.
—¡Está ahí! ¿Le veis? ¡Se ha subido a esa acacia!
—Pero ¿qué hace ahí? ¿Por qué se habrá subido al árbol? ¿Y si se cae?
—Parece una mona sobre la acacia —añadió alguien.
—Más bien una burra en la acacia —precisó el mismo alumno, provocando algunas risas.
—Bueno, basta ya. Ya os habéis reído bastante —añadió otro—. Sois tan culpables como el maestro.
—Seguramente ha trepado el árbol porque allí se siente a salvo —intervino Julián—. Todos nuestros maestros son muy viejos. A ninguno le veo capaz de ascender por el tronco.
—Debe estar muerto de miedo para haberse escondido ahí. Tarde o temprano le descubrirán —añadió Francisco Sevilla, aún relamiendo una buena dosis de amor propio por despojarse del sambenito del último de la clase.
—Desde luego no es un buen sitio para ocultarse, pero sí para sentirse seguro —añadió Julián—. Creo que no será nada fácil hacerle bajar.
«¡Dejadme sitio! ¡No puedo ver! ¡Córrete un poco!», se sucedían las quejas entre la cuarentena de alumnos que, de pie, agachados, en cuclillas o subidos en el mobiliario escolar, aprovechaban cualquier resquicio para pegar sus ojos a los cristales y no perder perspectiva del árbol ocupado.
Con las piernas colgando a casi cuatro metros del suelo, encaramado sobre una bifurcación del tronco de la robinia, blanquísimo de tez y con una melena rubia al viento iluminada por el sol, Manuel parecía un ángel sin alas atrapado entre las ramas tras una accidental caída. Absorto al contemplar tan de cerca los hermosos racimos de pan y quesillo que le circundaban, desconocía ser ya el centro de todas las miradas del colegio, pues por los ventanales de al menos una decena de aulas con vistas al patio, como abigarrados enjambres de pequeñas cabezas humanas que cubrían casi toda la superficie de las cristaleras, asomaban expectantes rostros que examinaban cada uno de sus movimientos. Observadores todos que por un momento desviaron de repente su atención tras irrumpir, sobre el suelo de cemento del patio, dos agigantadas y oscuras sombras en dirección a la acacia: espectral proyección, a modo de avanzadilla, de don Pedro y don Alberto, el temible director.
—Baje de ahí inmediatamente. ¿Se ha sentido usted menospreciado al ser comparado con un burro por sus propios méritos y quiere hacernos creer que se encuentra más cómodo en un hogar propio de los primates, colgado de la acacia y a la vista de todos? —habló el director en un tono negociador—. Recapacite, don Pedro ha obrado de esa manera por su bien. Es puro pragmatismo, busca espolear su ego, remover su conciencia para que sea usted más aplicado y labrarse así un más halagüeño porvenir. No empeore las cosas. Descienda con cuidado del árbol y seremos indulgentes a la hora de aplicarle las medidas disciplinarias oportunas. Sea razonable. No nos obligue a hacerle bajar por la fuerza ni a convocar a sus padres para convencerle. Ahórreles ese disgusto.
Читать дальше