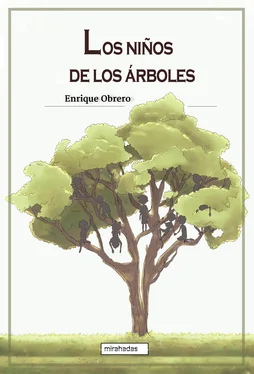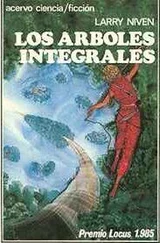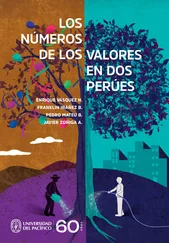© del texto: Enrique Obrero
© diseño de cubierta: Equipo Mirahadas
© corrección del texto: Equipo Mirahadas
© de esta edición:
Editorial Mirahadas, 2021
Avda. San Francisco Javier, 9, P 6ª, 24 Edificio SEVILLA 2,
41018, Sevilla
Tlfns: 912.665.684
info@mirahadas.com www.mirahadas.com
Producción del ePub: booqlab
Primera edición: septiembre, 2021
ISBN: 9788418996894
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o scanear algún fragmento de esta obra»

Capítulo 1 Capítulo 1 E l silencio impropio del lugar sobrecogía. Había cesado el ensordecedor vaivén de máquinas en las obras de la M30 de la orilla oeste del río Manzanares. Un caótico ejército de camiones, excavadoras, hormigoneras, fresadoras y compactadoras de alquitrán permanecía inánime en aquel tramo a medio acabar de la autovía de circunvalación de Madrid, como si sus operarios hubieran huido despavoridos. Solo era perceptible el sonido monótono de la grúa de los bomberos que extraía de las aguas un saco ennegrecido, cubierto de cieno y mugre, y chorreante en su ascenso. Las luces azules y rojas de los coches policiales y de los bomberos centelleaban con intensidad a pesar de la claridad del día. El gruista paró el motor ahondando en el sigilo de la escena y la carga dibujó un movimiento pendular en el aire por encima de la barandilla del río. Los brazos de varios policías envueltos en uniformes grises se abalanzaron sobre el bulto y lo depositaron con sumo cuidado sobre el suelo. Estaba cerrado con torpes nudos en uno de sus extremos, dejando una punta de unos veinte centímetros de tela sobrante. Uno de los grises se puso de rodillas junto al saco con un cuchillo en la mano y fijó la mirada en el comisario que, impertérrito, permanecía de pie a un metro de él. —Proceda. El uniformado no se entretuvo en los inhábiles nudos y fue desgarrando el saco justo por debajo de la cuerda que lo había sellado. Cuando acabó el trabajo miró nuevamente al superior y fue apartando meticulosamente la tela. Enseguida los presentes quedaron paralizados. Algunos se tapaban los ojos con las manos. Más de uno vomitó el café de la mañana. Fue al ir descubriéndose la cabeza del cadáver en un avanzado estado de carbonización. No había rastro de pelo, era lastimosamente diminuta y de facciones irreconocibles en un ser humano. Una capa negra y dura repleta de hendiduras se extendía por tres cuartas partes del rostro, cubriendo boca, nariz y ojos. El policía deslizó algo más el saco hasta la altura del tórax. Todo el cuerpo visible estaba abrasado y encogido, con los brazos flexionados como los de un pequeño boxeador en actitud de combate. —¡Dios mío! ¿Quién puede haber hecho algo tan atroz a un crío? Es él —dijo el comisario al hombre que como él vestía de paisano, entre el incesante cliquear de una cámara de fotos—. No lo toquen. Hay que avisar al juez. Señores, buscábamos el cadáver de un niño. Ahora buscamos a un despiadado asesino.
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
El silencio impropio del lugar sobrecogía. Había cesado el ensordecedor vaivén de máquinas en las obras de la M30 de la orilla oeste del río Manzanares. Un caótico ejército de camiones, excavadoras, hormigoneras, fresadoras y compactadoras de alquitrán permanecía inánime en aquel tramo a medio acabar de la autovía de circunvalación de Madrid, como si sus operarios hubieran huido despavoridos. Solo era perceptible el sonido monótono de la grúa de los bomberos que extraía de las aguas un saco ennegrecido, cubierto de cieno y mugre, y chorreante en su ascenso. Las luces azules y rojas de los coches policiales y de los bomberos centelleaban con intensidad a pesar de la claridad del día. El gruista paró el motor ahondando en el sigilo de la escena y la carga dibujó un movimiento pendular en el aire por encima de la barandilla del río. Los brazos de varios policías envueltos en uniformes grises se abalanzaron sobre el bulto y lo depositaron con sumo cuidado sobre el suelo. Estaba cerrado con torpes nudos en uno de sus extremos, dejando una punta de unos veinte centímetros de tela sobrante. Uno de los grises se puso de rodillas junto al saco con un cuchillo en la mano y fijó la mirada en el comisario que, impertérrito, permanecía de pie a un metro de él.
—Proceda.
El uniformado no se entretuvo en los inhábiles nudos y fue desgarrando el saco justo por debajo de la cuerda que lo había sellado. Cuando acabó el trabajo miró nuevamente al superior y fue apartando meticulosamente la tela. Enseguida los presentes quedaron paralizados. Algunos se tapaban los ojos con las manos. Más de uno vomitó el café de la mañana. Fue al ir descubriéndose la cabeza del cadáver en un avanzado estado de carbonización. No había rastro de pelo, era lastimosamente diminuta y de facciones irreconocibles en un ser humano. Una capa negra y dura repleta de hendiduras se extendía por tres cuartas partes del rostro, cubriendo boca, nariz y ojos. El policía deslizó algo más el saco hasta la altura del tórax. Todo el cuerpo visible estaba abrasado y encogido, con los brazos flexionados como los de un pequeño boxeador en actitud de combate.
—¡Dios mío! ¿Quién puede haber hecho algo tan atroz a un crío? Es él —dijo el comisario al hombre que como él vestía de paisano, entre el incesante cliquear de una cámara de fotos—. No lo toquen. Hay que avisar al juez. Señores, buscábamos el cadáver de un niño. Ahora buscamos a un despiadado asesino.
El fútbol lo era todo para Julián aquella primavera del 74. Sobre las once salían al recreo. Cuando sonaba el ansiado timbre, abandonaban la clase en tropel, enfilaban los estrechos pasillos del Colegio Nacional Amanecer, de desvencijadas paredes de verde pálido, ornamentadas con murales de las regiones de España y cristos crucificados, como jugadores que salen orgullosos a un gran estadio que les aclama.
Claro que aquellos templos futbolísticos carecían de las necesidades más básicas. Julián fue uno de esos niños que nunca disparó a una portería con red. Solo en sueños era capaz de pegar un trallazo y ver cómo el balón se colaba por toda la escuadra hasta besar las mallas. Las porterías no tenían fondo. Cuando alguien marcaba, el portero debía salir escopetado a por la pelota para reanudarse el juego. Las metas también carecían de palos, solo eran dos montones amorfos de ropa sobrante, separados por unos metros mal contados. Si la manga de alguna cazadora, a causa del viento o de la mala fe de un guardameta, se movía hacia adentro y era rozada por el esférico, se convertía en poste o palo y no en gol, aunque atravesara todo el centro del arco imaginario.
Читать дальше