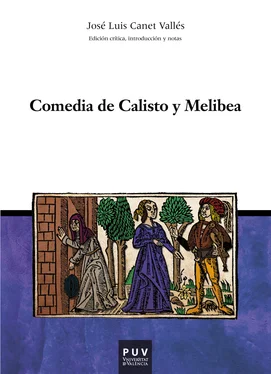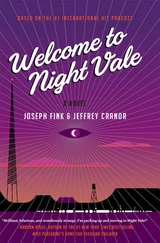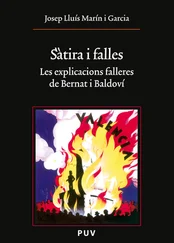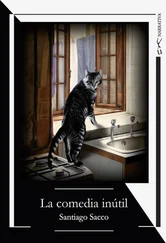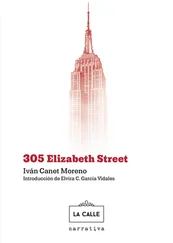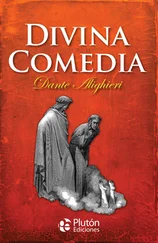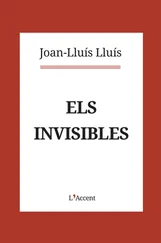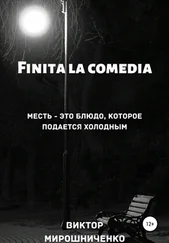Josep Lluís Canet Vallés - Comedia de Calisto y Melibea
Здесь есть возможность читать онлайн «Josep Lluís Canet Vallés - Comedia de Calisto y Melibea» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Comedia de Calisto y Melibea
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Comedia de Calisto y Melibea: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Comedia de Calisto y Melibea»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Comedia de Calisto y Melibea — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Comedia de Calisto y Melibea», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
[69]Sigo la edición de Antonio Arbea, Pares cum Paribus nº 5, Revista electrónica de la Universidad de Chile: .
[70]Vid. Julio Alonso Asenjo, «El teatro del humanista Hércules Floro», en Quaderns de Filologia, Estudis Literaris, Homenaje a Amalia García-Valdecasas, ed. de Ferrán Carbó, J. V. Martínez, E. Miñano y C. Morenilla, Valencia, Universitat de València, 1995, Vo. I, pp. 31-51.
[71]Philogenia, después de muchas reticencias se deja inducir de su enamorado Epiphebus a huir de su casa y seguirlo. La noticia del rapto se expande rápidamente; Epiphebus esconde a Philogenia en casa de diversos amigos y finalmente combina un matrimonio con un campesino primitivo, Gonius, a quien se la describe como una casta muchacha inexperta. Gracias a su nueva condición de casada, Philogenia está fuera de las malas lenguas y puede continuar viéndose con Epiphebus sin que el marido sospeche nada. Los escrúpulos que le acechan son vencidos mediante la intervención del confesor Prodigius, que de acuerdo con Epiphebus la convence de que su actuación no es desacertada. El tema recuerda un poco la Casina de Plauto.
[72]Alan D. Deyermond, «La Celestina como cancionero», en Cinco siglos de «Celestina»: Aportaciones interpretativas, ed. de Rafael Beltrán Llavador, José Luis Canet Vallés, Valencia, Universitat de València, 1997, 91-106.
[73]De esta opinión es E. J. Webber, «The Celestina as an arte de amores», Modern Philologie, LV (1958-59), pp. 145-153; Domingo Ynduráin «Un aspecto de La Celestina» en Homenaje al profesor Francisco Ynduráin, Madrid, Editora Nacional, 1984, pp. 522-23; y Martín José Ciordia, «El movimiento europeo antierótico en las artes de amores de fines del XV y principios del XVI», Bulletin of Spanish Studies 84.8 (2007), pp. 989-1006. Vid. supra, p. 24.
[74]Peter E. Russel, «Discordia universal: La Celestina como ‘floresta de filósofos’», Insula 497 (1988), pp. 1-3.
[75]Se puede comprobar en la Celestina comentada, donde se intenta seguir la pista a la mayoría de estas sentencias.
[76]Sobre el refranero de la Comedia, véase a Fernando Cantalapiedra, «Los refranes de Celestina y el problema de su autoría», Celestinesca 8-1 (1984), pp. 49-53, «El refranero celestinesco», Celestinesca 19 (1995), pp. 31-56 y en su edición de Anónimo/Fernando de Rojas, Tragicomedia de Calisto y Melibea. Edición crítica con un estudio sobre la autoría y la «Floresta celestinesca», Kassel, Reichenberger, 2000, 3 vols.; Hugo O. Bizarri, «La práctica del refrán en La Celestina», en Tras los pasos de la Celestina, coord. por Patrizia Botta, Kurt Reichenberger, Joseph Thomas Snow, Fernando Cantalapiedra Erostarbe, Kassel, Ed. Reichenberger, 2001, pp. 3-22, etc.
[77]Marcel Bataillon, Erasmo y España, Madrid, FCE, 1979, p. 51.
[78]Uno de los máximos defensores de la teatralidad es Emilio de Miguel Martínez (‘La Celestina’ de Rojas), quien dedica el capítulo IV a «La técnica teatral de La Celestina», pp. 124-199, e intenta rebatir las diferentes teorías sobre la naturaleza novelística defendida, entre otros, por Dorothy S. Severin, June Hall Martin, Alan D. Deyermond, etc.
[79]Con otros rasgos algo distintos a los aquí expuestos inciden Carmen Sanz Ayán, «Protagonismo y estructura dramática en la Tragicomedia de Calisto y Melibea», Criticón 31 (1985), pp. 85-95, y Emilio de Miguel Martínez, ‘La Celestina’ de Rojas, ed. cit., cap. IV.
[80]Miguel Ángel Pérez Priego, «De Dante a Juan de Mena: sobre el género literario de «comedia»», en 1616, Sociedad Española de Literatura General y Comparada 1 (1978), pág. 151.
[81]Vid. James J. Murphy, Rhetoric in the Middle Ages. A History of Rhetorical Theory from St. Augustine to the Renaissance, Berkeley, University of California, 1974. Existe traducción castellana, La retórica en la Edad Media. Historia de la teoría de la retórica desde San Agustín hasta el Renacimiento, México, Fondo de Cultura Económica, 1986; José Rico Verdú, «Sobre algunos problemas planteados por la teoría de los géneros literarios del Renacimiento», en Edad de Oro 2 (1983), pp. 157-178; Margarete Newels, Los géneros dramáticos en las poéticas del Siglo de Oro, trad. española, Londres, Tamesis Books, 1974; Antonio García Berrio y Teresa Hernández Fernández, La Poética: Tradición y Modernidad, Madrid, Ed. Síntesis, 1988; etc.
[82]Antonio García Berrio, Formación de la teoría literaria moderna. Tópica horaciana en Europa, Madrid, Cupsa, 1977 y «La teoría literaria en la Edad Renacentista», en Studia Philologica Salamanticensia 5 (1980), pp. 101-120.
[83]Joan Timoneda, «Epístola de El autor a los lectores» en Las tres comedias del facundíssimo poeta... Valencia, 1559.
[84]MARCIO.-¿Quáles personas personas os parecen que stán mejor sprimidas?
VALDÉS.- La de Celestina stá a mi ver perfetíssima en todo quanto pertenece a una fina alcahueta, y la de Sempronio y Pármeno; la de Calisto no stá mal, y la de Melibea pudiera estar mejor.
MARCIO.-¿Adónde?
VALDÉS.- Adonde se dexa muy presto vencer, no solamente a amar, pero a gozar del deshonesto fruto del amor.
(Juan de Valdés, Diálogo de la lengua, ed. de Juan M. Lope Blanch, Madrid, Castalia 1969, p. 175).
[85]Miguel Ángel Pérez Priego, «La Celestina y el teatro del siglo XVI», Epos VII (1991), pp. 291-292.
El ambiente universitario en el que surge y se difunde la Comedia de Calisto y Melibea [86]
La España de fines del siglo xv tuvo profundos cambios políticos e intelectuales propiciados por los Reyes Católicos, quienes potenciaron y reformaron las órdenes religiosas e introdujeron en los obispados prelados pertenecientes en su mayoría a las órdenes mendicantes; por otra parte, sometieron a la nobleza pero impulsaron su formación cultural aunando armas y letras; finalmente intentaron controlar la universidad, para lo cual enviaron visitadores a los diferentes centros para su reforma.
La mayoría de las universidades contaban con una facultad o escuela en Artes, preparatoria para los estudios llamados mayores: Teología, Derecho Civil y Canónico y Medicina. Estas enseñanzas eran las que daban categoría a los centros universitarios. A fines del siglo xv y principios del xvI, el mayor número de estudiantes en gran parte de las universidades (exceptuando algunas de la Corona de Aragón) se concentraba en las facultades de Derecho, tanto Civil como Canónico. Por esta causa, cuando el Cardenal Cisneros fundó la Universidad de Alcalá, excluyó explícitamente el grado de Derecho para centrarse y dar mayor categoría a la licenciatura de Teología, en un intento de superar los estudios no reformados de la Universidad de Salamanca.
Los estudios de Teología y Filosofía estaban durante este período en un profundo cambio en toda Europa, que desembocó en la crisis de la Teología escolástica, cuyo apogeo remonta a la Universidad de París y a los grandes maestros del siglo XIII: santo Tomás y san Buenaventura. En el siglo XV se reanuda y amplifica el ataque desde diferentes frentes a estas enseñanzas por su degeneración lingüística y su mal dialéctico (el uso continuo de sofismas y vanas disquisiciones metafísicas). [87]La preponderancia de la lógica multiplicará proposiciones e imaginaciones descabelladas, por lo que la Teología se ocupará de cuestiones inútiles, alejándose de la Fe. [88]Dirá Luis Vives en su Adversus pseudodialecticos (epístola donde ataca la Lógica en su uso dialéctico y sofístico por ciertos profesores de la Universidad de París, dirigiéndose a Juan Fort):
¿No te parece que la Universidad de París es como una vieja que, ya pasados sus ochenta años, está en pleno delirio de senilidad?¿No piensas acaso que, si por arte de milagro, a saber: por influjo de las buenas artes, no se remoza (¡aleje Dios ese horroroso augurio!), se halla en trance de muerte inminente? Yo me atrevo a jurar por todos los santos del cielo que no hay hombre tan lerdo y tan majadero que enviara a sus hijos a esa escuela con el fin que aprendiesen si se percatara de las enseñanzas que allí se dan.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Comedia de Calisto y Melibea»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Comedia de Calisto y Melibea» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Comedia de Calisto y Melibea» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.