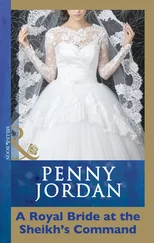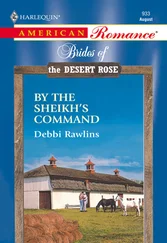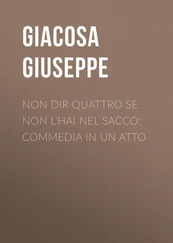Índice de contenido
Sinopsis Sinopsis La comedia inútil- La vida de Roque Castellanos parece pender de unos pocos hilos. Por un lado, de los persistentes timbrazos de un teléfono al que pocas veces atiende y que inundan de ruido la vida solitaria que ha forjado en las cuatro paredes de su casa. Por otro, del permanente diálogo que mantiene con su gato Leopoldo, a quien tiene como al más estimado de los confidentes pero a quien también reprocha que lo deje abandonado en las noches en que este se marcha detrás de las gatas de su barrio. Y, por último, de una relación encallada en el tiempo con una mujer, Florencia, de la que apenas conocemos pequeños detalles que se van desgranando en el tortuoso soliloquio que es la vida de Roque. Estos hilos están, tal vez, a punto de romperse y Roque deberá tomar una decisión.
La comedia inútil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Datos de autor
La comedia inútil- La vida de Roque Castellanos parece pender de unos pocos hilos. Por un lado, de los persistentes timbrazos de un teléfono al que pocas veces atiende y que inundan de ruido la vida solitaria que ha forjado en las cuatro paredes de su casa. Por otro, del permanente diálogo que mantiene con su gato Leopoldo, a quien tiene como al más estimado de los confidentes pero a quien también reprocha que lo deje abandonado en las noches en que este se marcha detrás de las gatas de su barrio. Y, por último, de una relación encallada en el tiempo con una mujer, Florencia, de la que apenas conocemos pequeños detalles que se van desgranando en el tortuoso soliloquio que es la vida de Roque. Estos hilos están, tal vez, a punto de romperse y Roque deberá tomar una decisión.

La comedia inútil
© 2020, Santiago Sacco
© 2020, La Equilibrista
info@laequilibrista.es
www.laequilibrista.es
Primera edición: 2020
© Diseño y maquetación: La Equilibrista
Imprime: Ulzama Digital
ISBN: 9788418212505
ISBN Ebook: 9788418212512
Depósito legal: T 923-2020
Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier parte de este libro, incluido el diseño de cubierta, así como su almacenamiento, transmisión o tratamiento por ningún medio sea electrónico, mecánico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin el permiso previo por escrito de: NOCTIVORA, S.L.
En el mismo instante en que apagué el cigarro, aplastándolo con saña contra el cenicero ya tupido de reminiscencias cancerígenas, exhalé la última bocanada de humo que otra vez envolvió la tenue luz de un gris evanescente. Frente al escritorio, la ventana, por la cual veía los últimos vestigios de un día ajetreado y ruidoso sin necesidad de incorporarme de la silla. Debido al grosor del vidrio, único límite entre locura manifiesta y cordura aparente, el bullicio externo era solo una construcción de la mente, lo que me predisponía a continuar echado, en ilusorio reposo, viendo cómo el humo se expandía abarcándolo todo y en proporciones iguales. Aparte del gris en expansión, que desde hacía tiempo ya no me hacía toser, me circundaban mis libros que, en sus respectivos cubículos perfectamente ordenados por género o nacionalidad del autor, cubrían una pared entera y parte de la otra, al ser el mueble en ele, lo que le daba a mi despacho un aura de barroquismo saturado.
Algo de pronto comenzó a chillar, un ruido que parecía provenir desde dentro de una caja hermética, luego como si hubieran abierto la tapa y, al cabo de unos segundos, como si hubieran depositado la fuente de sonido justo al lado de mi oreja. Supongo que mi ceño se habrá fruncido, intentando determinar qué era. Los ceños se fruncen cuando hay algo que no se entiende. El mío venía frunciéndose con bastante asiduidad. No fue sino hasta el cuarto ring que comprendí que era el teléfono. Pero no atendí. Fueron siete rings lo que duró la paciencia de quien fuera que estuviese llamando. Y volvió el silencio. Ese que hace que expulsemos el aire que se retuvo en el momento de expectación. Volvemos a ocuparnos de nosotros, retomamos un hilo si es que lo había. Luego, cuando la dispersión de la humareda ya no le ofreció a mis cansados ojos entretenimiento alguno, me levanté de la crujiente silla y caminé lentamente por la alfombra tibia hasta la cocina. No sentí ningún atisbo de curiosidad acerca de quién podría haber sido. Lo curioso era que no me importara. Equivocado, lo más seguro, o niños bromeando, porque lo cierto era que nunca nadie llamaba, y cuando lo hacían era para dar malas noticias, casi siempre referidas al trabajo.
Envuelto en la sensación de un bienestar ambiguo, vaporoso, fugaz, traducido en pensamientos que acuden y se aglutinan en mí para extasiarme de un gozo tan efímero y frágil como un segundo, a cuyo beneficio me entrego gustoso por más volátil que sea, y sintiéndome inclinado hacia la inacción o al menos propenso a realizar el menor esfuerzo posible, con ese humor me recaliento una porción de tortilla de espinaca que sobró de ayer porque es tarde y no voy a andar cocinando a esta hora; ponerse a preparar algo ahora demandaría mucho tiempo, y la ansiedad y el cansancio que devendrían del obrar culinario disiparían el atisbo, la propensión al buen humor. Casi nunca cocino en realidad. Recurro a lo simple. Le agradezco al modernismo la inmediatez que proporciona. Dos minutos de microondas. El frío —mediante extraños mecanismos, fórmulas científicas vedadas al común de los mortales— muta y se convierte en calor y así de fácil queda pronta para ser engullida, hasta sale humito cuando corto un pedazo. Compruebo, con esta sencillísima acción, cómo ciertos asuntos de la vida se nos han simplificado de una forma total, pero infelizmente hay otros, y es entonces cuando mi ánimo fluctúa, que aún siguen igual de complejos, que no se solucionan apretando un botón.
Rápido, para que no se enfríe, me siento a la mesa de la cocina y pongo la sal y el limón sobre el mantel de hule, que debería haber cambiado hace mucho porque de un lado penden hilos que se han ido alargando con el tiempo, y no sé si sacarlos o dejarlos así. No es ser dejado ni desprolijo, es ser indeciso. Me sirvo un vaso de agua del bidón de seis litros que no pongo en la heladera por razones de tamaño, y el ruido de los hielos se confunde con el que entra por la ventana de la cocina, que da a un pozo de aire en el que también hay otras ventanas y ropas colgando a la sombra —danzarinas prendas que desde donde miro parecen marionetas exaltadas que asustan un poco a veces— porque el sol parece tener el acceso restringido. El ruido es el vecino que también, a su manera, se prepara algo para comer, o eso infiero por los insoportables ruidos de ollas. Supongo que está subido, ¿o subida?, a un banco y la olla que quiere está bien atrás, y al sacarla arremete con todo lo que hay delante, una cosa va golpeando a la otra y el estropicio se multiplica y es suficiente para despertar a un ejército de jabalíes. Por suerte, aún estoy despierto y la molestia no es tanta en la vigilia como cuando irrumpe en mitad de la noche. Aunque inverosímil, de verdad pasa que come o revuelve en la noche. La condición esmerilada de su vidrio, siempre cerrado, no da lugar a la evacuación de dudas, aunque confieso que he aguzado la vista intentando, sin éxito, adivinar al menos el sexo de la figura que se pasea del otro lado. Pienso que una solución práctica a la falta de silencio sería poner los mismos zocotrocos de vidrios aislantes que tengo en mi despacho, y desoír la voz que me dice que tampoco se puede vivir en un búnker. Finalmente, la olla parece estar depositada por fin en alguna hornalla, y el silencio me da una tregua y oigo el tictac del reloj de pared, que marca las 23:47.
Читать дальше