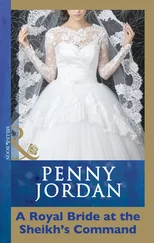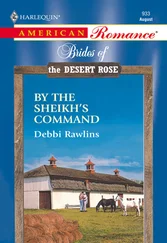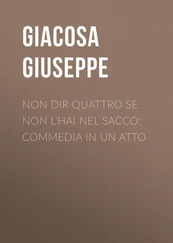—Qué macana que se nubló —prosiguió Saldívar—. Recién estaba todo celeste cuando abrí. Ni se sospechaba que tan de golpe se pudiera poner gris.
—Sí, una lástima —dije, y meneé la cabeza.
Me dirigí al sector en donde estaban los artículos de baño y agarré un paquete con cuatro rollos de papel higiénico de cincuenta metros cada uno. Pude, de reojo, notar que Saldívar estiraba el cuello como un cisne para no perderme de vista, acaso como si llevara un registro de cada detalle que ocurría en su tienda: Roque Castellanos se detiene frente al papel y todo parece indicar que va a llevárselo.
Como si el mero contacto con el producto ablandara mis intestinos, sentí una repentina y apremiante necesidad de correr a un baño.
—Pero qué frugal que está. Poquito y nada lleva hoy.
—Sí, un artículo de primerísima necesidad. Un invento formidable. No pienso explayarme. Es urgente, usted me entiende…
Ambos nos reímos y noté que Saldívar procuró no abrir demasiado la boca, como si yo no supiera que alguna muela le faltaba.
—Si será.
Pero Saldívar, ceremonioso, pareció no entender nada y miraba el reverso del paquete como si aquello fuera una lata de conserva que pudiera vencerse. No procedía de una vez por todas a marcar en la máquina el precio.
—¿Sabe, Saldívar?, dejé una hornalla prendida y supongo que estará muy caliente. No quisiera encontrar en mi casa un incendio.
—Imprudente, muy imprudente. Si yo le contara las veces que…
El resto de la frase se perdió en el ruido cercano y potente que entorpeció nuestra charla: era la mujer con cofia cortando una horma de queso en cuñas que prolijamente iría acomodando junto a las demás exquisiteces que se exhibían.
—Le ruego que se apure —dije arqueando las cejas y moviéndome de la cintura para abajo, como si el esfínter pudiera calmarse como el bebé con el balanceo cuando se le canta en la noche.
A esa altura, yo ya era consciente del papelón histórico que significaría perder aquella batalla: de un lado, todos mis sentidos volcados al servicio de la causa más higiénica; por el otro, el diminuto orificio de mi culo que se abría y se cerraba en desesperadas contracciones: intentos por expulsar el sorete inmenso que parecía crecer con la forma de una calabaza. En una palabra, mi culo se estaba volviendo loco, la biología le decía algo y mi cabeza le mandaba la señal opuesta. Mis puños también se contrajeron en un acto reflejo de resistencia contra lo que parecía inevitable. Para colmo mi pantalón era claro y dejaría traslucir el infortunio: sería una mancha tan visible como el centro de la bandera de Japón. Salgo corriendo sin pagarle, pensé, o me voy así y al diablo el papel.
—Sí, sí, pero de algo quería hablarle. Mire que estamos hasta las ocho hoy. Por las dudas le aviso.
—No pensaba volver a salir.
—Tengo a mi nena enferma.
—¡¿Qué?!
Saldívar decía que sí con la cabeza, pero en silencio.
—Saldívar…
—Que mi nena está enfermita, pobrecita.
—Ya oí.
—…
—Qué lástima… Por su nena, digo.
—Pienso que una gripe, nomás. Pero se pone mimosa igual.
—Sí, sí, sí.
—…
—Saldívar, le suplico.
Una vez consumada por fin la más elemental transacción comercial, agarré el paquete, me aferré a él como un ladrón a un botín y corrí. Que le mandara saludos a Sandra de mi parte, le grité desde la puerta.
Hice por fin mis necesidades tranquilo, ya sin apremio, en el amplificado silencio de mi baño, y qué diferencia. Bendije la suavidad del papel y recordé, además, que el día se presentaba como yo quería. No eran descabellados los augurios de tormenta. Solo faltaba que cayeran las primeras gotas, lo que de seguro devendría en el caos que yo esperaba. Ya no saldría a comprar nada, creía tener todo lo necesario para el resto del fin de semana, almuerzo, merienda y cena para dos días eternos, siempre y cuando no me asaltara el antojo voraz de galletas con relleno de chocolate y me diera por comer el paquete entero, en arrebatos de gula incontenibles de los que a veces era presa, en cuyo caso tendría que salir de nuevo, paraguas en mano, y capear el eventual temporal que pudiera armarse para conseguir esas delicias que solo serían un paliativo a la ansiedad que a veces me brotaba.
Sentado en mi despacho liberé mis pies de las duras tenazas de los zapatos y me dispuse a pasar un rato relajado, sin preocupaciones de ninguna índole, olvidar todo. Encendí un cigarrillo y, como en un acto reflejo, levanté las piernas y me eché hacia atrás, disfrutando del sabor exquisito del primero que fumaba en la mañana, acaso como si no hubiera una historia en mi vida a la que volver a darle vueltas. El crujido de las bisagras de la silla no hizo que temiera caerme y terminar en el suelo, quizá por la predisposición a que todo fuera placer al menos por un rato, algo que intenté prolongar lo más posible, quedándome inmóvil, como sedado por el silencio en que se sumergía mi mundo, ignorando que el cigarro si no se lo fuma se consume. Una vez más las volutas de humo subían en dirección al techo como en vuelo clandestino hacia los suburbios de mi vista, allá, adonde yo no intentaría llegar ni en puntas de pie, superficies preferidas para el polvo, donde la letras anunciantes de bestsellers se presentan como hilos descosidos y sin forma, ¿cuál es aquel?, ¿qué dice allá?, ¿será el que aparté un día para leer mañana y olvidé?, ¿será el que me tuvo en vilo lo poco que duró la lectura, o el que me produjo hastío desde la primera página y abandoné en la tercera?, y los libros se confunden en la lenta pero inquieta nebulosa de lo que yo mismo voy generando cuando espiro, pero una vez allí, al acabarse la posibilidad de inspirar nada, las antes lanzadas volutas se instalan en un sigilo onírico y quedan lánguidas y se deshacen hasta tornarse casi invisibles, y entonces los colores reales de los libros y de la madera que los contiene vuelven a insinuarse, un poco desteñidos por el gris que, aunque disuelto, queda. A lo sumo estiro un brazo antes de que se pierda para siempre y hago ademán de querer agarrarlo, al humo, como si fuera posible sujetarlo por un tiempo, jugar con él como haría un adulto tomando de la cintura a un niño que quisiera correr, abusando tiernamente de la diferencia de fuerza hasta soltarlo y dejarlo ir, pero se escurría, siempre se escapaba, siempre era imposible salirme con la mía. El humo era la nada misma… y pensar que yo pretendía capturarla.
Cerré los ojos y me concentré en la respiración, procurando no exhalar el aire en tanto no estuvieran absolutamente llenos mis pulmones. Puede resultar llamativo que un acto tan simple como respirar calme, lo cierto es que funciona, como si una aspiradora extrajera impurezas de los bronquios, hasta de la mente que fabrica y elucubra, y no solo me calmó sino que alcancé a leer, en el lomo de uno de los libros que alguna vez habré apenas ojeado, pax et bonum , que traducido al español es «paz y bien», y sonreí, y volví a sonreír porque la casualidad obraba en mi provecho y en el convencimiento de que cuando un sentido se sosiega los demás se enfilan como patos y se suman al estado deleitable. No hay porción del cuerpo que no quiera sumarse a la perfección de estar en trance, sereno y sumiso a una circunstancia planificada y felizmente encontrada en el albor de una mañana sabatina. De pronto uno se encuentra casi ciego, mudo, sordo a lo banal que nos aliena, a salvo de la intolerable vigilia cotidiana, sin embargo, en el sopor aún podemos mirar y ver tres palabras que resaltan entre tantas, como antorchas que iluminan un sendero, como si la leyenda en latín, surgida de la niebla de los tiempos, nos guiñara un ojo: pax et bonum .
Читать дальше