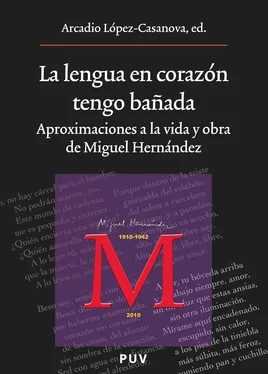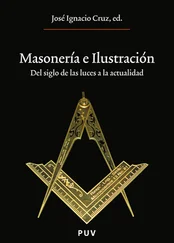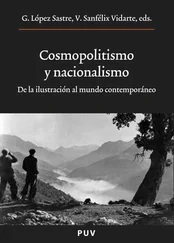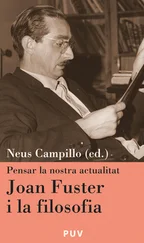Autores Varios - La lengua en corazón tengo bañada
Здесь есть возможность читать онлайн «Autores Varios - La lengua en corazón tengo bañada» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La lengua en corazón tengo bañada
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La lengua en corazón tengo bañada: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La lengua en corazón tengo bañada»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La lengua en corazón tengo bañada — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La lengua en corazón tengo bañada», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Se inicia, en efecto, con la sorprendente aventura metafórica de Perito en lunas la etapa gongorina de Miguel Hernández. Indudablemente, el libro de 1933 se presenta como una gran inquietud de un poeta que escribe, entusiasmado por el gongorismo y por el impulso que los jóvenes poetas de la generación inmediatamente anterior han hecho de su dominio del lenguaje poético, y sobre todo de la imagen poética de don Luis de Góngora. Es muy posible que Miguel Hernández conociera la conferencia de García Lorca sobre la imagen poética en el autor cordobés, ya que se publicó en La Verdad (1926) y en Verso y Prosa (1927), revistas que sin duda conocería Miguel Hernández a través de Raimundo de los Reyes y José Ballester, sus editores en Murcia de Perito en lunas. La influencia de este documento y de otras aproximaciones a Góngora a través de Guillén y de los nuevos movimientos de vanguardia hacen que el poeta desarrolle un decidido ejercicio de expresión plástica de la naturaleza en el que se ponen de relieve sus grandes pasiones: la naturaleza, tanto la vinculada a su paisaje personal levantino (palmeras, azahar, granadas, sandía, higueras), como la referente a su humana vitalidad, tan ricamente expresada con imágenes de potente y encendido sensualismo. Aunque, como hemos de ver inmediatamente, no sólo fueron los elementos tradicionales de su naturaleza levantina los que formaron parte del mundo poético del primer libro. Estados Unidos, con el poderoso atractivo que suscitaba entre los intelectuales de aquellos años en España, también está presente en Perito en lunas como un elemento más, aunque bien atípico, de expresión de la apasionada sensorialidad del poeta oriolano.
Hay que descartar, entonces, de manera definitiva la calificación de frialdad que muchas veces se ha atribuido al contenido de las octavas y, en general, de todo Perito en lunas y de las poesías de esta época. Entre los poemas de este libro hay algunos de una sensualidad encendida que revelan el vitalismo natural que Miguel quiso imprimir a su poesía, siempre como reflejo de su sensibilidad y de sus pasiones. El notorio hermetismo que caracteriza todo el poemario, se convierte aquí en clave expresiva de irrenunciables manifestaciones de sensualidad. En la Orihuela de los años treinta, y en los ambientes en que Miguel Hernández se desenvolvía, no debía de ser frecuente que un poeta dedicase una poesía a entretenimientos sexuales como los que Miguel recoge. Vaya esta reflexión sobre algunos de los poemas como expresión clara de la autenticidad de Perito en lunas, no reñida con su tan repetido hermetismo. Y hasta tal punto ésa es la gran cualidad del libro, una vez superada, alcanzada y dominada la significación de las octavas, que Gerardo Diego la consideró la base de toda la poesía posterior de Miguel. Y fue Gerardo Diego quien, en 1960, aseguraba que para gozar plenamente esta poesía hay que entenderla y que hay que recrear en sentido inverso al sendero recorrido por el poeta: «Si nos quedamos a oscuras, aunque nos agrade el juego de imágenes que, borrosa su identificación metafórica, se nos quedan en gratuitas imágenes vagamente sugeridoras y verbales». [9]Y tal es lo que sucede con una de las octavas más interesantes de Perito en lunas, la titulada «Negros ahorcados por violación»:
A fuego de arenal, frío de asfalto.
Sobre la Norteamérica de hielo,
con un chorro de lengua, África en lo alto,
por vínculos de cáñamo, del cielo.
Su más confusa pierna, por asalto,
náufraga higuera fue de higos en pelo
sobre nácar hostil, remo exigente...
¡Norte! Forma de fuga al sur: ¡serpiente!
La construcción del poema está basada, dentro de la más estricta retórica gongorina de los años veinte y treinta, sobre una sólida estructura metafórica, expuesta de forma correlativa para producir un agudo efecto de contraste, que viene formalizado por la estructura misma del poema y su conformación métrico-expresiva. Tengamos en cuenta que estamos ante una octava real, estrofa común a todos los poemas de Perito en lunas. Compónese la octava real, de acuerdo con su forma clásica, de ocho endecasílabos agrupados por rima alterna los seis primeros y cerrado el poema con un pareado final. La estructura habitual de la octava real, que recordemos que es la estrofa que Góngora utiliza en la Fábula de Polifemo y Galatea, se solía estructurar sobre la arquitectura de tres pareados, emparentados por las rimas de los seis primeros versos, y un pareado final resumen o conclusión de la octava. Esta condición y formulación clásica la utiliza Hernández en muchas de las cuarenta y dos octavas que componen Perito en lunas. [10]Con ella se establecía una serie de contrastes progresivos de ida y vuelta, de forma pendular, que se cerraban con los dos versos finales. A este tipo de contraste de estructuras contribuye también poderosamente la forma del endecasílabo bimembre gongorino, utilizado habitualmente por Hernández en su libro de 1933.
Pero en esta octava, diferente a las del resto del libro, no suceden las cosas como en las demás. El tema no es el habitual de las restantes octavas, que suelen contener un cuadro cerrado y descriptivo de algún elemento del paisaje o de las gentes que lo pueblan, con alto contenido simbólico. Si repasamos la lista de las octavas, veremos que muchas de ellas responden a la condición de cuadro, o mejor viñeta, de la realidad construida de forma redonda en sí misma: así, en la lista de las octavas que facilitó un coetáneo de Hernández, y que los editores pasaron a la condición de título de los poemas (entre paréntesis), vemos que responden a una estampa o escena, que podríamos incluso emparentar con Gabriel Miró, tan admirado de Miguel Hernández, y muerto muy poco antes de componerse Perito en lunas, en 1930: «Suicida en cierne», «Palmero y Domingo de Ramos», «Toro», «Torero», «Palmera», «Cohetes», «Palmero», «Monja confitera», «Yo: Dios», «Sexo en instante», «El barbero», «Gallo», «Serpiente», «Sandía», «Pozo», «Panadero», «La granada», «Azahar», «Oveja», etc.
La que nos ocupa disiente desde luego, en cuanto al campo temático, del resto de los poemas, y figura ya al final del libro. Distinto es el tema y distinta también la forma de la octava como hemos de ver, pero no por ser diferente en cuanto a tema y estructura métrica se separa o se aleja del resto de las octavas, ya que, más bien al contrario, se integra con su personalidad especial en el conjunto al que pertenece. En efecto, ya el título sorprende: «Negros ahorcados por violación», y la escena también, porque el poema lo que nos presenta es lisa y llanamente el ajusticiamiento de unos negros que son ahorcados al ser sorprendidos violando a una mujer blanca en Estados Unidos. La escena era, por otra parte, habitual en los Estados Unidos de los años veinte y treinta. Pensemos por ejemplo en los estados del Sur: Alabama, Georgia, Tennessee, por ejemplo.
En el poema se produce un enfrentamiento de contrarios como se ha hecho otras muchas veces en el poemario, cuyo motor principal es el enfrentamiento de sexos, constante en todo el libro: sexo masculino frente a sexo femenino que se evidencia en muchas de las octavas anteriores a esta de Perito en lunas. Aquí, además de ese enfrentamiento, se produce un contraste entre dos mundos: el mundo de los blancos y el de los negros, el mundo de los americanos y el de los afroamericanos. De esta forma, toda la octava queda construida sobre elementos de contraste de forma longitudinal, con el ritmo que está ya marcado en el primer endecasílabo, bimembre por cierto: «A fuego de arenal, frío de asfalto». Como dejó establecido hace ya muchos años Agustín Sánchez Vidal, [11]se desarrollan a partir de ahí una serie de contraposiciones expresadas por correlación:
- fuego frente a frío;
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La lengua en corazón tengo bañada»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La lengua en corazón tengo bañada» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La lengua en corazón tengo bañada» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.