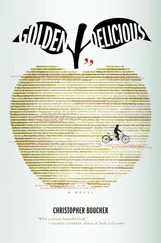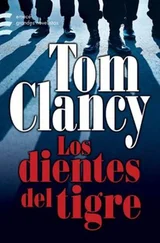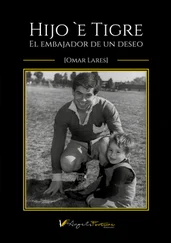Todo parecía indicar que a Carlito lo habían matado por un ajuste de cuentas, aunque no cerraba bien el rumor de que se había involucrado en el tráfico de drogas: no era su estilo. Por último se supo o se dijo que Carlito había sido amante de la muchacha de rizos negros que también era amante del marido de la anestesista.
Zara, de raza parda y puro rulo en la melena dura, había sido codiciada por varios, incluido un sargento de prefectura a quien ella habría abandonado antes por Carlito, y de allí que las sospechas sobre el asesinato de éste podían recaer tanto en aquel amante despechado como en el nuevo: el marido de la desaparecida anestesista. Empecé a observar cierto cambio de conducta diríase positivo en ese marido, o ex: el hombre se volvió extrovertido, a su manera. Salía a caminar, no todos los días pero con cierta frecuencia cuando había buen tiempo, y llegué a verlo bañarse en el arroyo, incluso temprano por las mañanas y también en invierno. Salía de su casa en shorts, piernas y torso esculpidos por el sol en bronce, se acercaba corriendo hasta el borde de su muelle y se arrojaba al agua. Otros lo vieron salir de compras a La Pulpería en compañía de su vecina de rizos negros, a la que visitaba –se decía– ya a la luz del día, y no como antes, cuando se escapaba de su casa por las noches. Nadie sabía a qué se dedicaba, pero se empezó a decir que era medio veterinario. Quizá más que medio, tres cuartos; alguna gente le empezó a llevar mascotas, perros o gatos con alguna dolencia o infección de esas comunes en la isla. Aunque parecía tener conocimientos básicos, quizá por haber tenido tantos perros en su casa, sus consejos no daban buenos resultados. A un muchacho que le llevó su mascota aquejada por esa expectoración conocida como tos perruna, el medio o tres cuartos veterinario le dijo que el animal tenía un tumor avanzado en el hígado y que no había más remedio que sacrificarlo. Parece que él mismo lo ejecutó y ayudó a enterrarlo al fondo del terreno en el que vivía su dueño. Después de ese día, nadie más lo consultó por sus mascotas enfermas.
Por supuesto que ser un falso veterinario no configuraba delito ni era una conducta reprobable en la isla. Siempre aparecía gente con oficios secretos o dudosos. Como un japonés que anduvo un tiempo por ahí diciendo que era microbiólogo; el delta le parecía un lugar perfecto para vivir porque no había chinos, que consideraba una plaga para la Tierra. El japonés odiaba la raza amarilla –no se veía a sí mismo de ese color–, pero lo cierto es que en la isla no vivían chinos. Las conjeturas sobre esa ausencia eran legión: que el agua era demasiado sucia, que se asustaban de los mosquitos y que tenían terror de los murciélagos, que sí eran plaga en la isla. Era leyenda que alguna vez en el pasado hubo una colonia china que al cabo del tiempo desapareció por alguna razón misteriosa, como la extinción de la civilización maya. Quizá las inundaciones eran demasiadas para los arrozales. El ecosistema era parecido al delta del Mekong pero con mareas mucho más altas y, además, serían vietnamitas los que mejor se adaptaran a ese paisaje, no necesariamente chinos. Por otra parte, ¿a qué habrían venido esos chinos legendarios a poblar el delta? ¿A construir un ferrocarril sobre ciénagas y canales? Además, nadie recordaba haber visto alguno, ni siquiera de turista.
La cuestión es que el japonés decía que en su país habían desarrollado una cepa de murciélagos capaces de detectar chinos, así que podría ser que estos evitaran la isla por las dudas. También se dijo que había trabajado en un laboratorio secreto del delta donde habrían desarrollado una cruza entre murciélago y pavita de monte. El resultado, un ave mamífera que volaba de noche, dormía cabeza abajo durante el día y con las alas extendidas podía llegar a medir dos metros. Alguien aseguró haber visto algo parecido una noche de luna.
La imaginación isleña se excitaba con ese tipo de fábulas y los narradores orales se confabulaban para contaminar las historias reales con leyendas y ficciones. Por caso, la eterna discusión sobre cómo deshacerse de los murciélagos comunes que invadían los techos de las casas: algunos recomendaban poner una lámpara de luz en el entretecho, otros un equipo de ultrasonido, otros decían que había que ahuyentarlos arrojándoles bolitas de naftalina con una gomera cuando se los veía pasar zumbando al anochecer (había que tener buena puntería, pero era cuestión de práctica). El japonés aseguraba ser un experto exterminador de murciélagos y alardeaba de haber encontrado un tipo de veneno inocuo para humanos y letal para quirópteros. Así que pronto encontró trabajo fumigando casas en la isla. Hizo dinero durante varios fines de semana y se esfumó con su humo a algún otro lugar antes de que varios niños empezaran a tener vómitos y diarrea y fuesen llevados de urgencia a la sala de primeros auxilios del Canal Presidente; en cuanto a los murciélagos, volvieron a los pocos días como si nada. Se llegó a la conclusión de que el japonés era un falso microbiólogo, aunque esto no tuviera nada que ver con su tratamiento antiquiróptero.
La solución por la que optaba la mayoría del vecindario para lidiar con esa verdadera plaga era lapidaria: sellar con cemento desde afuera todos los lados del techo, cuidando en taponar cada abertura, para dejar emparedados a los animales que quedaron dentro y evitar que entren nuevos: aseguraban que morían rápido de asfixia, que el calor del sol secaría los cadáveres ocultos y que nunca quedaba olor a muerto en las casas.
Un amigo, de la época en que los amigos venían a visitarme a pasar un domingo, hacer asados, emborracharse –porque después los amigos dejaron de venir, gradualmente, poco a poco, cansados quizá de la rutina de los asados de domingo– me propuso una ejecución rápida: echar querosén en el entrepiso del cielorraso donde dormían los animalitos para ahuyentarlos; lo hicimos y salieron pitando de a decenas a plena luz del día, confundidos, dándose golpes contra las paredes, así que mi amigo la emprendió a machetazos contra esas criaturas aladas, un espanto que requería destreza para decapitar murciélagos en vuelo, caídos sobre la alfombra o sobre la mesa del comedor, los sillones, la cama y en todas partes: sesos, sangre, pedazos de murciélago que hubo que recoger en pala uno a uno y luego enterrar al fondo, contritos, haciendo una reverencia budista ante las tumbas, pero al menos por un tiempo el cielorraso quedó deshabitado. Sólo por un tiempo. Es brava la vida en la isla, y a veces la gente se vuelve loca de tanto lidiar contra la naturaleza, si es que no estaba loca de entrada.
No quiero hacer etnografía salvaje, pero mirado de cerca el ambiente social era casi el de un campamento de refugiados. Había un falso policía que algunas veces almorzaba en el restaurante con todo su uniforme y sin sacarse la gorra; no llevaba armas, excepto por un pequeño bastón. Había varios expresidiarios, exadictos a alguna medicina ilegal que se refugiaban en el delta para rescatarse y terminaban adictos a medicinas legales; prostitutas trans que trabajaban en la ciudad durante la semana; diversos perseguidos por acreedores o que debían otras cuentas ante la ley, exiliados de alguna catástrofe personal, outsiders , gente que necesitaba los márgenes. Un exmago que se dedicaba a vender billeteras de cuero a los turistas y que cada dos por tres les robaba; al mostrar una billetera, insistía en varios idiomas mal hablados que el turista comparase su calidad con la billetera propia y en un rápido pase de manos se quedaba con el dinero ajeno. Y unos cuantos muchachos que rondaban a hombres mayores para pedirles dinero, casa y comida o lo que pudiesen conseguir, a cambio de atenciones de la carne, dádivas de pija o culo: este era el oficio más concurrido y la salida laboral más fácil.
Читать дальше