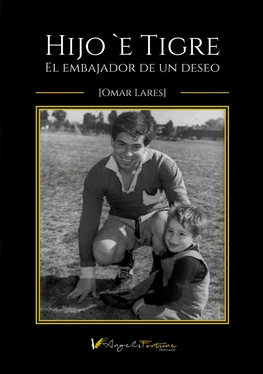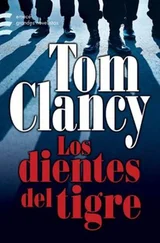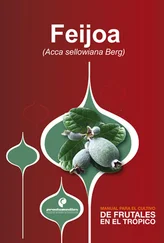Primera edición: febrero de 2022
© Copyright de la obra: Omar Lares
© Copyright de la edición: Angels Fortune Editions
Código ISBN: 978-84-124916-1-6
Código ISBN digital: 978-84-124916-2-3
Depósito legal: B 20770-2021
Corrección: Juan Carlos Martín
Diseño y maquetación: Cristina Lamata
Edición a cargo de Ma Isabel Montes Ramírez
©Angels Fortune Editions www.angelsfortuneditions.com
Derechos reservados para todos los países
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni la compilación en un sistema informático, ni la transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico o por fotocopia, por registro o por otros medios, ni el préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión del uso del ejemplar sin permiso previo por escrito de los propietarios del copyright.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, excepto excepción prevista por la ley»
A mi padre.
Para mis hijas Milena y Sofía,
mis hijos Juan Ignacio, Valentín y Octavio
Dedicación especial a vos... Andre
«Uno siempre espera convertirse en alguien
solo para acabar descubriendo que uno es varios».
Raymond Devos (1922 – 2006).
«Al decir Shakespeare «El mundo entero es un escenario» y todos los hombres y mujeres que lo pueblan son «meros actores» expresaba su profundo convencimiento de que no nos escapamos fácilmente de los papeles que son esencialmente nuestros. Todos nos vemos envueltos en un drama que va desarrollándose a lo largo de nuestra vida y en el cual la trama se muestra siniestramente repetitiva».
Joyce McDougal, teatros de la mente,
ilusión y verdad en el escenario psicoanalítico.
I. El canillita, un vendedor de diarios especial
Barrio de Lanús, Buenos Aires, Argentina. Invierno del año 1974.
«El miedo es la principal fuente de superstición, y una de las principales fuentes de la crueldad. Vencer el miedo es el principio de la sabiduría».
Bertrand Russell.
El cielo estaba gris, plomizo, no llovía, pero amenazaba. Yo estaba ante la escalera, en la entrada del taller de arte donde, desde hacía un par de años, tomaba lecciones de dibujo y pintura. Me gustaba mucho, a esa corta edad atesoraba un par de cuadros pintados. Mi maestra de quinto grado, la señorita Graciana, estaba a punto de casarse. Le regalé mi último paisaje. Esas clases empezaban a las dos de la tarde. Por lo general, me acompañaba Tito, mi viejo, después de almorzar. Ese lunes llegamos un rato antes. Papá tocó el timbre para averiguar si me recibían más temprano. Así él podría dormir la siesta. Después de comer, le gustaba tirarse un rato en la cama antes de irse a trabajar. Él recibía los diarios a las cinco y media de la tarde, en la misma puerta del paredón de los talleres ferroviarios de la localidad de Remedios de Escalada, ciudad de Lanús, por donde Tito salía de su trabajo diurno. Debía llegar temprano, antes del horario, porque pasaba el camión y los repartidores, desde la caja tiraban los periódicos y las revistas. Los diarios se entregaban de lunes a viernes por la tarde, y los fines de semana, de noche. Había dos ediciones: la quinta y la sexta. Las editoriales publicaban las noticias que habían ocurrido entre la mañana y parte de la tarde. Los sorteos de loterías y el fútbol también aparecían los fines de semana. Papá hacía su reparto diario a domicilio; daba el periódico y las revistas en mano o los tiraba desde la vereda. Era muy divertido verlo revolear esos rollos de papel; atravesaban cada puerta de entrada al jardín o caían en algún balcón. Mi preferido era el de la casa color gris, con tejas coloniales rojo mate.
Papá a veces me llevaba en el canasto de la bicicleta. Me divertía mucho acompañarlo, me sentía feliz de la vida. Deseaba que los clientes no se encontraran en sus hogares, me encantaba observarlo tirar los diarios o las revistas, mientras yo hacía sonar la corneta de la bici para avisar la llegada del diariero.
Los ejemplares que sobraban se devolvían. Papá, antes de regresar el sobrante, dejaba algún periódico, cómics, historietas o alguna publicación deportiva para la familia. Así creció mi interés por la lectura; los únicos que aprovechábamos esa oportunidad éramos mi viejo y yo. Cuando en las siestas yo no miraba la televisión, leía alguna historieta: «Doctor Mortis y Vampirella» eran de terror; me gustaban los superhéroes: «Batman», «Superman» y «Spiderman». «Periquita» o «Pequeña Lulú», me las devoraba, igual que «Patoruzú», «Patoruzito», «Isidoro Cañones», y la entrañable «Mafalda». También, cada tanto, cuando sobraba me gustaba leer algún ejemplar de «Selecciones del Readers Digest», las deportivas «El Gráfico» o «La Goles». Mi amigo Alberto, que hoy vive en la provincia de Jujuy, me acompañaba en esas tardes de aventuras literarias. Si no había nada nuevo para leer, ojeábamos las noticias o nos entreteníamos buscando las diferencias en el «Juego de los Siete Errores», que lo publicaba el diario «La Razón».
Matilde, la hija mayor de mi profesor, abrió la pesada puerta de hierro de estilo francés del Taller de Arte. Ella acomodaba para que todo estuviese listo:
—¡Hola Oscar! ¿Cómo estás? —preguntó Matilde—. Señor, ¿usted qué tal? —le dijo a papá.
—Muy bien señorita —respondió Tito—. Perdón por llamar antes.
—No hay problema señor, si hay alguien no cuesta nada abrir.
—¡Muchas gracias! A Oscarcito lo viene a buscar mi esposa o el abuelo; ¿a qué hora?
—A las cuatro señor.
Yo los miraba con mis útiles en la mano; traté de entrar rápido, necesitaba el baño pronto.
—Muy bien señorita, ¡muchas gracias!
—De nada, buenas tardes.
Yo quería entrar.
—¡Chau hijo! ¡Pórtate bien! Buenas tardes —saludó papá al fin.
—Tu papá estaba apurado —dijo Matilde, mientras subía tranquila.
Yo iba un escalón más arriba para apurarla. Empecé a sentir el perfume de los óleos. En los rincones, entre algunos escalones y la pared, había tarritos con agua para suavizar los aromas del ambiente.
Sobre el último escalón pregunté:
—¿Puedo ir al baño?
—Sí Oscar; sabes dónde queda. Mientras, yo termino de acomodar. Luego, ocupa tu lugar.
Respiré. Los pantalones estaban secos. Esas últimas palabras yo las escuché al abrir la puerta del baño.
La galería cubierta era muy amplia, tenía ventanales antiguos con vidrios de colores, daban al patio y a un corredor que conducía a la casa. El aula principal estaba al frente. Ese día me acomodé en el lugar de siempre, entre la pared y una de las dos puertas antiguas, altas, con vista a un balcón. Desde ahí yo miraba las vidrieras de los comercios de enfrente, el desfile de gente que entraba y salía; y organizaba mis pinceles. Me detuve a mirar, con mucha atención, las figuras blancas, de yeso, parecían emperadores romanos o personajes de época; se encontraban sobre diferentes estantes, frente a los pupitres, disponibles para dibujarlas. Tuve ganas de empezar con ese tipo de técnica, trazos suaves, a lápiz negro, y sombreado hecho con los dedos.
Una de esas figuras me despertó curiosidad: parecía distinta, tenía algo particular, me recordaba a alguien. Era la cara de un hombre, con leve sonrisa, fresca, frente ancha; en el nacimiento del cabello mostraba entradas simétricas. Los ojos grandes, la nariz elegante, hermosos labios y bigote fino. Yo miraba esa escultura, me hacía recordar a alguien, no podía darme cuenta de a quién, cuando de repente entró Antonio, el profesor. Alto, erguido, la espalda prominente, debía haber practicado algún deporte, tal vez natación. Su cabello era blanco, con vetas de rubio gastado, se peinaba para atrás, se percibía una leve calvicie. Imponía respeto. Entró a la clase unos minutos antes del horario habitual. Saludó y recorrió la sala para ver nuestros trabajos. Cada uno retomaba lo que había dejado la clase anterior. Yo estaba bastante distraído. Quería dibujar alguna de esas figuras de yeso, me sentía capacitado para hacerlo, pero ese día no podía concentrarme. Intenté trazar algunas rayas, líneas. Borraba seguido. Fijé la vista en el busto que elegí al azar. Cada tanto volvía a la figura que me recordaba a alguien y no conseguía reconocer.
Читать дальше