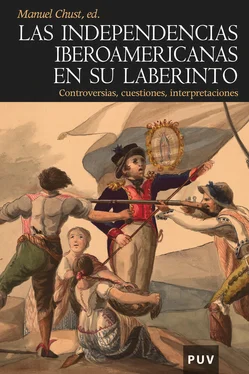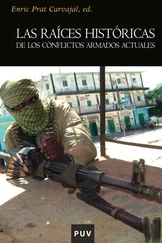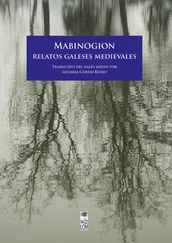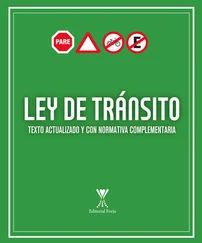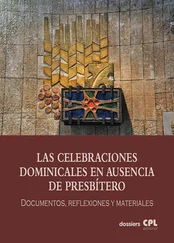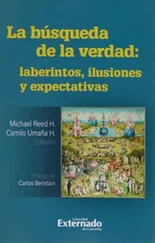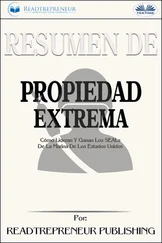Lo cual fue interpretado y utilizado a posteriori, e incluso coetáneamente, con una postura «nacional» al enunciarse en clave de patriotas versus realistas. Confrontación nacional que en estos años hay que matizar, porque tanto peninsulares como criollos tenían intereses en un bando u otro sin que ello alcanzara a ser suficiente para plantear de forma concluyente opciones fuera del ámbito de la monarquía. Salvo los casos de Caracas o Buenos Aires.
La segunda cuestión que dirimir es que este conflicto, complejo, de intereses intrarregionales e interregionales, también se dio en el interior de las autoridades metropolitanas y entre las capas dirigentes criollas. Es decir, el vacío de poder se plasmó en todos los niveles. Lo cual provocó que, en ocasiones, de manera unilateral, quien poseía la fuerza armada no llegara a la negociación política, sino a la imposición armada y represión. Y ahí prendió la guerra: Elío contra Buenos Aires, ésta contra las regiones del interior, Abascal contra los junteros de Quito, La Paz o Chuquisaca, todos contra Paraguay, etc. La guerra, tanto en América como en la Península, comenzó a marcar la agenda política. Y también a dislocar las fuerzas armadas del Antiguo Régimen, en «ambos hemisferios». Y no sólo porque permitió un ascenso social de plebeyos en la oficialidad, sino porque para el ejército realista en América supuso que esta cuestión derivara en un conflicto no sólo social, sino también de clase y raza. Criollos, mestizos y morenos ascendieron a oficiales, reprimiendo en estos años a la insurgencia. Y claro, para el ejército peninsular que se encontraba en la península fue una contradicción de clase –privilegiados frente a no privilegiados–, pero para el ejército peninsular en América, esta ascensión además fue interpretada como una cuestión nacional, de nacionalidad y de identidad. Son conocidos los casos de Nueva España con el Plan Calleja y el ejército que se configuró en su tránsito a la independencia en 1821.
Pero debemos reconsiderar la diversidad del lenguaje de las juntas que proclamaron su independencia de Napoleón, pero también de Inglaterra y de la monarquía en un sentido absolutista. Juntas y propuestas que se van a prodigar a partir de 1810, porque tendrán otra significación: la guerra en la península estaba perdida. Y ahí los planteamientos, el vocabulario, las propuestas y los objetivos tuvieron un corpus tan similar como disonante entre el movimiento juntero americano. Lo que sí los unió es que se organizaron para que Napoleón –y lo que sospechaban o imaginaban que pudiera significar el triunfo del estadista francés– no fuera su rey. Pero en esa insurrección también hubo una resistencia de otras fracciones de intereses a subordinaciones que ya no estaban dispuestos a aceptar, como la del criollismo dominante de las «viejas» capitales en la colonia. Fue así como hubo una lucha muy diversa por la soberanía territorial.
Pero la monarquía tampoco debe verse como monolítica desde América. Ya advertimos que los cambios en la organización del nuevo estado, tanto afrancesado como español, se estaban produciendo. Porque la guerra, en ambos hemisferios, era no sólo revolucionaria, sino también un acelerador de la revolución. Y en ese sentido hay que seguir resaltando la opción constitucional y parlamentaria hispana que representaron no sólo las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, sino también su gestión y su organización. Desde hace dos décadas ya estamos advirtiendo que el «liberalismo gaditano» no fue únicamente importante porque albergó a la representación americana, sino también porque éste se conformó con sus propuestas políticas y su ideología. Y tuvo trascendencia en América, claro.
Es más, para ciertos sectores criollos enfrentados a las regiones insurgentes y por ello calificados a posteriori de «realistas», esta fase representaba la opción liberal más posibilista, ya que pudo plantear y conseguir buena parte de sus reivindicaciones en las Cortes, como fueron, entre otras, libertades económicas y políticas, la libertad de imprenta, la organización del poder local en ayuntamientos y del poder provincial en diputaciones provinciales, etc.
Quizá, la complejidad esté en los conceptos. Particularmente en el de Monarquía española. Aunque resulte una obviedad, no fue lo mismo la monarquía absolutista que la constitucional en esta coyuntura. Por lo tanto, el laberinto de las independencias se complejizó aún más al existir en esta fase vías de evolución, de transformación o de resistencias a todas ellas para mantener el estatus quo de 1808. A saber: la insurgente, la afrancesada, la gaditana y la colonial. Y hay que ponerlas en relación y en discusión.
La tercera fase fue la desarrollada desde 1815-16 hasta 1820 y viene caracterizada por la independencia contra el rey.
Tras el golpe de estado de Fernando VII en mayo de 1814, la monarquía volvió a ser absoluta. Éste es un cambio que, a nuestro entender, hay que resaltar y tener en consideración. Desde un análisis general, varios son los factores que se deberán tener en cuenta al menos en este período. En primer lugar, la restauración absolutista de Fernando VII conllevó la derrota del liberalismo gaditano al suprimir la obra parlamentaria y constitucional doceañista. Ello supuso, para el criollismo que estaba apostando por esta vía, el abandono progresivo de estas posiciones para decantarse por una vía insurgente. Y, en segundo lugar, la restauración de la monarquía absoluta supuso el triunfo de la vía armada para recuperar lo que el rey creía que era suyo: los territorios americanos. Los cuales le estaban arrebatando tanto la vía liberal gaditana como la vía liberal insurgente. De esta forma, la guerra y el envío de ejércitos de «pacificación» fueron las formas de responder a la insurgencia. Es en esta fase en donde la confrontación con un rey reconquistador y guerrero se hace más visible. Ya no hubo posiciones intermedias, dulcificadoras del rey. El recurso único a las armas y la represión marcó esta fase. Los antagonistas se redujeron a dos. El enfrentamiento fue más directo: las tropas «del rey» y la insurgencia. Ahora sí que el término «realista» obtuvo un carácter pleno, dado que representaba los intereses del rey.
Un ejército del rey, un ejército de una monarquía absoluta en el que también había oficiales liberales surgidos de la guerra de España, después también llamada guerra de independencia. Fernando VII embarcó a numerosos oficiales liberales españoles con la finalidad de sacarlos de la península con destino a una guerra contra los «otros» liberales americanos y en previsión de potenciales y previsibles pronunciamientos en la península, que por otra parte ya se estaban produciendo.
Pero en esta fase el contexto internacional también fue otro. Tras la derrota definitiva de Napoleón en 1815 en los campos de Waterloo, la Europa de las monarquías absolutistas campeó en suelo continental para regocijo de la Monarquía británica, que veía a su competidor derrotado y a sus potenciales rivales económicos neutralizados. Y tras el gran «susto» de Napoleón, las casas reales europeas se conjuraron en nombre de Dios, la Iglesia y la religión para que no volviera a repetirse. Las guerras napoleónicas enseñaron que un estado-nación podía poner en jaque todo un sistema de valores privilegiados, en definitiva, al Antiguo Régimen. Fue por ello el recurso de las monarquías absolutas a las alianzas políticas del Congreso de Viena y armadas de la Santa Alianza.
El absolutismo cerró filas, políticas y armadas. Y la nobleza europea se aplicó a la idea de la restauración. Devolver al trono a las dinastías depuestas por los Bonapartes. Para la monarquía española, sabemos que ello pasaba también por recuperar los territorios americanos. Para la monarquía británica, todo lo contrario. Mantenerlos y ampliarlos en su independencia, puesto que ello suponía relaciones comerciales bilaterales.
Читать дальше