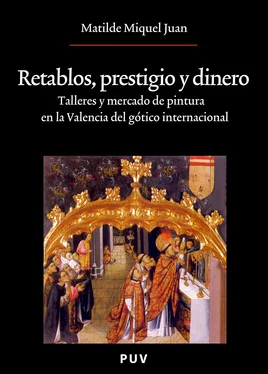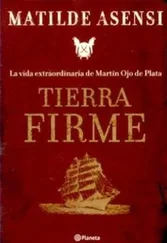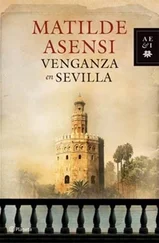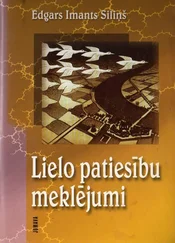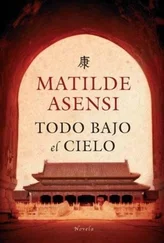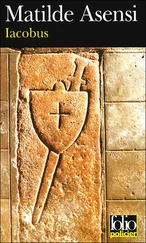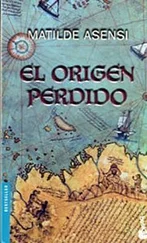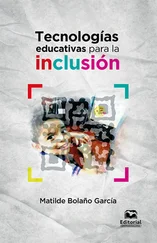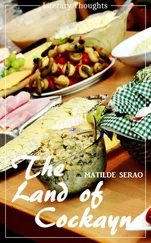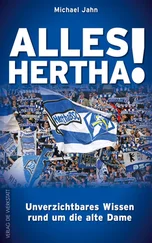Centrándonos en la ciudad de Valencia su crecimiento constante se debió a la emigración de gentes tanto de zonas rurales del reino como de otros territorios, como el castellano, donde el hambre de 1377 favoreció el traslado a zonas más ricas, dentro de un fenómeno generalizado en toda Europa a partir de la segunda mitad del siglo XIV, y donde las grandes ciudades se caracterizan por ser centros de absorción de la población procedente de ámbitos rurales o zonas más desfavorecidas. Esto se aprecia con bastante claridad en los llibres d’aveïnaments de la ciudad, donde se documentan entre 1375 y 1410 un total de 1.669 nuevas familias, además de las viudas y huérfanos que no se documentan y se conocen por otras fuentes, y los vecinos y commorantes, que se añaden al grueso de la población. 27Las zonas de estos nuevos vecinos serán preferentemente las parroquias de San Juan del Mercado, San Martín y Santo Tomás, donde precisamente la actividad menestral y comercial era más importante. 28Aun a pesar de este crecimiento constante, la falta de mano de obra especializada y residente en la capital seguía siendo una de las necesidades del municipio, por ello, el ofrecimiento de la Casa de la Ciudad a Llorenç Saragossà de permanecer en la urbe, y la ayuda económica que le procura, se encuentra dentro de las demandas de una capital en expansión. Pero el hecho de que el gobierno municipal consciente de dichas necesidades emplee todos los medios a su alcance para favorecer la llegada y establecimiento de ciertos maestros extranjeros o personajes de relevancia en el desarrollo económico y social de la ciudad, debe considerarse como excepcional a finales del siglo XIV en el panorama europeo. Eiximenis indica el fenómeno de acogida que mostraban los valencianos con palabras como estas: «bé acullents persones estranyes», lo que hace más comprensible la llegada de artistas como Pere Nicolau, Marçal de Sas y Starnina a finales del siglo XIV. 29La ciudad de Valencia se configuró así como el principal foco de atracción de todo el reino, además de por la emigración de parte de la población del campo a las ciudades en busca de trabajo y una profesión, por el aumento de tierras en manos de vecinos de las urbes y una mayor inversión de capital en zonas agrarias. Desde finales del siglo XIV estos procesos fueron estimulados por la mejora comercial y mercantil de una ciudad en crecimiento –introducción de capital extranjero, principalmente italiano–, que se tradujo en la reactivación del mundo agrícola por la comercialización de sus cultivos: se mejoraron y multiplicaron las siembras y se amplió la zona cultivable por la desecación de marjales, entre otras actividades.
Una población en constante crecimiento y en fase de adaptación por su heterogeneidad, condición social, actividades profesionales, origen regional o «nacional», además de diferencias religiosas, que generará problemas de integración social y de reinserción laboral, como lo demuestra el rechazo de los mercaderes italianos a trabajar en unas condiciones distintas a las de los locales en tierras italianas 30o, mucho más grave, la convivencia entre cristianos, judíos y musulmanes. La coexistencia de las tres religiones se vio afectada por cuestiones externas y de muy diversa índole; en el caso musulmán el recrudecimiento de la piratería berberisca y los constantes ataques a zonas costeras y rapto de cristianos, 31y en el caso judío las envidias de su posición económica y algunas predicaciones con tintes demagógicos, además del ataque a la judería en 1391, entre otras. En ambos casos se trataba de un sector de la población importante social y económicamente para el bienestar del reino y, por lo tanto, imprescindibles para su desarrollo y crecimiento, por lo que a pesar de los problemas de convivencia que podían ocasionar, las autoridades siempre se resistieron a la expulsión definitiva, que se produjo años más tarde.
El aumento de la población se hizo notar en dos frentes distintos; por una parte, en la agricultura, muy afectada por la falta de mano de obra, además de las sequías, malas cosechas, inundaciones y plagas, que ahora se veía fuertemente apoyada por una creciente población que solicitaba nuevas tierras que cultivar, lo que generó en el municipio una política de reactivación agraria y mejora de ciertas zonas pantanosas que antes eran tierras fértiles, 32con el consecuente cultivo de alimentos y productos agrarios especializados, lo que elevó a un alto grado de especialización la producción de la urbe, con plantas extrañas y drogas orientales, tal y como las denomina Eiximenis, refiriéndose al azúcar, algodón, azafrán, arroz, alheña, comino, etc, o la seda y las plantas industriales (lino, cáñamo, greda, simientes y azafrán). 33Y por otra, por la mejora del comercio exterior, bien a través de la producción y demanda propia, bien como puerto intermedio terrestre y marítimo de otras ciudades. Este segundo aspecto es muy interesante, puesto que supone la inserción de Valencia dentro de las redes internacionales del intercambio mercantil. La tendencia de la ciudad de Valencia fue la de involucrarse en un mercado de productos de consumo de coste más bajo, pero de mayor volumen y solicitados por amplios sectores de la población. 34Se aboga por un estilo de mercado que se aparta del elevado precio de determinados artículos solicitados por unas minorías, en pro de un producto demandado por la sociedad de los núcleos urbanos. Todo ello facilitado por la proliferación de centros mercantiles y rutas secundarias que provocaron el incremento de la densidad de circulación más allá de las redes principales.
El comercio fue una de las herramientas de integración y cohesión más poderosas de la Edad Media, puesto que, por encima de los problemas particulares de uno u otro territorio, primaban las necesidades mercantiles de sus ciudadanos y del propio gobierno. En el caso concreto de la Corona de Aragón, el comercio sirvió como elemento de unión dentro los diferentes reinos y de apoyo entre unos y otros al servicio de sus propios beneficios, y, en contra de la fuerte competencia que desarrollaban los mercaderes italianos, ante los cuales los aragoneses se sentían casi indefensos.
A pesar de los datos y las circunstancias sociales que transmiten una imagen de bonanza económica y social, debido a la prosperidad comercial a partir de finales del siglo XIV, y más notorio en el primer cuarto del siglo XV, hay ciertos datos negativos como el deterioro demográfico de la población del reino, en general, y del campo en mayor medida, así como la migración del campo a las ciudades, o la ruina de parte de determinados sectores urbanos, corroborada por la subida de los precios y los salarios, y el estancamiento de las rentas. Durante el siglo XV se reconocen en Valencia ciertos elementos de mejoría como la diversificación de la agricultura, la tranquilidad social en la zona rural, trabajada por la población mudéjar del reino –alejada de las reivindicaciones campesinas de otros territorios de la Corona–, la mejora estructural del comercio y la industria, adaptadas a las necesidades mercantiles del momento, y perfectamente conectadas con el mundo mediterráneo, además de una estabilidad en los precios y salarios, lo que favorecía, sin duda, una situación de mejora respecto a los años anteriores. Pero la tendencia actual para estudiar el periodo no se basa en términos absolutos de decadencia o esplendor, sino que se atiende a esos puntos intermedios que caracteriza a una sociedad con muchas facetas y puntos de vista que reflejan y explican mejor un periodo de cambios en la historia de Europa. 35Por ejemplo, se ha hablado de Valencia como una nueva capital de la Corona de Aragón, en retroceso de Barcelona, que agotada por la guerra civil interna dejó paso a una ciudad en crecimiento progresivo, pero si se analiza con más detalle, se aprecia como Valencia no pudo sustituir a Barcelona como centro organizador del comercio internacional peninsular. Las razones son varias: en Valencia no se innovaba ni se buscaban nuevos mercados, ni artículos; su estrategia de mercado se basaba en seguir los mismos esquemas empleados por el comercio catalán con la consecuente ayuda a su desarrollo; hay un retraso cronológico de Valencia en integrarse dentro de las rutas comerciales europeas; y, por último, se aprecia una participación secundaria del puerto de Valencia frente al de Barcelona, a grandes rasgos. 36Todo lo cual muestra el bajo grado de desarrollo del mercado valenciano y su dependencia de otras ciudades, principalmente Barcelona que, en ese aspecto, seguía dominando como plaza fuerte de la Corona de Aragón. El sector de la economía más evolucionado en el reino de Valencia fue, sin duda, el comercio exterior, con cambios y mejoras, y múltiples ventajas como la subordinación de un amplio territorio interior, caracterizado por mercados regionales como Toledo, Cuenca y Teruel, que tenían como salida inmediata a la urbe del Turia –y que requerían tanto de productos agrícolas locales como internacionales–. Pero la capacidad de innovación de la ciudad frente a las nuevas circunstancias no fue suficiente para erigirse como el puerto más importante de la península en el mar Mediterráneo.
Читать дальше