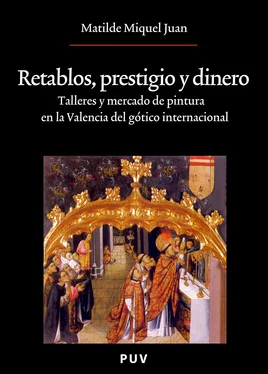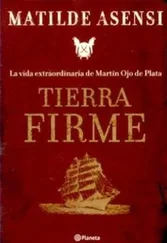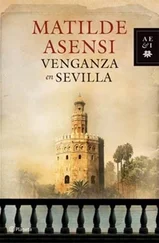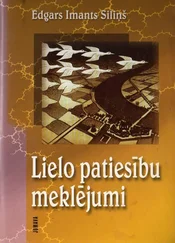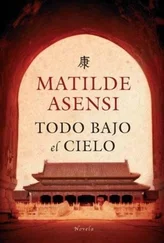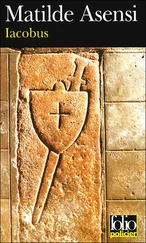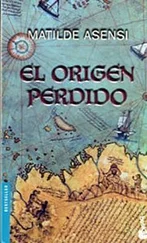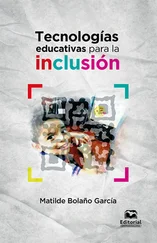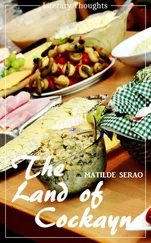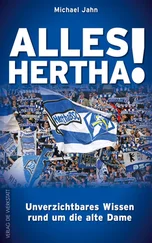[19]. M. Natale, El Renacimiento Mediterráneo, Viajes de obras entre Italia, Francia y España en el siglo XV, Madrid-Valencia, 2001. Aunque con un punto de vista muy específico, también es interesante la renovadora perspectiva que empleó Judith Berg para su trabajo en los años ochenta: J. Berg Sobré, Behind the altar table, Columbia, University of Missouri Press, 1989.
[20]. M. Natale, 2001, pp. 25-27 y 44.
[21]. A. Serra Desfilis, «Huellas y caminos dudosos por el mar. Notas sobre las relaciones pictóricas entre Génova y España en los siglos XIV y XV», en P. Boccardo, J. L. Colomer y C. di Fabio, España y Génova. Obras, artistas y coleccionistas, Madrid, Fundación Carolina, 2004b, pp. 31-32. Realmente el Mediterráneo actuó como una encrucijada de rutas, itinerarios e intercambios. Parafraseando a Heers: «El desarrollo de las transacciones fue de semejante envergadura que este mar interior en absoluto quedó encerrado en sí mismo, sino que atrajo un gran número de armadores y de patrones extranjeros deseosos de conseguir fletes y de enriquecerse. Muchos vascos, gallegos y portugueses acudían no sólo con el fin de introducir productos de sus regiones, sino en busca de empleo y dispuestos a quedarse varias temporadas seguidas...» (J. Heers, «El Mediterráneo como área de tránsito», en M. Natale, El Renacimiento Mediterráneo, Museo ThyssenBornemisza-Generalitat Valenciana, Madrid-Valencia, 2001, p. 139).
[22]. La guerra con Castilla, llamada de los Dos Pedros, iniciada en 1356 tuvo un efecto devastador en el reino de Valencia. Aunque con consecuencias diferentes, puesto que la zona más devastada fue la zona norte de reino, y la ciudad de Valencia fue sitiada en dos ocasiones, en 1363 y 1364. A esto se une el aumento de los impuestos decretado por Pedro IV para hacer frente a las guerras y la participación en el conflicto de Francia, Inglaterra y Génova. La guerra suponía el replanteamiento de las fronteras territoriales con el reino de Valencia, además de la hegemonía de la Corona de Castilla sobre la de Aragón.
[23]. Aunque si se realizan estudios más concretos sobre las poblaciones del reino, prácticamente casi todos los años mostrarán un alto nivel de mortalidad por las pestes y epidemias (A. Rubio Vela, «Els temps difícils (1347-1375). El segle XIV», en E. Belenguer, M. Batllori et alii, Història del País Valencia. De la Conquista a la Federació Hispànica, vol. II, Barcelona, Edicions 62, 1989, pp. 208-210 y 270-272).
[24]. A. Furió, Història del País Valencià, Valencia, Tres i Quatre, 2001, pp. 103 y ss. Un dato interesante de esta situación es que entre 1410 y 1450 se avecindaron legalmente en Valencia 934 familias, frente a las 1.669 familias que lo hicieron entre 1375 y 1410 (p. 188).
[25]. E. Cruselles, 2001, p. 13.
[26]. Sobre el ideal urbanístico del decorum en Valencia: A. Serra Desfilis, «La belleza de la ciudad. El urbanismo en Valencia (1350-1410)», Ars Longa, Cuadernos de Arte, 2, 1991, pp. 73-80; M. Falomir Faus, «El proceso de “Cristianización Urbana” de la ciudad de Valencia durante el siglo XV», AEA, 254, 1991, pp. 127-139; A. Serra Desfilis, «El Consell de València i l’embelliment de la ciutat, 1412-1460», en Primer Congrés d’Història de l’Art Valencià, Valencia, Generalitat Valenciana, 1993, pp. 75-79; A. Rubio Vela, «La ciudad como imagen. Ideología y estética en el urbanismo bajomedieval valenciano», Historia urbana, 3, 1994, pp. 23-37; M. Falomir Faus, Arte en Valencia, 1472-1522, Valencia, Generalitat Valenciana, 1996a, pp. 47-62 y especialmente 92-103; A. Serra Desfilis, «La ciutat d’Ausiàs March», en Ausiàs March i el seu temps, Valencia, Valenciana, 1997a, pp. 47-66; íd., «Orden y decorum en el urbanismo valenciano de los siglos XIV y XV», en A. Casamiento y E. Guidoni, Storia dell’Urbanistica IV. Le Città medievali dell’Italia meridionale e insulare, Atti del convegno, Sociedad Urbana, Roma, 2004c, pp. 37-50.
[27]. En 1238 Valencia tras la conquista de Jaime I albergaba una población de 15.000 habitantes, entre 1359-1361 se documentan unas 26.000 personas, y en creciente aumento, en el recuento de 1489 se alcanza un total de 40.000 individuos. Datos que contrastan con la situación de la ciudad de Barcelona, que sí que reflejó un claro descenso de la población, concretamente de un 50 % tras la guerra civil catalana, como también sucede en la isla de Mallorca (A. Rubio, «Pesta, fam i guerra», en B. de Riquer i Permanyer, E. Belenguer i Cebrià et alii, La forja dels Països Catalans. Segles XIII a XV, Història. Política. Societat i cultura dels Països Catalans, Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1996, p. 83).
[28]. La procedencia de los nuevos habitantes de la ciudad era principalmente del reino, en segundo lugar de los territorios peninsulares y, por último, del extranjero (R. Narbona Vizcaíno, Pueblo, poder y sexo. Valencia medieval (1306-1420), Valencia, Diputació de València, 1992, pp. 31 y ss.).
[29]. Son muy ilustrativas las palabras con las que Mauro Natale inicia el discurso sobre la presencia de Starnina en Valencia: «Esta realidad [Valencia como centro de atracción] supone en el ámbito de las migraciones artísticas una auténtica inversión de la tendencia anterior; hacia 1400, para un artista que no fuera de primera fila y que quisiera salir de la rutina de pintar cofres y sillas en Florencia, Valencia era uno de los pocos lugares a los que podía acudir en busca de fortuna y de novedades» (M. Natale, 2001, p. 25).
[30]. M. T. Ferrer Mallol, «Els italians a terres catalanes (segles XII-XV)», AEM, 10, 1980, pp. 393-466: D. Igual Luis y G. Navarro Espinach, «Relazione economiche tra Valenza e l’Italia nel basso Medioevo», Medioevo. Saggi e Rassegne, 20, 1995, pp. 61-97; D. Igual Luis, Valencia e Italia en el siglo XV. Rutas, mercado y hombres de negocios en el espacio económico del Mediterráneo occidental, Vila-Real, Bancaixa, 1998; íd., «Entre Valencia y Nápoles. Banca y hombres de negocios desde el reinado de Alfonso el Magnánimo», En la España Medieval, 24, 2001, pp. 103-143, entre otras publicaciones.
[31]. La población musulmana en esta época podía representar la mitad de la población total del reino, pero ocupaba un papel secundario en el reino como mano de obra y se encontraba en el ámbito rural, alejada de las ciudades y, por tanto, de los centros sociales y económicos. El declive de la población judía, como uno de los factores que intervienen en el desarrollo económico de la Corona, se inició con el asalto a la judería de la ciudad de Valencia en 1391, dentro de un fenómeno que se repitió en toda la península y que tuvo su inicio en Sevilla. Sobre la convivencia entre cristianos y musulmanes: M. T. Ferrer Mallol, La frontera amb l’Islam en el segle XIV. Cristians i sarraïns al País Valencià, Barcelona, Consell Superior d’Investigacions Científiques, Institució Milà i Fontanals, 1988.
[32]. En el caso del reino de Valencia la peste negra y su consecuente despoblación, además del descenso de las tierras cultivadas tuvo una segunda consecuencia en la vuelta al estado pantanoso de ciertos marjales y zonas de «aiguamolls» que habían sido drenadas y ganadas para la agricultura tras la conquista del territorio. La alta mortalidad y la falta de mano de obra es la causa inmediata, acusándose se forma extrema en las zonas rurales que padecieron también la emigración a las grandes ciudades (A. Rubio Vela, 1996, p. 88).
[33]. Federico Melis dividía la producción del país en 1400 en tres subregiones: la región de la lana en el Maestrazgo, la región de la grana en Valencia-Alicante-cuenca de Oriola, y la región de la fruta seca desde Denia hasta Alicante. Pero durante el siglo XV esta especialización se complica con al aumento de otros cultivos y la diversificación de las economías agrarias locales que combinan entre los cultivos tradicionales y los más modernos y especulativos (P. Iradiel, «L’economia: produir i comerciar» en B. de Riquer i Permanyer, E. Belenguer i Cebrià et alii, 1996, p. 113).
Читать дальше