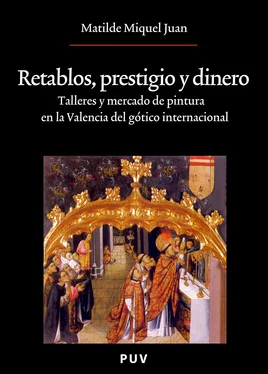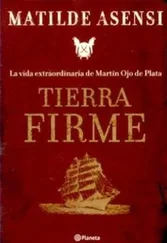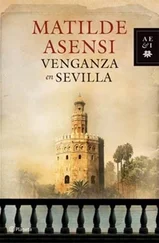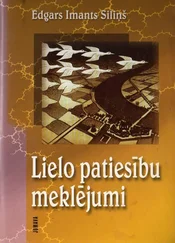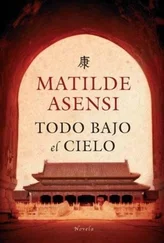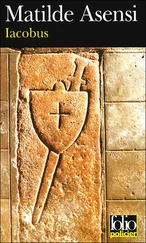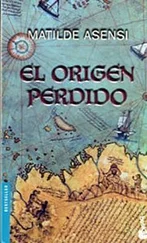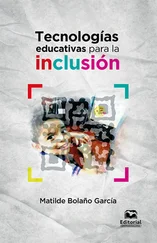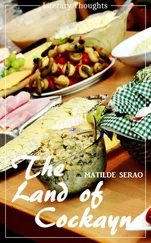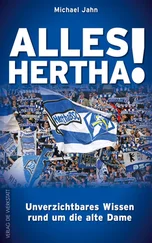En general, una revisión del tema vendría dada por el catálogo del Renacimiento Mediterráneo, exposición celebrada en Madrid y Valencia durante el año 2001. Las aportaciones del catálogo son verdaderamente muy interesantes, puesto que además de agruparse obras de diversas procedencias europeas, bajo la dirección de Mauro Natale, se han reunido un grupo de investigadores de diferentes países para unificar criterios y aportar nuevos conceptos artísticos alrededor del Mediterráneo. 19A excepción de este catálogo, la mayoría de los estudios muestran una mirada muy centrada en un territorio, o un artista, cuando hay que tener en cuenta que posiblemente la característica que mejor define el gótico internacional es la movilidad: los viajes de artistas o de personajes de un lugar a otro, las cosmopolitas relaciones entre los diferentes estratos de poder de toda Europa, el movimiento de obras de arte –generalmente miniaturas y orfebrería– en busca de un dueño y, en general, la rapidez con que las ideas, los estilos y las corrientes artísticas circulaban de un territorio a otro. Sin esta movilidad que caracterizó Europa desde 1360 hasta finales del siglo XV no hubiera sido posible apreciar un arte medieval como el que se ha conservado.
Valencia ha sido reconocida tardíamente como una de las importantes ciudades del gótico internacional. Recordando las palabras de Mauro Natale y Shearman la crítica ha tardado en reconocer su papel, y mientras que en el catálogo sobre el gótico internacional de Baltimore ni siquiera aparece su nombre, en el de Viena se le cita como uno de los centros secundarios y marginales del sistema. 20Fue, sobre todo, a partir de la identificación del Maestro del Bambino Vispo con Starnina cuando se ha considerado a la urbe como una de las ciudades del internacional, citada junto a las zonas de Borgoña, Bohemia o Renania. Desde principios del siglo XX se asiste a una revalorización de la pintura medieval valenciana de manos de historiadores como Sanchis Sivera, Cerveró Gomis, Saralegui o Tormo, dentro de cuyos estudios se encuentran las figuras de Pere Nicolau, Marçal de Sas o Starnina, con la finalidad de datar, atribuir y analizar las relaciones entre las noticias recién exhumadas y las obras conservadas. A partir de la década de 1980 las publicaciones se especializan y aumentan, distinguiéndose dos caminos paralelos; uno el que siguen los autores como José i Pitarch y Heriárd Dubreuil en un intento por descubrir a los artistas y sus obras dentro de un ámbito local e hispánico, y un segundo camino, seguido por los investigadores europeos centrados en identificar a la figura del Maestro del Bambino Vispo con Starnina, confirmado en 1983 por Van Waadenoijen, y por descifrar los cambios y aportaciones del florentino a la pintura de la Toscana. A partir de esta identificación, tanto Starnina como Valencia se han introducido dentro de las rutas europeas de la historia del arte, y la ciudad en una de las capitales capaz de proporcionar respuestas en la red de artistas y obras que se configuran durante el periodo del gótico internacional.
LA CIUDAD COMO MEDIO SOCIAL DEL TRABAJO ARTÍSTICO
Tras los graves problemas que afectaron a toda la península y gran parte de Europa a mediados del siglo XIV, por las sucesivas oleadas de pestes, hambres y carestías, en el reino de Valencia se asiste desde 1370 a una cierta recuperación, patente en aspectos como el crecimiento demográfico y el aumento de la producción y el comercio. Este resurgir no afectó únicamente a la mejora del nivel de vida de los habitantes de la ciudad, sino, y sobre todo, al mayor protagonismo que ejerció Valencia dentro del Mediterráneo, como uno de los enclaves mercantiles fundamentales en determinados productos, como la lana o la cerámica. La apertura del Mediterráneo, y la fuerte atracción que ejercía para propios y extraños, implicó la llegada de gentes de las más diversas procedencias y de los más variados productos.
A pesar de sus vínculos con otros territorios y culturas, el Mediterráneo occidental siempre mantuvo una unidad de civilización, favorecida por los intercambios, y garantizada por los múltiples contactos entre los personajes de poder, ya fueran de la realeza (miembros de las familias reales, embajadores, o personas de la corte), la Iglesia (obispos, canónigos, monjes, etc), individuos del mundo mercantil (mercaderes destinados a otras ciudades) e intelectuales (estudiantes formados en otras universidades europeas). Y el lenguaje artístico fue otro medio más de comunicación y unión entre los diferentes territorios, como una especie de koiné que todos empleaban y comprendían; por ejemplo, el italogótico ha sido definido como una «“lingua franca” para los artistas del Mediterráneo europeo». 21Valencia adquiría un mayor protagonismo dentro de esta red de relaciones sociales y comerciales, de la que siempre había formado parte, pero que ahora actuaba con voz y voluntad propia en pro de sus intereses y necesidades.
La crisis de mediados del siglo XIV afectó gravemente al reino de Valencia no únicamente por la peste que asolaba cíclicamente sus territorios y sus gentes, llegando hasta el siglo XV (epidemias de peste en 1380, 1383-1384, 1395 y 1401, y durante el siglo XV en 1404, 1428, 1439, 1450, 1458, 1475-1477), sino también por una serie de penalidades que agravaron la situación: la carestía de alimentos por la falta de mano de obra, sequías, malas cosechas, y, por lo tanto, hambre, el terremoto de 1348, y desde el último tercio del siglo la guerra con Castilla y el sitio de la propia ciudad de Valencia, 22las inundaciones del Turia y el Júcar en 1406, o la plaga de langosta en 1407 y 1408, 23mermando tanto el número de habitantes, como el ánimo y la salud de la población valenciana.
Uno de los principales atractivos del reino de Valencia, dentro de los propios territorios de la Corona de Aragón, y de los europeos, es su labor en la producción agrícola especializada, con el desarrollo de cultivos considerados casi como exóticos por el resto de las grandes urbes occidentales, muchos de los cuales salieron con bastante frecuencia de los puertos valencianos. Estas siembras y manufacturas (grana, frutos secos, cereales, aceite, además de la producción de la famosa cerámica de Manises o el papel, las lanas, cueros y sedas, entre otras) procedían de una previa agricultura o artesanía de origen musulmán, lo que unido a la fascinación que podía generar Valencia como territorio de frontera y sus favorables condiciones de vida para los que allí se asentaran, configuraron a Valencia tras la conquista cristiana como un territorio de posibilidades y aventuras.
Todos los problemas que vivió la ciudad durante la segunda mitad del siglo XIV se vieron amortiguados por el periodo de crecimiento en que estaba inmersa la Corona y, a pesar de la espectacularidad de unos datos tan catastróficos, en el reino de Valencia no parece que la dinámica positiva de población se resintiera de forma irreversible, como parece que ocurrió en Cataluña y en la mayoría de los países europeos, por ejemplo en 1361 se registra 26.000 habitantes y en 1418 se calcula 36.000. 24El proceso de recuperación es más perceptible a partir de la década de 1370 cuando Valencia, coincidiendo con cierto estancamiento de Barcelona y el declive de Mallorca, emerge como una ciudad mercantil, financiera e industrial dentro del panorama mediterráneo, por el crecimiento de la población y, por tanto, de la mano de obra, y por el importante papel que ejercieron los hombres de negocios locales actuando coordinadamente en la exportación exterior y compra de productos, estimulando la propia producción local, el desarrollo de la manufactura urbana y las transformaciones del mundo rural. 25
El ciclo de recuperación ya es plenamente palpable dentro de la mentalidad valenciana a principios del siglo XV cuando aparecen las expresiones de «la gran multitud del poble», «lo gran poble», «el copiós poble», «la innumerable multitud del poble de la dita ciutat», entre la documentación de la época. El sentimiento colectivo de la población y, sobre todo de sus dirigentes, era el de una regeneración tras la grave situación social que había vivido el reino, así la pujanza económica y comercial fueron los puntales que se emplearon para configurar a Valencia como una de las importantes ciudades de la Corona de Aragón, y esto es comprensible a la luz de la política urbanística y la imagen de decoro que caracterizó a la ciudad durante, al menos, la primera mitad del siglo XV (reformas urbanísticas, acequias, alcantarillado, construcción y mantenimiento de edificios públicos civiles patrocinados por la ciudad, puentes y un nuevo recinto amurallado). 26Posiblemente la palabra que mejor define el crecimiento demográfico del reino sea la de irregular, puesto que frente al despoblamiento de los territorios de la zona del Maestrazgo y las poblaciones de la orden de Montesa, la ciudad de Valencia se caracteriza por un crecimiento constante de población por la emigración desde las zonas rurales, en busca de trabajo y medios. La zona sur mostró un crecimiento espectacular a lo largo del siglo XV, duplicando y, a veces, triplicando la población con una diferencia cronológica de escasos años durante la segunda mitad del siglo XV. Hasta las décadas de 1420-1430 se puede hablar de cierto crecimiento regularizado, según los territorios, pero a partir de este momento se muestra negativo con graves pérdidas en la zona norte y centro del territorio del reino, mientras que en el sur el aumento demográfico sigue en ascenso.
Читать дальше