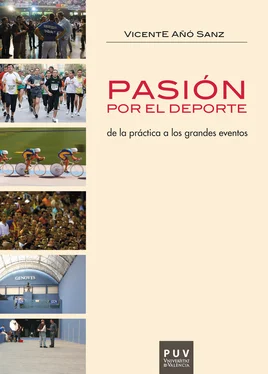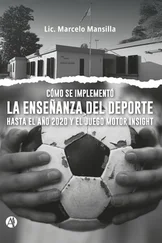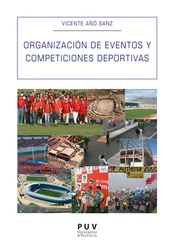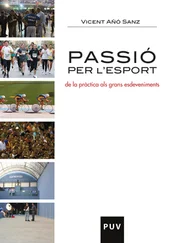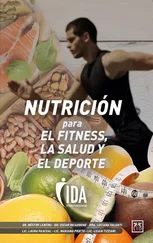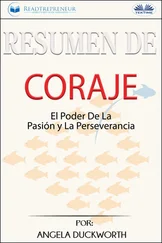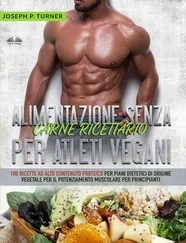Con aportaciones como la suya, el periodismo deportivo comenzó a recuperar credibilidad, a contar con capacidad introspectiva, a dejar de ser un mero chauchau verborréico y equipararse al resto de las áreas informativas de cualquier medio de comunicación.
Un buen ejemplo de esa transformación se recoge en el presente volumen, que recopila una buena parte de las observaciones y las reflexiones de su autor en torno al fenómeno deportivo como práctica, espectáculo, negocio e instrumento político. como material pedagógico y como objeto de pensamiento al que añó aporta su caudal de conocimientos, el deporte ha alcanzado rango universitario. añó ha sido uno de los pioneros en aportar ese bagaje cultural para una disciplina largos años despreciada, que no merecía otra calificación que el despreciativo título de «maría». ahora, ya hay catedráticos en esa asignatura que, es objeto de sesudas tesis doctorales.
J.V. Aleixandre
Redactor Jefe de Deportes de Levante-EMV
LA TRANSFORMACIÓN DE UNA PROFESIÓN A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA PERSONAL
Parece como la segunda versión de la famosa canción de Serrat «Ara que tinc vint anys»: «Ara que fa vint anys que dic que tinc vint anys», pero la transformación de la Educación Física en España ha acompañado el devenir de mi historia personal. Llegué a Madrid en 1969 dispuesto a estudiar esta carrera «nueva», una vez concluido aquel extinto Preuniversitario que había que estudiar para entrar en la Universidad, aunque no era necesario para el Instituto de Educación Física (INEF) de Madrid, el único existente en aquel momento, que sólo exigía aquel sexto y reválida de la época.
Fui a Madrid sin tener ni idea de lo que representaban esos estudios en España. Eran cuatro años de carrera, eso sí, pero pronto descubrimos que fuimos «conejillos de indias». Esos estudios no eran universitarios ni dependían del Ministerio de Educación. Nunca se sabrá a ciencia cierta si fue por dejadez de este Ministerio o porque «los de deportes», es decir la Delegación Nacional de Deportes, no quería soltar el excelente bocado competencial que conservaba (Cagigal, 1975), desde que finalizó la Guerra Civil española y Franco, más bien la parte oficial de la Falange, copió el modelo deportivo italiano.
Sea como fuera lo cierto es que los estudios de Educación Física, el INEF de Madrid, y posteriormente el de Barcelona creado en 1975, dependían de la Delegación Nacional de Deportes, que, a su vez, estaba adscrita al Ministerio de la Secretaria General del Movimiento. Esa dependencia de los organismos deportivos en lugar de los educativos fue una rémora y tardó en corregirse unos cuantos años después de que la democracia se afianzara en nuestro país. Al menos, en la enseñanza superior no se logró hasta mediados de los años 90, que ya es decir, casi 20 años después.
Pero en octubre de 1969, cuando aterrizamos por Madrid no sabíamos lo que se avecinaba. La respuesta más esperanzadora cuando preguntabas qué pasaba con los estudios de Educación Física, era que pronto nos integraríamos en la Universidad. De hecho el INEF de Madrid se construyó en terrenos de la Universidad Complutense, lo que se situaba como ejemplo de que pronto alcanzaríamos el cielo y saldríamos del limbo en el que estábamos. Porque, los «inefianos» no éramos ni «chicha ni llimoná», o «ni carne ni pescado». ¿Qué significaba? Que para el mundo universitario y para la «predemocracia española», procedíamos de un organismo perteneciente a la Secretaria General del Movimiento, pero éstos tenían sus propias escuelas: la «Academia de Mandos José Antonio», que cambió de nombre en los últimos tiempos del franquismo para no significarse tanto y la Escuela femenina Isabel La Católica, o algo así. Acabados los estudios, había que buscar trabajo y la impartición de la Educación Física en los colegios o en la Universidad, donde existía esa materia como tal, dependía de la Delegación Nacional de la Juventud, la de los chicos, o de la Delegación Nacional de la Sección Femenina, la de las chicas, con sus delegaciones provinciales al uso. Y claro, para los «inefianos», no solía haber trabajo en los centros públicos. No éramos de los «suyos». Pero en hombres, los colegios privados, mayoritariamente religiosos en aquel entonces, ya se habían escapado del control de las Delegaciones de la Juventud y contrataban a quien querían. A los pocos que aparecimos por Valencia a principios de los años 70 (2 de la primera promoción, 4 de la segunda y 5 de la tercera, en la que me encontraba) se nos «rifaban». No querían a los de «falange», como se les llamaba en el argot de la enseñanza, y no tuvimos problemas de trabajo.
Pero regresando al principio, esa entrada en la Universidad se retrasó más de 20 años. Los estudios de «Educación Física», luego de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte», no se crearon desde la óptica universitaria hasta 1993. Previamente, no obstante, en 1992, los INEF existentes firmaron un protocolo de adscripción a la Universidad con un plazo hasta 1998 para integrarse totalmente en la misma, que siguió procesos distintos en las diferentes Comunidades Autónomas.
Hubo que esperar, pues, algo más de 10 años en mi caso, para tener el título de Licenciado en Educación Física, firmado por el Ministro de Educación el 13 de abril de 1984, cuando había terminado en 1973. Ejercíamos con un mero certificado del INEF de que habíamos terminado los estudios y habíamos pagado los derechos del título. Pero ya digo, la llegada del título se retrasó 11 años. Es más, obtuve antes el de Licenciado en Psicología, carrera que curse posteriormente a la del INEF y cuyo título lleva fecha de 24 de febrero de 1983, anterior al que ha sido mi profesión y con el que me ganaba la vida, que diría un clásico.
Y es que el «galimatías» que representaba esta profesión en los albores de la democracia era de tal magnitud que existían alrededor de 140 «títulos», «titulillos », «diplomas» y certificados varios que capacitaban para ejercer la Educación Física en los colegios y, ni digamos para entrenar a los deportistas. Había que ordenarlo y regularlo todo. Así en 1982 salió el Decreto de Convalidaciones de los antiguos títulos, estableciendo una serie de categorías de convalidación, que iban desde el que tenía que hacer un mero examen o un simple curso (aquellas/ os que habían estudiado 4 años), hasta quienes se les eximía de pasar las pruebas de ingreso en los INEF, pero debían hacer toda la carrera. A estas personas, además, se les dispensó de clases presenciales salvo en dos meses al año. Más justo o menos justo, lo cierto es que, por fin, en siglos diría yo, la Educación Física en España caminaba por una sola senda y se ponían las bases para la futura integración en la Universidad.
Las cosas en nuestro país habían empezado a cambiar, con alguna lentitud y fuerte resistencia de los sectores más conservadores de la Dictadura, pero sin vuelta atrás, desde la muerte de Franco en 1975. Las primeras elecciones democráticas se celebraron en 1977, la Constitución, como todo el mundo sabe, se aprobó en 1978, y las primeras elecciones municipales tuvieron lugar en 1979.
Para el deporte, hay, de forma clara, un antes y un después. El deporte es participación y asociación, dos de las claves que han permitido su extraordinario desarrollo actual y ello se dio a partir de la entrada de la democracia, después del oscuro periodo franquista de 40 años, donde no estaba permitido «el derecho de asociación», imprescindible para la estructura deportiva moderna, en la concepción anglosajona de la cuestión (Añó, 1994). Los clubes, que siempre gozaron de algo de independencia y regulación privada, pero sobretodo, las federaciones pasaron a tener sus órganos elegidos democráticamente. Se aprobó la segunda Ley del Deporte en 1980, que echa al cesto de la basura la vieja «Ley Elola» de 1961, y aunque fue una Ley que quedó rápidamente desfasada al aprobarse en un momento en el que España abordaba una profunda transformación administrativa con los Estatutos de Autonomía, sirvió para declarar a las entidades deportivas como sociedades de derecho privado. Sus presidentes y sus diferentes órganos de representación ya no eran elegidos a dedo por el gobierno, sino que eran elegidos por sus afiliados. Esa Ley tampoco llegó a tiempo para regular el deporte profesional, cuyos actores, principalmente futbolistas, se movilizaron, incluso, a través de huelgas –algo insólito hasta entonces– para que les fuera reconocido como «trabajo por cuenta ajena», su actividad deportiva y sus «contratos de deportistas amateurs» pasaran a ser reconocidos como contratos de trabajo.
Читать дальше