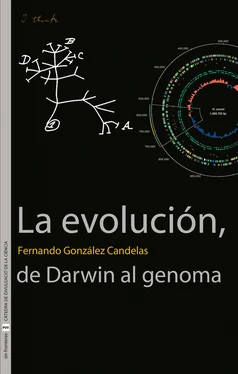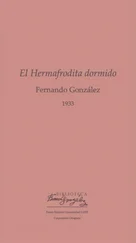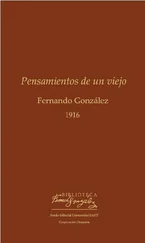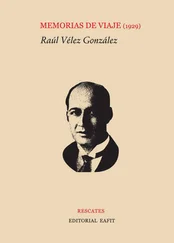El descubrimiento de la naturaleza a través de las grandes expediciones científicas del siglo XVIII en todos los continentes estimuló el desarrollo del concepto de adaptación de cada especie a una determinada región geográfica. El propio Lineo formuló el concepto de la economía de la naturaleza según el cual, en cada región, las especies forman un entramado de relaciones complejas que les permiten utilizar los recursos de manera óptima. En este sentido, se estaban implantando las bases modernas de la ecología. El concepto de adaptación al medio y el aumento espectacular de nuevas especies descubiertas hacía difícil pensar que el arca de Noé hubiera podido albergar tantas especies y que éstas, una vez pasado el Diluvio, hubieran podido alcanzar desde el arca todos los confines de la Tierra, con una perfecta adaptación a cada ambiente. Este tipo de problemas, por muy pueriles que puedan parecer hoy en día, ocupaban gran parte de las discusiones ilustradas de la época, y reflejan la dificultad para acomodar los nuevos descubrimientos científicos al marco conceptual bíblico imperante que fundamentaba aquella sociedad. A finales del siglo XVIII, muchos naturalistas habían descrito las asociaciones entre las especies y su medio, lo que sirvió de base para la formulación de los conceptos modernos de fauna y flora regionales. Este conocimiento hacía imposible sostener que todas las especies se hubieran originado en el mismo lugar, lo que contradecía no sólo el mito del arca de Noé, sino también la idea de la isla primitiva de Lineo.
Un contemporáneo de Lineo, George-Louis Leclerc (1707-1788), conde de Buffon, fue el principal defensor del punto de vista alternativo, según el cual, cada especie se había originado en el lugar en el que estaba adaptada. Sus estudios naturalistas sobre las floras y faunas regionales permitieron establecer el concepto de regiones biogeográficas. Buffon observó también que, algunas veces, especies que ocupaban el nuevo y el viejo mundo presentaban semejanzas a pesar de la formidable barrera oceánica que las separaba. Su explicación fue que todas estas especies, de las que un ejemplo eran los grandes felinos, tenían un origen común, y que las variaciones entre ellas eran debidas a la influencia de los diversos ambientes. Es difícil saber si Buffon tenía la idea general de la evolución en su mente cuando formuló esta hipótesis, aunque tuvo que corregir partes de su Historia Natural porque los censores de la Sorbona las consideraron heréticas. El caso es que Buffon reivindicó la idea de especie como una unidad reproductiva, pero nunca emitió un juicio explícito sobre el efecto del ambiente en la formación de nuevas especies, y limitó este efecto a pequeños cambios.
En este ambiente de controversia, las pruebas definitivas de la direccionalidad en los cambios terrestres debían proceder del estudio de los fósiles mediante la naciente ciencia de la paleontología. El trabajo definitivo fue realizado por Georges Cuvier (1769-1832), profesor del Museo de Historia Natural de París y fundador de la anatomía comparada moderna. Sus minuciosos estudios basados en la disección de animales le llevaron a formular dos leyes fundamentales en anatomía. La primera, denominada ley de la correlación entre las partes, indica que un animal debe tener todas las partes de su cuerpo coordinadas para que su funcionamiento provoque una perfecta adaptación. Quizá exagerando, Cuvier sostenía que, debido a este principio, podía reconstruir la estructura de todo un animal a partir de un sólo hueso. Este principio ha sido utilizado repetidamente en el estudio de los restos fósiles para identificar el organismo al que pertenecen y proporcionar descripciones de las partes que faltan del mismo. La segunda ley, la de la subordinación de los caracteres, postula que las partes del cuerpo más importantes para la clasificación son aquellas que están menos afectadas por la adaptación a las diferentes condiciones de vida. En lenguaje moderno, diríamos que los caracteres de mayor valor para estudiar las relaciones evolutivas son los menos influidos por la selección natural. Esta ley, formulada hace doscientos años, sigue vigente.
A partir de la comparación de organismos próximos y de la observación de la modificación de uno de sus órganos, Cuvier pudo constatar la correlación de estos cambios con la adaptación de cada organismo. Con esta formación básica, Cuvier desarrolló un gran interés por los fósiles. Sus estudios se iniciaron en 1796, cuando llegaron a París los restos fósiles de un vertebrado gigante procedentes de Paraguay. Cuvier lo denominó Megatherium (en latín, ‘gran bestia’) y lo clasificó en la misma familia que los actuales perezosos de Sudamérica. Dado que, actualmente, no existen perezosos de tamaño gigante, Cuvier dedujo que correspondían a una especie que se había extinguido. Posteriormente, utilizando su ley de las correlaciones entre las partes, Cuvier pudo reconstruir esqueletos completos de muchos otros organismos a partir de algunos huesos fósiles. Muchas de estas reconstrucciones eran de organismos gigantes, como grandes elefantes y mamuts; especialmente famosa resultó la reconstrucción del orga-nismo al que denominó mastodonte (género Mastodon) a partir de los huesos de las extremidades, colmillos y molares fosilizados.
La abundancia de organismos fósiles gigantes, parecidos a los actuales pero que jamás habían sido encontrados en las expediciones científicas, consiguió convencer a los más escépticos de que estaban ante especies desaparecidas y que, por lo tanto, la extinción era un hecho real. Para Cuvier, esto también constituía una evidencia de la no existencia de discontinuidades en la escala de la naturaleza y que, además, si había extinciones era porque la supuesta economía de la naturaleza no era tan real. Así, Cuvier comprendió que la historia de la Tierra debía medirse en términos de miles de siglos y, sorprendido por la abundancia de las extinciones, formuló su teoría de las catástrofes, que le hizo famoso.
Cuvier murió en 1832, en un momento en el que las ideas evolucionistas empezaban ya a tomar forma. Contemporáneo de Darwin, éste fue un gran admirador de su trabajo. En realidad, el desarrollo de las ideas evolutivas del siglo XIX no puede comprenderse sin los grandes avances científicos realizados en los dos siglos anteriores, por lo que Darwin escribió al final de su vida que Lineo y Cuvier habían sido sus dos dioses. Esta afirmación debería extenderse también a Buffon, a Werner, a Hutton y a tantos otros naturalistas, geólogos y paleontólogos que hicieron posible el descubrimiento de la evolución a pesar de que ellos no eran evolucionistas.
Uno de los más influyentes fue el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) quien, en su Philosophie Zoologique (1809), consideró que las especies se convierten en otras con el tiempo. Su idea se conoce actualmente como transformismo en vez de evolución porque, para él, los linajes no se dividían y diversificaban ni se extinguían, sino que alcanzaban un nuevo estadio en la escala evolutiva. El principal mecanismo de cambio en las especies propuesto por Lamarck eran las fuerzas internas: cierto tipo de mecanismo desconocido por el que un organismo producía una descendencia ligeramente diferente a sí mismo de modo que, cuando los cambios se acumulaban durante muchas generaciones, la línea se habría transformado y convertido, quizá, en una nueva especie.
Otro mecanismo propuesto por Lamarck, menos importante en su concepción pero por el que suele ser recordado, es el de la herencia de los caracteres adquiridos. A medida que un organismo se desarrolla, adquiere nuevas características debido a su historia particular de accidentes, enfermedades o esfuerzos musculares. La sugerencia de Lamarck es que las especies podrían transformarse si estas modificaciones, adquiridas individualmente y en respuesta a los requisitos planteados por su supervivencia en un medio concreto, podían transmitirse a la descendencia, y así se iban incorporando nuevas modificaciones con el transcurso del tiempo. Uno de los ejemplos más famosos es el de la longitud del cuello de las jirafas, que era el resultado de la necesidad de alimentarse de ramas de acacias cada vez más altas en la sabana, las únicas en las que se encuentran hojas y brotes comestibles en épocas de escasez. El esfuerzo realizado casi continuamente por alcanzar esas ramas más elevadas lleva a un estiramiento de todo el individuo, en especial de su cuello, que llega a adquirir un carácter permanente. Esta propuesta no es original de Lamarck, ya se encuentra en autores clásicos como Platón.
Читать дальше