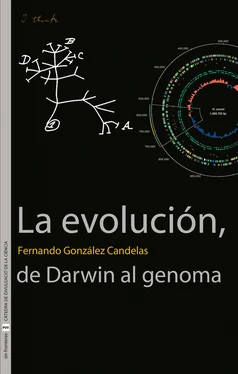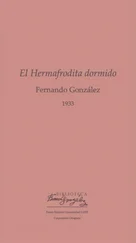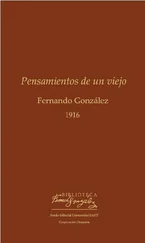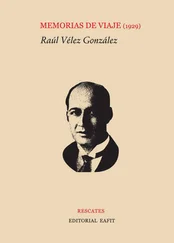Al proponer la teoría de la evolución por selección natural, Darwin cierra la revolución copernicana iniciada con la demostración de la teoría heliocéntrica, que, desarrollada a lo largo de los siglos siguientes, acabó desmontando la necesidad de una intervención divina para explicar la estructura y el funcionamiento del universo que conocemos, desde la disposición y movimiento de las estrellas y planetas hasta las peculiaridades de la especie humana o las propiedades de los seres vivos que no encontramos en la materia inerte. Pero si esta deidad, sea cual sea su nombre o la forma con la que se la invoque, no tiene un papel a la hora de determinar el funcionamiento del universo, ¿por qué debe hacerlo respecto a las normas y leyes morales y éticas que rigen el comportamiento de los seres humanos?
Este argumento es completamente falaz, pues la religión no aplica, ni tiene intención de hacerlo, los preceptos de la ciencia. Ésta tampoco postula ni favorece una interpretación de las reglas morales ni hace prescripciones sobre cómo debemos comportarnos respecto a nuestro prójimo o sobre el tipo de relación que podemos adoptar libremente con aquellos seres a los que buena parte de la humanidad sí otorga poderes especiales. La ciencia, en algún caso –y hay unos cuantos ensayos interesantes al respecto–, 1 1 . Pueden consultarse D. Dennett: Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, Penguin Group, 2006, o F. J. Ayala: Darwin’s Gift to Science and Religion, Joseph Henry Press, 2007, traducido por Alianza Editorial como Darwin y el diseño inteligente. Creacionismo, cristianismo y evolución.
y la filosofía se ocupan, entre otras actividades, de plantear explicaciones contrastables sobre por qué aparece y triunfa, en diferentes sociedades humanas, lo que llamamos sentimiento religioso, la necesidad de creer en seres, materiales o inmateriales, dotados de capacidades que les permiten ser calificados de omnipresentes, omniscientes o todopoderosos.
¿Qué es lo que explica y cómo lo hace la teoría evolutiva? En esencia, la teoría de la evolución explica dos cosas: cómo han aparecido las diferentes especies que han habitado la Tierra desde el inicio de la vida sobre la misma, hace unos cuatro mil millones de años, y por qué observamos, en todos los seres vivos que estudiamos, características de su anatomía, de su fisiología y de su comportamiento que les permiten aprovechar de manera óptima los recursos disponibles a su alrededor. Es lo que llamamos adaptación. La genialidad de Darwin consistió en formular un mecanismo explicativo común a ambos fenómenos, la diversidad de la vida y la adaptación de los seres vivos. Este mecanismo es la selección natural y su formulación es engañosamente simple, pues se puede resumir en un sencillo razonamiento basado en dos premisas. En primer lugar, todos los seres vivos tienen una gran capacidad para reproducirse y pueden dejar en cada generación muchísimos más descendientes de los que puede soportar el medio en el que habitan. Por otra parte, los individuos de una especie, aunque son muy semejantes unos a otros, se diferencian por una serie de características. Muchas de estas características se transmiten de padres a hijos, de una generación a otra: son hereditarias.
A partir de estas premisas, el razonamiento de Darwin fue el siguiente: dado que el número de descendientes producidos en una generación excede con mucho a los que puede soportar el medio, es inevitable que parte de ellos muera. Si el hecho de que un individuo sobreviva o no en esta lucha por la existencia tiene alguna relación con esas características que diferencian a unos de otros, entonces los supervivientes compartirán con mayor frecuencia esas características ventajosas. Como este proceso se repite generación tras generación, la proporción de individuos de la población que comparten esa característica aumentará gradualmente hasta que llegue un momento en el que todos los individuos de la población la tendrán y, en ese punto, ya no marcará la diferencia entre los que sobreviven y los que no. Este cambio gradual en las características de las poblaciones, acumulado a lo largo de generaciones, es lo que permite la aparición de nuevas especies y, simultáneamente, explica por qué las características que observamos en estos individuos parecen diseñadas a propósito para permitir su supervivencia y reproducción, es decir, son adaptativas. Este proceso de supervivencia y reproducción diferenciales en condiciones de crecimiento poblacional limitado, que depende de unas características hereditarias que diferencian a unos individuos de otros en la población, es lo que conocemos como selección natural.
Así formulado, el razonamiento es extremadamente sencillo, y el principio de la selección natural es una consecuencia lógica, casi inevitable, de éste. Sin embargo, como veremos a continuación, las cosas no son tan simples, y cada uno de los componentes del razonamiento, incluso las premisas de base, ha sido sometido a un escrutinio detallado desde hace siglo y medio: la teoría ha respondido satisfactoriamente a todos los desafíos a los que ha sido sometida. Esto no significa que pueda explicar todos los fenómenos y observaciones que se han acumulado hasta la fecha, pero proporciona el marco interpretativo y metodológico necesario para ello. Por esta razón es una teoría científica y no una creencia o una revelación.
1. Pueden consultarse D. Dennett: Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, Penguin Group, 2006, o F. J. Ayala: Darwin’s Gift to Science and Religion, Joseph Henry Press, 2007, traducido por Alianza Editorial como Darwin y el diseño inteligente. Creacionismo, cristianismo y evolución.
Capítulo 2
LOS PRECURSORES DE DARWIN
La historia de la biología evolutiva comienza realmente en 1859 con la publicación de El origen de las especies por Darwin, pero muchas de sus ideas tienen antecesores, si bien la ortodoxia de su tiempo sostenía la inmutabilidad de las especies. Entre los precursores de Darwin nos encontramos a filósofos como Maupertuis (1698-1759), a enciclopedistas como Diderot (1713-1784), o al propio abuelo de Darwin, el médico Erasmus Darwin (1731-1802). A todos ellos les interesó la idea de que una especie pudiera convertirse en otra, pero desde la antigua Grecia y en prácticamente la totalidad de mitologías, encontramos descripciones de cómo surgen los seres vivos y, en ocasiones, de cómo se transforman unos en otros. Sin embargo, su influencia sobre el desarrollo del pensamiento de Darwin y de otros evolucionistas es mínima en comparación con la de otros precursores más inmediatos.
El descubrimiento de la evolución debe mucho a los naturalistas y anatomistas ilustrados del siglo XVIII, sin cuyo concienzudo trabajo no hubiera sido posible fundamentar científicamente el hecho evolutivo. Al estudiar la naturaleza con más detalle, continuamente aparecían especies nuevas, cuya ordenación en una escala natural se hacía cada vez más complicada. Sin embargo, naturalistas como Carolus Linneus (1707-1778) (Carl Linné, en lengua vernácula, Lineo en castellano) no podían abandonar la idea de que Dios debía haber creado la naturaleza según un orden. Este orden natural, por lo tanto, debía reflejarse en la clasificación sistemática de las especies, y a esto se aplicó Lineo con gran éxito. A él se debe la idea de establecer una clasificación sistemática en jerarquías inclusivas, que él estableció en cuatro niveles –clase, orden, género y especie– y que siguen empleándose en la actualidad. Pero, bajo el prisma evolutivo, lo más destacado del trabajo de Lineo es que utilizó técnicas de clasificación y conceptos biológicos totalmente innovadores para la época: definió el concepto de especie como la unidad de reproducción y fue el primero en emplear las partes florales de las plantas para la clasificación, sacando provecho del reciente descubrimiento del papel sexual de las flores. Aunque algunas de estas ideas, como el sexo de las flores, no eran bien recibidas en los círculos elegantes de la época, es evidente que Lineo no sólo sentó las bases de la moderna sistemática, sino que introdujo conceptos que arrojarían, en el futuro, una gran luz al problema del origen de las especies, como la unidad reproductiva de la especie. Sin embargo, Lineo interpretó todo su trabajo, publicado en su obra Systema Naturae, bajo un punto de vista fijista y nunca vislumbró la posibilidad de que su clasificación, basada en semejanzas anatómicas, pudiera ser el resultado de que unas especies procedieran de otras por cambios evolutivos.
Читать дальше