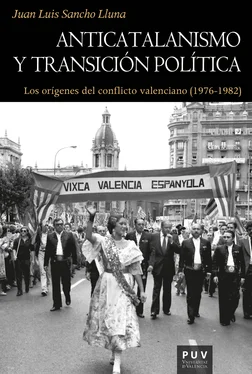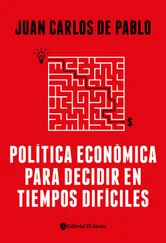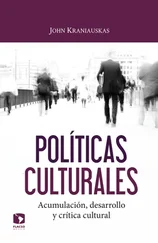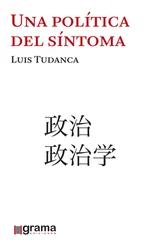Con las huelgas de enero-febrero de 1976, los sectores sociales más avanzados retaron abiertamente al Gobierno de Arias Navarro. El propio ministro de Gobernación, Manuel Fraga –quien en aquellos momentos representaba para la clase política el referente del «aperturismo»–, ha escrito sobre el periodo histórico que se iniciaba: «Comenzaba una etapa difícil y decisiva, en la que todo era incierto». 23De hecho, en el Gobierno se veía la movilización obrera como un «un verdadero desafío a la estabilidad social y política». 24Para Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales, las huelgas de enero-febrero fueron «el movimiento huelguístico más importante que haya podido haber en la España contemporánea». 25En definitiva, el movimiento obrero estuvo en condiciones de forzar una ruptura con el franquismo e imponer su estrategia. Esta consistía en la apertura de un periodo constituyente que, mediante la formación de un gobierno provisional, liquidara por completo las viejas instituciones franquistas y restableciera la República, objetivo que amenazaba directamente a la estabilidad y seguridad del Estado.
1.1.3 La pugna entre «aperturistas» y «azules»: Vitoria, 3 de marzo de 1976
La conflictividad social y la tensión política alcanzaron su punto más crítico a finales de febrero y principios de marzo. En aquellos días, poblaciones enteras como Sabadell o Vitoria llegaron a convertirse en «zonas liberadas», es decir, poblaciones «en las que el Estado había perdido su legitimidad e incluso su capacidad de acción». 26De hecho, estas poblaciones «escenificaron a pequeña escala el camino que la oposición había imaginado para realizar la ruptura política». 27Al respecto, en sus memorias, Rodolfo Martín Villa anota cómo «se venía produciendo, desde primeros de año, una situación muy seria de desobediencia civil generalizada y de fervor casi prerrevolucionario, en medio de la inhibición de la autoridad gubernativa». 28El propio Manuel Fraga nos ofrece su particular (e histriónica) impresión de la crisis social, al comparar la huelga general del 25 y 26 de febrero en Sabadell con el Petrogrado de 1917, y la situación que vivía Vitoria con la experiencia de los sóviets de Rusia y el Mayo francés. 29
Así pues, desbordadas las autoridades locales por el movimiento huelguístico, y por el cariz político que tomaban los conflictos laborales, el Estado era incapaz de garantizar el orden y la paz social ante la eclosión popular. En esa crítica situación, el mantenimiento del orden público se convirtió, para la autoridad gubernativa, en la cuestión prioritaria frente a cualquier asunto. El momento culminante llegó con los sucesos de Vitoria. El 3 de marzo de 1976, la ciudad de Vitoria era convocada a una huelga general cuyo origen se encontraba en el conflicto iniciado en enero de ese año por los trabajadores de «Forjas Alavesas». El conflicto a lo largo de los meses de enero-febrero se había ido extendiendo a otras industrias y empresas de la ciudad. Aquel 3 de marzo la ciudad amaneció paralizada y bajo el control de los trabajadores. Pero la reacción gubernativa no se hizo esperar. Y reaccionó con una brutalidad sin precedentes. La huelga se saldó con cinco trabajadores muertos por la policía y numerosos heridos.
¿Qué había pasado? Pues bien, el hecho es que, en los primeros momentos del movimiento huelguístico vitoriano, pese a estar bien informado el Gobierno por el empresariado alavés del cariz que estaban tomando los acontecimientos, la respuesta gubernativa fue de inhibición. Y el conflicto se les escapó de las manos. Pero, a principios de marzo, se presentó el momento para que el Estado hiciera uso de toda su autoritas para resolver el conflicto con una brutalidad que dejaba bien patente toda la capacidad coercitiva del poder del Estado.
Así, en vista de la extensión y radicalización que había alcanzado el movimiento huelguístico, el núcleo de jóvenes burócratas «azules» (que ya habían ocupado puestos clave en el engranaje del Estado como el Sindicato Vertical o los gobiernos civiles), culminó, con la crisis de Vitoria, el camino que había de situarlos en la primera línea de la política. Fue Adolfo Suárez, ministro secretario general del Movimiento (diciembre 1975-julio 1976) y cabeza de los «jóvenes azules», quien afrontó con habilidad y mano izquierda la resolución del conflicto vitoriano ante la ausencia del ministro de Gobernación, Manuel Fraga, de viaje por Alemania.
Suárez y Fraga fueron los representantes de los «jóvenes azules» y de los «aperturistas». Dos políticos de raza, surgidos de las propias entrañas del régimen, pero con dos personalidades antagónicas: uno posibilista, otro intransigente. Sobre ellos, el periodista inglés David Gilmour –testigo y buen conocedor de la España de aquellos años– hizo una interesante valoración política tomando las palabras del político francés George Clemenceu: «Poincaré (léase Fraga) lo sabe todo y no entiende nada; Brian (léase Suárez) no sabe nada y lo entiende todo». He ahí la diferencia. En opinión de Gilmour, Suárez tenía menos talento que Fraga, «pero Suárez era el hombre que el país quería, y probablemente el que necesitaba». 30
Con los sucesos de Vitoria «aperturistas» y «reformistas» saldaron sus diferencias, las dos facciones que se disputaban el poder en el interior del Estado, pugna que se resolvió a favor de estos últimos –el sector más dinámico y posibilista del régimen–, al dar un golpe de mano con la resolución de la crisis vitoriana imponiendo, la autoridad y el orden, lo que reforzó su posición dentro del Estado y debilitó a los otros sectores, «el búnker» y los «aperturistas». En palabras de Xavier Casals, Vitoria fue la fosa de Fraga y el pedestal de Suárez. 31De esta forma, ganaron los «jóvenes azules» la partida a los «aperturistas».
1.1.4 El movimiento obrero valenciano en 1976
En línea con los nuevos enfoques que la historia social está aportando al conocimiento de la transición, puede afirmarse que las condiciones para la ruptura que reivindicaba la oposición política llegaron a producirse en forma de crisis social en el ámbito local. Pero esta situación de ruptura en el País Valenciano no se dio. El movimiento obrero liderado por las CC. OO., verdadero nervio de la oposición antifranquista, había cargado con todo el peso de la lucha antifranquista condicionado por la dificultad de formar una alianza de todas las fuerzas de la izquierda y los sectores sociales moderados. Aun así, el movimiento huelguístico valenciano de enero-febrero de 1976 demostró la existencia de un movimiento obrero autóctono potente y dinámico aunque, repetimos, no alcanzó la fuerza y el empuje suficientes que le permitieron situarse en posición de liderar un proceso de ruptura política con el franquismo a nivel local.
Las movilizaciones obreras de enero-febrero de 1976 en el País Valenciano se caracterizaron por una serie de elementos comunes al movimiento huelguístico de toda España: la masiva participación de trabajadores, la profundización de los conflictos tanto en la empresa como a niveles sindicales, la extensión de la conflictividad a todos los sectores laborales, la politización de los conflictos y la ruptura de los trabajadores con la Organización Sindical, 32se plasmaron, según Jesús Sanz, en «tres objetivos enormemente relacionados entre sí: la descongelación salarial, la amnistía, y la constitución de un sindicato obrero». 33
Las principales características de ese movimiento fueron dos: el carácter asambleario en la toma de las decisiones y la solidaridad ciudadana a sus reivindicaciones, que encontró un apoyo activo y militante entre los movimientos sociales y ciudadanos. 34Rápidamente se extendió el movimiento huelguístico a todos los sectores laborales a raíz de la convocatoria de huelga de los obreros de la construcción, el metal y el textil, celebrándose multitudinarias asambleas en los centros de trabajo y en la calle. Las protestas y manifestaciones llegaron a ser numerosas a lo largo de todo el País Valenciano, especialmente en las poblaciones industriales de las provincias de Valencia y Alicante. Uno de los momentos más críticos se produjo en Elda, el 24 de febrero de 1976, con la muerte por disparos de la policía armada del joven trabajador del textil Teófilo del Valle, hecho que conmocionó a la opinión pública valenciana. 35
Читать дальше