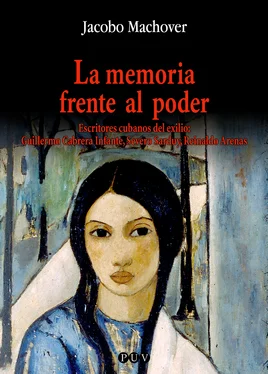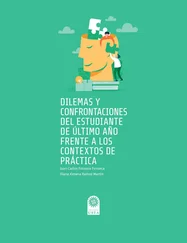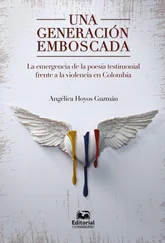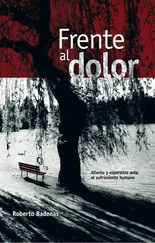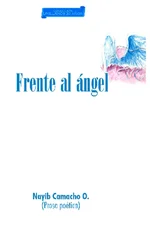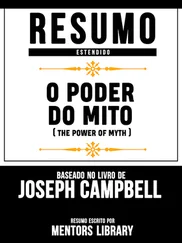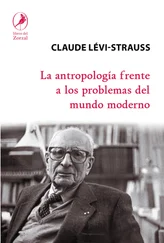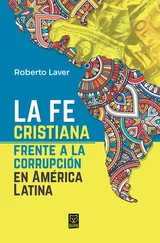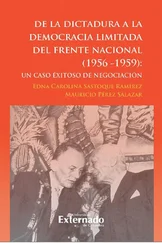1.7 El cine como escenario teatral
Para el crítico de cine que fue y sigue siendo Guillermo Cabrera Infante, las películas ocupan un lugar preeminente, como referencias visuales y culturales y como inspiración para la escritura. Algunas escenas están organizadas como si se tratara de movimientos de cámara, travellings o panorámicas. Pero el cine es una cosa y la literatura es otra. Sobre todo, la ficción intenta captar la realidad desde lo más cerca posible, tal como quedó grabada en la memoria. Cualquier intento de escritura cinematográfica no haría más que complicar el relato.
No obstante, el epílogo del libro se desarrolla en una sala de cine. En ese decorado extraño se produce la fusión entre realidad y ficción. Todas las mujeres descritas en las casi setecientas páginas del libro se funden en una sola, una espectadora que se encuentra frente a la pantalla. Esa mujer cuyo rostro permanece invisible resume a todas las mujeres del libro por obra y gracia del delirio del narrador, quien se hunde al mismo tiempo en el sexo de la mujer y en el útero de la madre. La sala de cine es tam-bién una protección así como uno de los templos posibles de perdición para el adolescente primero, y luego para el adulto.
El cine aparece más como teatro que como cine, es decir más como lugar de reunión para ver una película, donde el protagonista se dedica a otras actividades que no son precisamente ver una película. En determinado momento hay una crisis porque está rodeado por personajes o por gente que tampoco va al cine a ver una película. Van a otra gestión aparentemente más importante. 90
En «Función continua», 91el capítulo que sirve de epílogo a la novela, las películas aparecen como telón de fondo, como imágenes que desfilan en la pantalla emitiendo sonidos intermitentes. Aquí se trata sólo de un dibujo animado de Walt Disney, que interfiere poco en el recorrido del narrador, quien ha entrado en la sala de cine en búsqueda de una nueva aventura o de la misma mujer de antes, pero con rasgos distintos. ¿De quién se trata, por cierto? ¿De Margarita, la figura central del capítulo «La Amazona»? ¿O de una síntesis de las innumerables mujeres que aparecen en el libro? Imposible determinarlo con precisión. Al pagar su entrada, el narrador entra en un universo sobre el que el mundo exterior ya no ejerce ninguna influencia. Es lo que el autor define como la «crisis», más bien el delirio, necesario para escapar a demasiadas aventuras eróticas, a la multiplicación de las mujeres hasta el infinito.
El narrador es incapaz, después de tantas enumeraciones y descripciones, de definir el sentido de su búsqueda de la mujer. La «crisis» implica una deformación, la imposibilidad de distinguir entre unas y otras. A menos de que se trate de una última mujer, después del amour fou personificado por Margarita, o de la primera mujer, la madre: «La vi, la volví a ver años después, cuando era aparentemente demasiado tarde porque ella estaba ya dentro del lobby». 92
La mujer tiene la apariencia de Margarita pero no reconoce, o hace como si no reconociera, al narrador. Hasta ese momento, todas las mujeres tenían nombre y estaban perfectamente diferenciadas. A la última sólo se la ve de espaldas o, más adelante, en la oscuridad de la sala de cine, cuando están apagadas todas las luces. En la oscuridad todas las mujeres son iguales. Todo se vuelve difuso. Al amor lo vuelve a sustituir el sexo. La sala de cine es el sexo de todas las mujeres y, también, el útero materno. Es el laberinto de donde el narrador no puede salir: «Me hallaba en un laberinto, sin duda...» 93
El narrador se ha convertido en un juguete en manos de las mujeres, después de haber dado la impresión, a lo largo de la novela, de poder dominar todas las situaciones en las que se encontraba envuelto. De golpe se ve en la situación de un recién nacido perdido en el universo de los adultos.
Iba a buscar una moneda para tomarla como brújula y decidir mi rumbo a cara o cruz, cuando de nuevo tembló la tierra, toda la caverna se sacudió y me vi empujado por movimientos cada vez más sísmicos –hacia el fondo– ¿o hacia el frente? 94
El útero materno es el paraíso del que el narrador fue expulsado. Es también el marco del «solar», el de Zulueta 408, en el que el adolescente que acababa de llegar a La Habana estaba aún bajo la protección de su madre y de todas las mujeres que habitaban el lugar. Una vez solo, se encuentra perdido en el laberinto. La sala de cine es su último refugio: «Admito que estoy deformado por el cine». 95
Esa deformación de que habla Cabrera Infante no es sólo producto de las imágenes. Está también provocada por un lugar en el que el autor ha pasado muchos momentos de su vida, desde la más tierna infancia. Su primer contacto con el cine se produjo a los veintinueve días de haber nacido: «Va al cine por primera vez con su madre, a ver Los cuatro jinetes del Apocalipsis («reprise»). 96
La presencia de la madre en ese recuerdo lejano es sin duda el origen de ese epílogo, tan alejado del resto de la novela. El cine aquí es más un locus amoenus que una serie de imágenes. Es la sala de cine a la antigua, marco ideal para las aventuras infantiles o amorosas.
Al final de la novela se produce, pues, el retorno a la infancia, en un movimiento inverso al de la linearidad cronológica de las aventuras sexuales del narrador. En la pantalla proyectan un dibujo animado, preludio a una película que nadie llegará a ver. El narrador entró en la sala a ver cualquier cosa, en búsqueda no de un argumento ni de una historia, sino de una quimera, una mujer que pudiera ser todas las mujeres, incluyendo a la madre. Es el retorno al vigésimonoveno día del niño, en que éste asiste, junto con su madre, a la proyección de su primera película en el pueblo natal.
El recorrido por la memoria de Guillermo Cabrera Infante se desarrolla por flashbacks sucesivos, a la manera de Citizen Kane de Orson Welles, en el que el último recuerdo del protagonista es un retorno a la infancia con la evocación de la palabra Rosebud , nombre que le puso a un regalo recibido durante su niñez, un trineo. El recuerdo de infancia, al igual que la sala de cine, es la vuelta a los orígenes cuando todas las experiencias y todas las visiones se revelan frustrantes, cuando las mujeres de La Habana desaparecen una tras otra, como la ciudad que las vio nacer. Es la protección que brinda la sensación inicial, anterior al nacimiento, la de la oscuridad, antes de que el niño, luego el adolescente y por fin el adulto se vean proyectados en plena luz por la ruptura del cordón umbilical.
1.8 La foto fija
La foto muestra una ciudad detenida en el tiempo y en un decorado insólito que desapareció hace ya muchos años. La memoria también se detuvo allí, en ese instante, en ese lugar preciso, como si se negara a ir más allá de la imagen de un pasado remoto y, sin embargo, presente hasta la obsesión. El viejo con la mirada perdida olvida por un momento su cámara fotográfica para volverse a su vez imagen, frente al Hotel Inglaterra, en medio del Parque Central. Mientras tanto, la vida sigue su curso alrededor de él, pero el viejo está como indiferente, perdido en su propia memoria. Jessie Fernández quiso, en la foto que ilustra la cubierta de La Habana para un Infante difunto , captar su propio reflejo: la imagen de un viejo fotógrafo, atrapado por la ciudad que él intentó fijar con su mirada: La Habana.
La escritura de G. Cabrera Infante utiliza técnicas y referencias cinematográficas para describir La Habana, cuando la descripción se revela necesaria. A menudo recurre a la panorámica o al travelling para lograr captar el objeto de su mirada. Pero la imagen en movimiento permite solamente retratar una ciudad en movimiento. Cuando ésta ha desaparecido para siempre, el movimiento está de más. Ya refleja sólo parcialmente la obsesión inicial. Por eso, de repente, la imagen se inmoviliza, como si la ciudad hubiera dejado de vivir, encontrando en la fijeza la única forma de escapar a la muerte, al exilio, al olvido.
Читать дальше