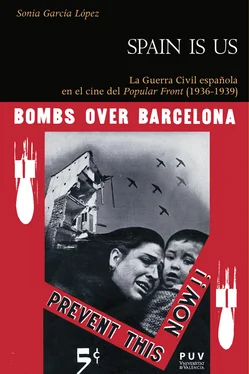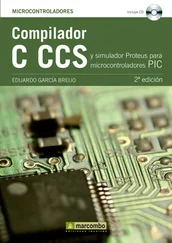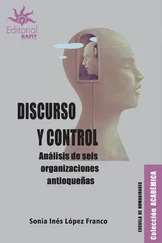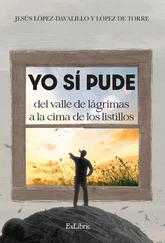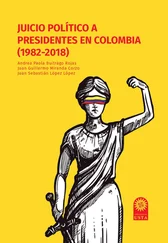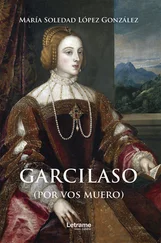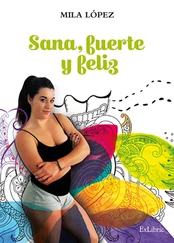Por su parte, la técnica cinematográfica había sacado a la luz, en 1928, la cámara ligera Bell & Howell Eyemo, cuya versión sin manivela y con motor fue ampliamente utilizada en los años treinta por el reportero soviético Roman Karmen, entre otros; en 1937 la casa Arri patentó en Alemania la ultraligera Arriflex, que permitía al camarógrafo una gran amplitud de movimientos y desplazamientos. 7 La libertad de movimiento que permitían estas cámaras y el uso del sonido postsincronizado en los noticiarios y reportajes documentales propiciaron la aparición de un nuevo tipo de mirada sobre los acontecimientos y, muy especialmente, sobre la guerra. Lo filmado se volvía, de repente, mucho más fresco y espontáneo, al tiempo que la destreza de los fotógrafos y su cercanía respecto al sujeto u objeto fotografiado proporcionaba una perspectiva humanizadora de los acontecimientos, algo patente, pongamos por caso, en las fotografías de Robert Capa o en los reportajes cinematográficos de Karmen y Makaseiev.
La contrapartida fue, sin duda alguna, la espectacularización del sufrimiento. Como precisa Sontag, «las batallas y las masacres rodadas al tiempo que se desarrollan han sido componente rutinario del incesante caudal de entretenimiento doméstico (...). Crear en la conciencia de los espectadores, expuestos a dramas de todas partes, un mirador para un conflicto determinado, precisa de la diaria transmisión y retransmisión de ese conflicto». 8 Esto, que adquirió pleno desarrollo con la llegada de la televisión y, después, con el directo, empezó en realidad con la guerra civil española, «la primera guerra atestiguada («cubierta») en sentido moderno: por un cuerpo de fotógrafos profesionales en la primera línea de las acciones militares y en los pueblos bombardeados, cuya labor fue de inmediato vista en periódicos y revistas de España y el extranjero». 9
Lo que parece indiscutible es que, no por tratarse de cine documental, nos hallamos ante una forma fílmica menos expuesta a un punto de vista (el de la enunciación) y al diálogo o al conflicto con el espacio sociodiscursivo en el que emerge. Desde esta perspectiva, los documentales estadounidenses de la guerra civil española merecen, al igual que las películas de ficción, una reflexión no solo sobre los acontecimientos que relatan, sino también, fundamentalmente, sobre los mecanismos de producción de sentido que ponen en juego. Pues no solo la utilización del cine como fuente documental de la Historia es posible únicamente desde el conocimiento de esos dispositivos sino que, en gran medida, son ellos mismos los que, desde su propia naturaleza histórica, nos informan de la mirada que una época vierte sobre la Historia.
LA IMAGEN CINEMATOGRÁFICA COMO MATERIAL MITOGRÁFICO. ¿UNA PARADOJA?
Estrechamente vinculado al valor documental de la imagen cinematográfica (ficcional o no ficcional), y dado el carácter legendario que, prácticamente desde el comienzo del conflicto, adquirió la guerra civil española, el análisis histórico de las imágenes debe tener en cuenta un segundo factor: el que atañe al potencial de aquellas para constituirse como vehículo de los mitos, a su capacidad para quedar fijadas en la memoria en virtud de su plasticidad e, incluso, su capacidad para condensar el relato de los hechos mismos en la memoria colectiva.
Vicente Sánchez-Biosca conceptualiza esta idea partiendo de dos cuestiones fundamentales desde las que analiza las tramas narrativas que componen los relatos cinematográficos de la guerra civil: la noción aristotélica de mito y el lugar primordial de la imagen en las representaciones memorísticas de la sociedad contemporánea. 10 La idea aristotélica de mito es definida allí como una forma narrativa de pensamiento, expresión y comunicación que se opone al logos , es decir, al modo racional de explicación. De ahí, prosigue Sánchez-Biosca, «la doble acepción del mythos aristotélico: por una parte, se refiere al universo de los orígenes, indiscriminados, magmáticos e irreductibles a la razón ; por otra, a la expresión, gracias a un relato , de unos valores nacionales, sociales, ideológicos que parecen naturales (tal es el poder de la naturalización del mito) y no precisan de justificación». 11 El mito entendido, pues, como un relato que se caracteriza por su impenetrabilidad respecto a la argumentación y por la resistencia al paso del tiempo. Desde ese punto de vista, el autor plantea que «la forma de estos mitos, no es en absoluto gratuita ni accidental, ya que si su contenido lograra traducirse al discurso racional se extraviaría por el camino el efecto de cohesión comunitaria o social que poseen. Dicho de otro modo, el contenido de los mitos es su forma. Desempeñan así los mitos un papel de reconocimiento gregario, un reforzamiento de los lazos de identidad grupal, social, política, de cualquier colectividad». 12
Partiendo de esta concepción de los mitos entendidos como relatos «contrarios a los hechos» pero basados en esquemas narrativos de probada eficacia, Sánchez-Biosca plantea (y coincidimos con él) que el análisis de su forma retórica y el entramado de su formulación es el mejor instrumento para desmontarlos. La importancia que el autor le confiere al estudio de las formas narrativas reside en la convicción de que «es a través del mito (y de sus formas menos poderosas y enérgicas, los relatos) como se expresan las representaciones sociales y concepciones irreductibles al enunciado lógico e irracional, pero infinitamente más eficaces, ya porque entrañan elementos impronunciables o inefables (controvertidos éticamente, por ejemplo), ya porque su formulación raya en la paradoja y entrañaría contradicciones insolubles en un discurso expositivo».
En este sentido, la contradicción o paradoja entre el valor documental que proponemos atribuir al relato cinematográfico y su función mitificadora es solo aparente, pues de lo que este nos informa es, precisamente, de determinados mecanismos de producción de sentido (de producción de relatos míticos, si se quiere) propios de una época. Y lo que reconstruimos al analizar esos relatos no es, por tanto, el hecho, sino una mirada de la época sobre el mismo. Román Gubern expresó esta idea con precisión al referirse al valor sintomático que poseen las películas:
(...) Todos los textos cinematográficos tienen, sin exclusión, por lo menos un valor sintomático, revelador directo o indirecto de un contexto, lo que no significa que tengan necesariamente un valor «especular», de testimonio tradicional, como obviamente no lo tiene el llamado justamente «cine de evasión», que intenta alejar al espectador de los problemas de la realidad social y por ello los oculta cuidadosamente en la pantalla, como ocurría en las comedias euforizantes del cine de la Depresión, del cine nazi o del cine paleofranquista. Pero aún así, los vaivenes contextuales acaban por aparecer en la escritura de los textos, incluso más allá de la voluntad o de la conciencia de sus cineastas. Creemos que las turbulencias históricas por las que ha atravesado el cine español proporcionan óptimos ejemplos de esta inscripción textual. Y por eso las cinematecas deberían conservar la totalidad de los films producidos en su país, pues en este campo no hay obra insignificante, pues todo film posee, por lo menos, un valor sintomático. 13
En consonancia con estas ideas, Nancy Berthier, que también ha vislumbrado la importancia del cine para el discurso historiográfico, ofrece un nuevo matiz a la relación entre Cine e Historia en su desarrollo de la noción de las «películas-acontecimiento», films cuyo estatuto histórico no tiene tanto que ver con sus cualidades fílmicas intrínsecas (lo que les concedería un lugar en la historia del cine) como con las circunstancias de su elaboración, producción y recepción (relevantes desde una perspectiva histórica). Las películas-acontecimiento son, en definitiva «aquellos filmes que han entrado en la historia del cine por vincularse de manera estrecha con un contexto sociopolítico determinado. (...) Constituyen en sí unos acontecimientos históricos cuyo sentido se vincula más a la Historia que a la historia del cine. Como tales, se inscriben en las memorias colectivas constituyendo puntos de referencia, de fijación, de cristalización memorística». 14
Читать дальше