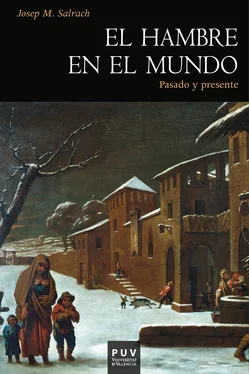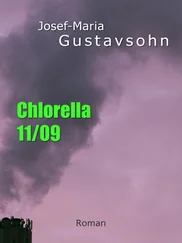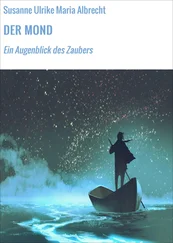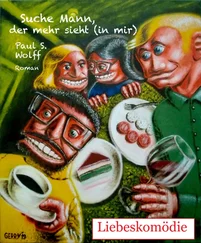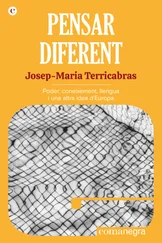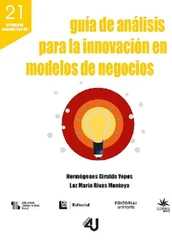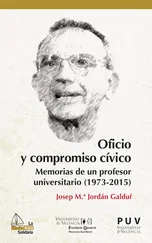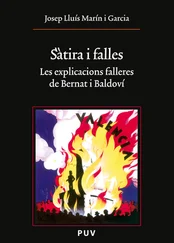En Egipto
En el otro extremo del Mediterráneo, en Egipto, un sabio musulmán, el historiador Ah.mad ibn ‘Alī ibn ‘Abd al-Qadir ibn Muh.ammad al-Maqrīzī (1364-1442), más conocido como al-Maqrīzī, escribió hacia julio de 1405 un Tratado sobre las Hambres en el que reconstruye la historia de las crisis de subsistencia ocurridas en el país del Nilo desde la época faraónica hasta sus días. 67La obra es original y única (sin comparación posible con las fuentes históricas cristianas), de extraordinaria importancia para nosotros, con la particularidad de que trata con más detenimiento las hambres del siglo XI en adelante que las de épocas anteriores. Al-Maqrīzī es un buen observador, que acumula información y registra de manera bastante sistemática noticias preciosas en relación con las hambres (por ejemplo, sobre el alza de los precios de los alimentos: trigo y cebada sobre todo), en una perspectiva de larga duración, que no encontramos en otras fuentes, cristianas o musulmanas. El análisis atento de las crisis de subsistencia en el Egipto antiguo y medieval le lleva a hacer la siguiente reflexión, que presenta como una advertencia al lector:
Sepas que la causa esencial de las hambres que han asolado el mundo desde la época de la Creación radica la mayor parte de las veces en fenómenos atmosféricos: así lo muestran sus relaciones en todos los países, desde la más alta antigüedad hasta los tiempos modernos, lo confirman las condiciones de existencia y la naturaleza de las civilizaciones, así como la historia de la humanidad. Por ejemplo, en Egipto, la causa es la debilidad de la crecida del Nilo, y en Siria, al-Hijaz y otros lugares la ausencia de lluvia, o también una plaga que afecta a los cereales, el xaloc que los consume o un viento que los seca, o bien las langostas que los devastan, y otras calamidades del mismo orden. Tal es la costumbre de Dios hacia sus criaturas cuando se le resisten y cometen estupideces. 68
Al margen de la responsabilidad última, sobredeterminante, que corresponde al mal comportamiento humano y al consiguiente castigo divino, un razonamiento que los cristianos compartían, interesa observar la rotundidad del juicio de al-Maqrīzī: desde la Creación las hambres han sido causadas de forma inmediata por alteraciones climáticas, que para los países del mundo mediterráneo y del Próximo Oriente se podrían concretar sobre todo en las sequías. El relato de al-Maqrīzī concierne casi exclusivamente a Egipto, país que es un verdadero desierto (lluvias casi inexistentes, temperaturas estivales superiores a los 45º). Si no fuera por el Nilo que lo atraviesa, y crea con sus aguas y aluviones una larga franja agrícola, las condiciones de vida serían allí absolutamente precarias. Estos se desprenden claramente del Tratado , en el que la pérdida de las cosechas se asocia siempre a crecidas deficientes o tardías del Nilo, que impiden que las aguas fluyan por los canales e inunden las tierras de cultivo en el momento adecuado. De hecho, como en Egipto las lluvias son prácticamente inexistentes, el caudal del río depende de las aguas que le aportan los afluentes de fuera de Egipto: el llamado Nilo Blanco, que aporta aguas de regiones ecuatoriales (en particular de Uganda), que no tienen estación seca y aseguran un régimen regular, y el Nilo Azul, que nace en la región de las lluvias cenitales del macizo de Etiopía, y produce a final de septiembre las crecidas que permiten a Egipto desviar las aguas por los canales y regar por inundación las tierras de cultivo. Este sistema de irrigación, empleado por la agricultura egipcia desde época faraónica, garantiza, en los años normales, cosechas excelentes. Pero también hubo años de malas cosechas y hambre. Al-Maqrīzī cita un buen número de hambres antiguas, mitad históricas, mitad legendarias, de antes del Diluvio y de tiempos bíblicos como la que convirtió a José, hijo de Jacob, en todopoderoso ministro de Egipto, para la que invoca el testimonio indiscutible de la Biblia y el Corán. 69
Después de referirse brevemente a estas hambres antiguas, 70el historiador egipcio sitúa la primera hambre del Egipto islámico en el año 706, olvidando que también hubo una en 644, inmediatamente después de la conquista, y otra entre 677 y 686, durante los primeros tiempos del califato omeya. 71Esto ha de ser un indicio de que no está lo bastante bien informado de esta época inicial del Islam. De hecho, después del hambre de 706, también de época omeya, no cita ninguna más de tiempos de los abbasidas y de la dinastía independiente de los tulunidas, durante los siglos VIII y IX. 72La relación se reemprende en el siglo X, en tiempos de los ijsidas (905-969) y del comienzo del califato famití (969-1171). En este siglo, explica al-Maqrīzī, hubo cinco hambres, en los años 949, 952-953, 954, 963-971 y 997. La crecida insuficiente del Nilo (el umbral o punto de ruptura parece que tenía que situarse por encima de los 16 codos), seguida de la escasez y el alza de los precios, con la consiguiente angustia de la población, protagonista de revueltas, es la tónica general de estos años, con la particularidad de que en 952 hubo, además, una terrible plaga de ratas que destruyó cosechas por todo el país. Como se puede ver, las noticias aportadas por al-Maqrīzī comienzan a ser muy interesantes, aunque echamos a faltar precisiones sobre los efectos: no se habla, por ejemplo, de mortandades, por tanto no podemos estar del todo seguros de que a lo que al-Maqrīzī llama hambres no sean carestías. 73
De este diagnóstico hay una excepción: la crisis de subsistencias de 963-971, que indiscutiblemente fue un hambre auténtica, gravísima. Los detalles aportados lo certifican: la crecida del Nilo fue insuficiente en los años 963, 964, 966 y 967. La de 967, con 12 codos, sería la más baja desde la conquista musulmana, según este autor. Las malas cosechas, pues, se encadenaron en años sucesivos, los cereales desaparecieron de los mercados, los precios se dispararon terriblemente, los campesinos se lanzaron a la revuelta saqueando los dominios de los poderosos y en las ciudades el pueblo asaltó los mercados e incendió edificios. El hambre, agravada en 967, se prolongó hasta el 971, y fue acompañada de epidemias y mortandades, tan elevadas, que era imposible enterrar a los muertos: se los lanzaba al Nilo. Fue en plena crisis cuando se produjo la conquista fatimí (969). Al-Gˇawhar, general del califa al-Mu´izz, que la dirigió, impuso el orden con dureza y medidas de control: dispuso que las ventas de trigo se hicieran en lugares determinados bajo la supervisión de inspectores de los mercados. 74
* * *
Acabado el capítulo, se imponen unas breves consideraciones. Sobre el hambre como hecho no parece haber excepciones étnicas, religiosas o de civilización. La sufrieron tanto cristianos como musulmanes. La cuestión es si como fenómeno histórico, es decir, como complejo de causas, consecuencias y reacciones, se pueden observar diferencias. De momento, es difícil responder a la cuestión. La información recogida es poca. Musulmanes y cristianos en esta época son todavía herederos directos de un pasado común: la experiencia de la lucha contra el hambre acumulada durante milenios por los pueblos mediterráneos. Una experiencia que culminó con el proceder de griegos y romanos, que hemos observado, cuando el pueblo en las ciudades manifestaba públicamente sus angustias y su descontento por las alzas y la escasez, y las autoridades, voluntariamente o a la fuerza, consideraban un deber evitar que la gente se muriera de hambre.
En los reinos germánicos, sobre todo en la Italia ostrogoda (siglo VI), todavía se mantiene algo de esta tradición, que parece resurgir con fuerza en tiempos de Carlomagno (final del siglo VIII y principio del IX), el emperador carolingio que legisló contra el hambre y movilizó (o lo intentó) recursos públicos y fuerzas sociales para combatirla. Sin embargo, parece que las iniciativas de Carlomagno, en la Europa latina y cristiana, fueron entonces únicas y sin continuidad. En todo caso, no hemos encontrado nada parecido para el resto del siglo IX y el siglo X.
Читать дальше