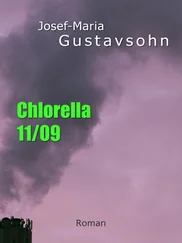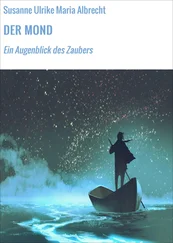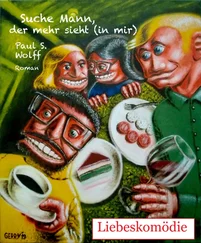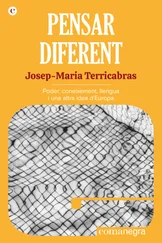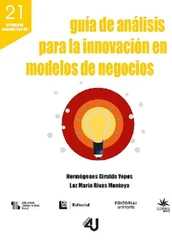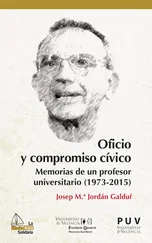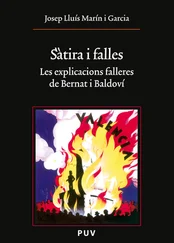Con lenguaje moderno podemos decir que, con sus capitulares contra el hambre, Carlomagno mostró sentido de responsabilidad: la que se espera de un gobernante respecto al grupo humano al que gobierna. Pero sus actuaciones, realizadas en la encrucijada entre el mundo antiguo y la Edad Media, deben obedecer a la confluencia entonces de dos morales: una, la romana de la res publica , que compromete al príncipe en el bienestar de su pueblo, es una moral política que hace tiempo que ha iniciado su declive, y la otra, la cristiana de la caridad, que hace al monarca responsable del destino de su pueblo ante Dios, es una moral religiosa que se afirma.
Última cuestión: contra lo que pueda parecer, las terribles hambres de la época carolingia no señalan una fase de contracción económica, en el sentido de una tendencia general de mengua de las fuerzas productivas y del volumen de producción. Al mismo tiempo que las fuentes narrativas registran episodios de carestía y hambre, las documentales no dejan de hacer mención a iniciativas particulares o colectivas de colonización de tierras y, por tanto, de ampliación de la superficie cultivada. Como no había máquinas nuevas que hicieran la faena, este mayor trabajo sólo se podía realizar con un mayor número de brazos, lo que quiere decir un incremento de población. Naturalmente, más tierras y más trabajo también quieren decir más producción, más estructuras de transformación (molinos) y más intercambio que hace posible alimentar a más población y ganar más producción. Lo que comienza, pues, es una especie de movimiento al alza, en espiral. En resumen, la Europa de los siglos VIII-X inicia un proceso de crecimiento que la aleja de la depresión tardoantigua y la impulsa hacia la Edad Media. 63Lo que puede parecer sorprendente, y necesita explicación, es que no lo aleje del hambre.
El crecimiento seguramente se explica como una combinación de efectos sistémicos y malthusianos, además del posible cambio climático: entrada en el Período Cálido Medieval. 64Debía ser posible gracias al aligeramiento de la presión de la población sobre los recursos (según las tesis de Thomas Malthus), causado por la contracción demográfica del período anterior (Bajo Imperio y Antigüedad Tardía), y, desde el punto de vista del sistema social, era consecuencia del «aflojamiento de los corsés antiguos que impedían al cuerpo social respirar», y del consiguiente reforzamiento de la pequeña producción familiar. Nos referimos al hecho de que, por motivos que aquí no corresponde explicar, la antigua esclavitud rural se transforma (el esclavo gana autonomía, avanza hacia la condición de tenente), las cargas fiscales heredadas de la Antigüedad se aflojan y las estructuras familiares se modifican, en el sentido de empujar hacia delante a la familia de tipo nuclear y, con ella, a la pequeña producción familiar. 65En resumen, factores favorables al incremento del trabajo, premisa de un crecimiento de tipo extensivo basado en la ampliación de la superficie cultivada que permitió alimentar más bocas al mismo tiempo que necesitaba más brazos. El incremento de la productividad del trabajo, necesario para poner en marcha el crecimiento, fue suficiente para alimentar más bocas y, por tanto, más brazos con los que cultivar más tierras, pero no para generar excedente con el que combatir las malas añadas y las hambres. Los poderosos, que se apoderaban de una parte de este excedente, tenían su cuota de responsabilidad.
TAMBIÉN EN EL MEDITERRÁNEO MUSULMÁN
Si en las páginas anteriores y en los capítulos que seguirán el grueso de la información sobre las hambres corresponde a Europa, o a la Europa cristiana, para ser más exactos, no es porque el resto del mundo hubiera desconocido en el pasado las crisis de subsistencia. Es simplemente que, por lo que respecta a épocas históricas, estamos mejor informados de esta pequeña parte del mundo que del resto: en todo caso, lo está quien escribe. La precisión es necesaria porque, a la vista de la mayor información sobre las hambres en el conjunto del mundo contemporáneo (siglos XIX y XX), fácilmente se podría caer en el error de pensar que, fuera de Europa (o de la Europa cristiana), no hubo hambre en el mundo antes de la llegada de los colonizadores europeos.
En al-Andalus
Las tierras más occidentales del Islam. Que conocemos con el nombre de al-Andalus, integradas por la mayor parte de la Península Ibérica, conocieron, en tiempos del emirato (756-929) y el califato (929-1031) omeya de Córdoba, numerosas crisis de subsistencia. Lo sabemos por un gran número de fuentes de información, perfectamente comparables a los mejores anales carolingios. Para el tema que nos ocupa, son especialmente importantes al-Bayān al-muġrib , de Ibn ‘Idārī, y al-Muqtabis , de Ibn H.ayyān, aunque también contienen información útil el A  bār mağmū´a , de autor anónimo, al-Mu´ğib , de ´Abd al-Wāḥid al-Marrākušī, el Kitāb nafḥ al-ṭīb , de al-Maqqarī, el Nihāyat al-´arab , de al-Nuwayrī, el Kitāb tārīh iftitāḥ al-Andalus , de Ibn al-Qūṭiyya, y la Crónica anónima de Abd al-Rahman III . Estas fuentes permiten establecer una cronología de las alteraciones climáticas y crisis de subsistencias de al-Andalus y, por extensión, del conjunto de la Península Ibérica en el decurso de los siglos VIII-X, y al mismo tiempo nos dan alguna información sobre las consecuencias de las hambres y las reacciones que se produjeron. 66
bār mağmū´a , de autor anónimo, al-Mu´ğib , de ´Abd al-Wāḥid al-Marrākušī, el Kitāb nafḥ al-ṭīb , de al-Maqqarī, el Nihāyat al-´arab , de al-Nuwayrī, el Kitāb tārīh iftitāḥ al-Andalus , de Ibn al-Qūṭiyya, y la Crónica anónima de Abd al-Rahman III . Estas fuentes permiten establecer una cronología de las alteraciones climáticas y crisis de subsistencias de al-Andalus y, por extensión, del conjunto de la Península Ibérica en el decurso de los siglos VIII-X, y al mismo tiempo nos dan alguna información sobre las consecuencias de las hambres y las reacciones que se produjeron. 66
Las primeras noticias de hambres en al-Andalus son del siglo VIII. Con alguna posible imprecisión cronológica, conciernen a los años 748-754, precisamente la vigilia del establecimiento de los omeyas en la Península, cuando una serie de años de sequía echó a perder las cosechas y causó hambre y, seguramente, mortandad, además de empujar a muchos bereberes inmigrantes a volver al norte de África. La sequía, típicamente mediterránea, fue la gran enemiga de los campesinos andalusíes, la protagonista de la climatología más adversa para los cultivos de al-Andalus. Además de en los años citados, las fuentes mencionan sequías en muchos otros: 812-813, 822-823, 845-847, 867-879, 886, 887, 915-916, 919, 926, 929, 932, 936, 941-942, 946-947, 989-990 y 991. La consecuencia de la sequía, ya lo sabemos, era la mala cosecha, que, según el déficit y las imprevisiones, generaba una crisis más o menos grave de subsistencias, con la consiguiente subida de precios, escasez e incremento de la mortalidad. Las fuentes de al-Andalus, quizá porque éste es un país musulmán, más urbanizado que la Europa cristiana y latina, muestran bien las correlaciones. El vaciado de las fuentes permite establecer la siguiente cronología de años de crisis: 803, 812-813, 814-815, 822-823, 845-847, 867-871, 873-874, 898, 909-910, 915-916, 926, 929, 941-942, 964 y 989-990. Al margen de las crisis de los años 910, 926, 929, 941-942 y 964, de las que las fuentes no dan informaciones especialmente alarmantes (se limitan a indicar que hubo carestía o hambre o gran hambre), el resto parecen haber sido hambres auténticas, causantes de mortandad, a veces tan grande que era difícil enterrar a todos los muertos (915-916, 989-990). Mortandad de personas, pues, pero también de animales en los años 845-847 y 915-916. A menudo las autoridades hubieron de intervenir organizando plegarias colectivas para combatir el hambre o la simple sequía (822-823, 887, 915-916, 926, 929, 932, 941-942), condonando impuestos, (873-874, 989-990) y repartiendo ayudas (812-813, 915-916, 989-990). Pero no pocos andalusíes, sintiéndose indefensos, intentaron huir del hambre emigrando, seguramente al Norte de África (812-813, 909-910). Para más desgracia, en algunos años de sequía y hambre hubo plagas de langosta (845-847). No es de extrañar que también se produjeran (en los años 873-874, 915-916 y 941-942) motines y revueltas que, al menos en parte, se han de interpretar como acciones de protesta por las alzas de precios y la falta de víveres. De los años de hambre, cuatro merecen una mención especial: el 898, recordado como «el año de la miseria»; el 909-910 llamado «el año del hambre de Jaén»; el 915-916 considerado el más duro «de una miseria nunca conocida»; y el 989-990, por el hecho de que las fuentes indican excepcionalmente que el hambre fue común en al-Andalus, el Magreb e Ifriqiyya. De hecho, poniendo en relación las fuentes musulmanas con las cristianas, se podría sospechar que algunas de las hambres señaladas tuvieron un alcance geográfico superior a la Península Ibérica, en el sentido de ser hambres de alcance mediterráneo o del Mediterráneo occidental, y que afectaron, por tanto, también a Italia y a la mitad sur de Francia, o quizá de mayor radio todavía, en el sentido de afectar a regiones o países de más al norte: 812-813, 822-823, 845, 867-869, 873-874, 910, 941-942. Es evidente que, dada la frecuencia de las crisis de subsistencia en esta época, también se podría tratar de simples coincidencias, sin relaciones causales comunes.
Читать дальше
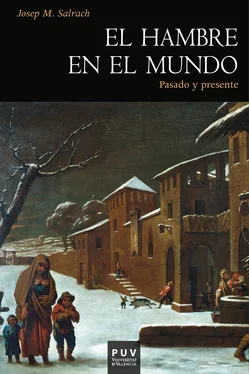
 bār mağmū´a , de autor anónimo, al-Mu´ğib , de ´Abd al-Wāḥid al-Marrākušī, el Kitāb nafḥ al-ṭīb , de al-Maqqarī, el Nihāyat al-´arab , de al-Nuwayrī, el Kitāb tārīh iftitāḥ al-Andalus , de Ibn al-Qūṭiyya, y la Crónica anónima de Abd al-Rahman III . Estas fuentes permiten establecer una cronología de las alteraciones climáticas y crisis de subsistencias de al-Andalus y, por extensión, del conjunto de la Península Ibérica en el decurso de los siglos VIII-X, y al mismo tiempo nos dan alguna información sobre las consecuencias de las hambres y las reacciones que se produjeron. 66
bār mağmū´a , de autor anónimo, al-Mu´ğib , de ´Abd al-Wāḥid al-Marrākušī, el Kitāb nafḥ al-ṭīb , de al-Maqqarī, el Nihāyat al-´arab , de al-Nuwayrī, el Kitāb tārīh iftitāḥ al-Andalus , de Ibn al-Qūṭiyya, y la Crónica anónima de Abd al-Rahman III . Estas fuentes permiten establecer una cronología de las alteraciones climáticas y crisis de subsistencias de al-Andalus y, por extensión, del conjunto de la Península Ibérica en el decurso de los siglos VIII-X, y al mismo tiempo nos dan alguna información sobre las consecuencias de las hambres y las reacciones que se produjeron. 66