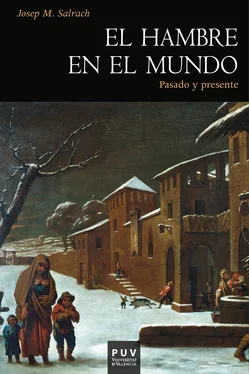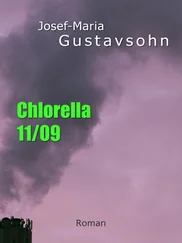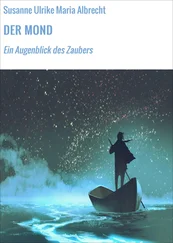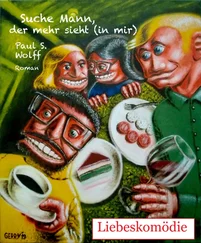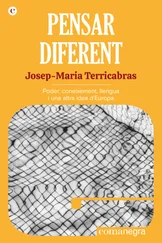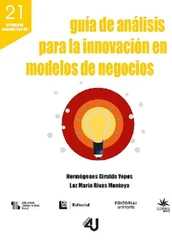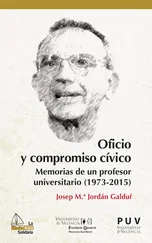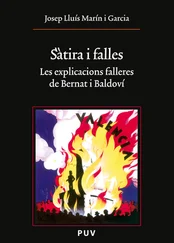No es posible evaluar con cifras los efectos, sin duda muy negativos, de estas acciones sobre la alimentación y la vida de la gente, pero, para las poblaciones (clases populares sobre todo) que vivían en los reinos germánicos, no todas las desgracias venían de fuera. Seguramente la mayoría eran de origen interno. En el siglo VIII continuaron la inestabilidad y las luchas internas por el poder entre facciones y la tradición de las incursiones de saqueo entre reinos y regiones, particularmente en los años de escasez. La ascensión de los carolingios al poder en Francia, desplazando a los merovingios, fue una más de estas luchas, pero la formidable expansión de los francos bajo la dirección de los carolingios, que comportó la creación de un nuevo imperio en Europa, de hecho el primero de formato exclusivamente europeo, se puede considerar la culminación, y también la transformación, de las tradicionales incursiones de saqueo de los pueblos germánicos. En efecto, la aristocracia franca pasó en esta fase de la depredación a la conquista, entendida como una forma de dominio que derivaba en una especie de «saqueo» permanente (y de nivel estable) a través de un sistema de explotación económica más o menos inspirado en la tradición romana. En los momentos iniciales de la expansión, la acción militar de los francos (sobre los sajones, por ejemplo) recuerda más las razzias para capturar esclavos que las auténticas conquistas, pero después, cuando el sistema de la conquista maduró, y con él la explotación economico-fiscal de los territorios conquistados, la Europa carolingia entró en una fase corta de relativa paz militar (primera mitad del siglo IX), amenazada casi únicamente por ataques exteriores.
Podríamos pensar que así, durante el tiempo de una o dos generaciones, se crearon unas condiciones favorables al crecimiento, pero bien pronto resurgieron las luchas internas por el poder que fragmentaron el espacio político del Imperio carolingio en reinos (segunda mitad del siglo IX), y aún dentro de estos reinos afloraron, avanzado el siglo X, movimientos emancipadores protagonizados por la aristocracia que llevaron a la creación de principados territoriales. En resumen, pese a las apariencias, y al tiempo corto de la «paz militar» impuesta por Carlomagno, los siglos VIII-X marcaron también una época de violencia y privaciones, especialmente duras para las clases inferiores. Pero no fueron éstos los únicos obstáculos para el desarrollo de la producción y la alimentación de las poblaciones europeas. Hubo otros más graves, seguramente, por su condición de obstáculos estructurales y sus efectos extensivos. Nos estamos refiriendo a las debilidades de la agricultura, de donde procedía el alimento básico de la población.
Partiremos de una observación simple. Muchas hambres de esta época parecen alargarse más de un año, a veces incluso tres o cuatro años: 792-794, 805-809, 822-824, 861-863, 867-869, 873-874, 895-897, 992-995, etc. 43Como se trata de un hecho bastante habitual, no parece que podamos reducir la explicación a una conjunción casual de alteraciones climáticas sucesivas o a una combinación de éstas y de conflictos militares. Más bien habremos de pensar que aquella agricultura era demasiado débil, de manera que las rupturas de los ciclos productivos, si eran fuertes, resultaban difíciles de restablecer.
Las fuentes hablan a veces de esterilidad de la tierra y de la cosecha, dando a entender que había un problema de regeneración inadecuada del suelo agrícola, que afectaba a los rendimientos. ¿Cómo calcularlos? De dos maneras: por simiente y por hectárea. Desde la Antigüedad y hasta el advenimiento del capitalismo, lo importante para los campesinos fue el rendimiento por simiente porque, de la cosecha, tenían que saber la parte que debían reservar para sembrar. La parte restante, naturalmente, la destinaban a pagar a los poderosos (monarca, señor, Iglesia), comer y, eventualmente, vender o cambiar. Así, pues, ¿qué rendimiento por simiente se conseguía? Comenzaremos por establecer una horquilla: Columela, agrónomo romano del siglo I, decía que «en la mayor parte de Italia, los cereales dan cuatro por uno», 44y Olivier de Serres, agrónomo francés del siglo XVI, afirmaba que, dejando de lado algunos rendimientos excepcionales, en la Francia de su época «las buenas tierras no hacen más que quintuplicar o sextuplicar». 45Entre medias, ¿cuál debía ser el rendimiento de la época carolingia? La ausencia de cambios técnicos importantes durante la Baja Antigüedad y la Alta Edad Media permite responder que 4 × 1, como en época romana, pero durante mucho tiempo se ha pensado en rendimientos inferiores.
La base de cálculo ha sido un inventario (llamado De conlaboratu ) del dominio fiscal de Annapes (Lille), en el extremo nordeste de Francia, hecho en el año 810. De su lectura e interpretación, Georges Duby extraía rendimientos del orden de 1’8 para la espelta, 1’66 para el trigo y 1’63 para la cebada, que fueron aceptados por Robert Fossier, y con reservas por Pierre Bonnassie, que los compara con los rendimientos que Vito Fumagalli extrae del estudio de los polípticos de San Tommaso de Reggia Emilia (siglo X), un poco más elevados (entre 1’7 y 3’3 X 1), y concluye que las pequeñas explotaciones debían obtener mejores rendimientos (quizá 4 × 1) que las grandes. Los rendimientos de Annapes propuestos por Duby seguramente harían la explotación insostenible, y por eso Raymond Delatouche los creía inaceptables, e historiadores como Slicher van Bath y Jean Durliat han intentado elevarlos. Finalmente, Georges Comet, después de revisar todo el debate, ha llegado a la conclusión de que el De conlaboratu no sirve para el objetivo de conocer los rendimientos de la época carolingia, y propone un método indirecto. Parte de la hipótesis de rendimientos del 4 × 1; se pregunta, en el sistema de rotación bienal entonces vigente, qué superficie tendrían que tener las explotaciones campesinas para alimentar a familias de 5 o 6 miembros, y concluye que se necesitarían unas 6 hectáreas, superficie que puede muy bien representar la media de las pequeñas explotaciones campesinas reflejadas en los polípticos.
Los cálculos son relativamente fáciles de reconstruir: en régimen de rotación bienal se pondrían en cultivo cada año 3 hectáreas que, con una densidad de siembra de 150 kilos por hectárea, representan (3 × 150) 450 kilos de simiente, los cuales, al rendimiento del 4 × 1, significan (450 × 4) una cosecha de 1.800 kilos de cereal. De estos 1.800 kilos, el 25% se separaría para la futura siembra (450 kilos), el 15% se destinaría a la sustracción, es decir, a pagos a los poderosos (270 kilos), y el 60% restante al autoconsumo (1.080 kilos). Los 1.080 kilos que en este supuesto quedarían para comer serían suficientes para alimentar a cinco personas durante un año. En efecto, representan 216 kilos por persona que, a razón de 3.450 calorías/kilo son (216 × 3.450) 745.200 calorías que, repartidas entre los 365 días del año, aseguran 2.040 kcal/día. Esto por lo que respecta a los cereales de los que se supone que debían garantizar o habían de garantizar alrededor del 72% de las calorías diarias necesarias para el sustento de las personas. 46
Si, como parece correcto, las seis hectáreas equivalen más o menos a lo que debía ser la superficie media de muchas de las tierras de cultivo de las explotaciones campesinas de época carolingia, aquí ha de residir una parte de la explicación de tantas hambres y carestías. Estaba, por un lado, el desgaste inevitable de las tierras, que el barbecho intentaba frenar, y, por otro, la frecuencia relativa de las malas añadas, efecto natural de adversidades climáticas. En los años buenos las familias de estas explotaciones podían pagar, sembrar y comer, pero, de los cálculos efectuados, no se ve que pudieran almacenar reservas para los malos, que llegaban inevitablemente (quizá un año de cada cuatro o cinco). Entonces los equilibrios internos de las explotaciones (autoconsumo, siembra y sustracción) peligraban y en los peores años se rompían: los campesinos sacrificaban la siembra o parte de la siembra para poder comer algo y, así, la crisis se extendía de un año a otro. Las explotaciones que no desaparecían podían tardar años en rehacerse.
Читать дальше