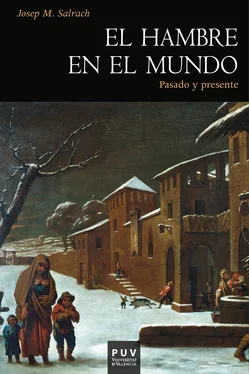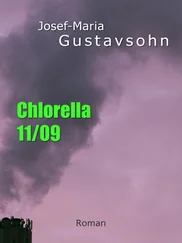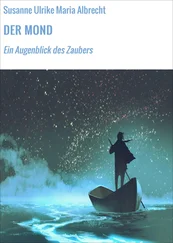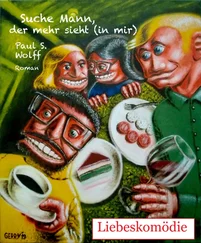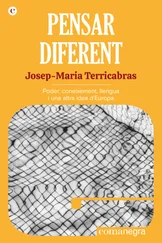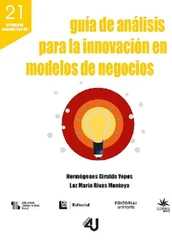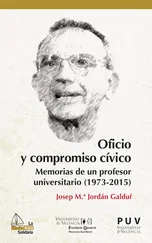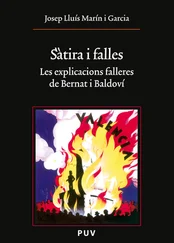De la aceptación social del abandono-adopción y de la venta de niños, la implicación de la Iglesia en estas prácticas y el uso que se hacía de ello en la Europa de los reinos germánicos, tenemos buena prueba en los formularios de la Galia merovingia, que, como sabemos, eran modelos empleados por los escribanos para formalizar sus escritos. Entre ellos hay uno que, poniendo a Dios como testigo, presenta a una persona que ha encontrado un niño abandonado y no identificado, lo ha presentado, como debe ser ya preceptivo, al sacerdote de la parroquia, el cual, después de hacer las necesarias indagaciones y no obtener resultado, ha autorizado la venta, cosa que ha hecho y por la cual ha recibido una determinada cantidad. Acto seguido, el formulario acaba con una serie de amenazas y condenas temporales y eternas contra los padres biológicos o antiguos propietarios del niño si, una vez efectuada la venta, se presentan para intentar invalidarla y reclamar la propiedad o patria potestad de la criatura. 26Este formulario, por el hecho de su existencia y la intervención que refleja de la Iglesia, inmejorable conocedora de la situación, muestra que los abandonos y ventas de niños eran acciones frecuentes y necesarias, justificadas por la miseria, desnutrición y hambre en que muchos vivían.
Páginas atrás hablábamos de las invasiones germánicas como una especie de huida ante las duras condiciones de la existencia en Germania, hambre incluida, y nos preguntábamos si, dentro del Imperio, las huidas de coloni y esclavos que las leyes imperiales condenan, y Salviano de Marsella justifica, no se producían por el mismo motivo, con la particularidad de que, en estos casos, explotación social y escasez debían actuar juntas: la explotación agrava la escasez y ambas son causa de deserciones. Ahora queremos insistir en la idea, ya expuesta en este mismos capítulo, de que el establecimiento de los germanos en Occidente y la sedentarización y creación de los reinos germánicos no acabó del todo, y de forma inmediata, con el modo de vida depredador que había caracterizado al tiempo de las invasiones. Durante los primeros siglos medievales, en toda la Europa occidental y mediterránea bandas de guerreros germánicos prosiguieron con las expediciones de saqueo que debían ser al mismo tiempo causa y consecuencia del hambre, 27como también por toda la nueva geografía política continuó el problema social de las huidas de esclavos y coloni , dos categorías sociales que quizá entonces se fundieron en una sola clase de dependientes serviles. 28
Este libro no está dedicado al estudio de la dieta alimentaria. Sería casi una frivolidad cuando lo que pretendemos es hablar del hambre. Ya hemos dicho que las mortandades del ganado se registran en las fuentes de estos siglos (y aún más en los siguientes) con más atención que antes, prueba de la importancia que para los hombres tenía el consumo de productos ganaderos. Pero no nos confundamos. Lo que preocupa a los hombres hasta la obsesión en los años de carestía es el pan, la falta de pan ( inopia panis ), que era, sin duda, la base de la alimentación. Entiéndasenos bien: las fuentes se refieren al cereal que los hombres cocinaban y comían de diferentes maneras. Cuando les faltaba, y eso ya lo sabemos, intentaban panificarlo todo: bellotas, pepitas de uva, flores de avellano, raíces de helecho. A veces no podían esperar que el cereal madurase y lo segaban verde, lo secaban y también intentaban molerlo. Está claro que había reacciones más desesperadas como la de los godos asediados en Orvieto por las tropas bizantinas del general Belisario, en 538: comieron pieles y cueros macerados en agua. 29Pero peor debía ser la situación de los ciudadanos de Roma durante el sitio a que los sometió el rey ostrogodo Totila, en 545-546: agotadas las reservas de cereal y otros alimentos, comieron ortigas cocidas, animales considerados inmundos (perros, ratas), carroña y hasta excrementos. Llegaron así al límite y muchos se suicidaron. 30El canibalismo fue para algunos hambrientos de esta época el único recurso de supervivencia. Así fue durante la gran hambre de 538 en Italia, según el testimonio coincidente de Procopio y del Liber Pontificalis . 31
¿El fin de la tradición romana?
¿Hubo reacciones contra el hambre, en el sentido de formas de lucha no improvisadas ni desesperadas? La respuesta, afirmativa, la encontraremos una vez más en Italia, donde sabemos que había una historia de resistencia organizada contra las crisis de subsistencia, que tenía el mejor ejemplo en Roma con la institución de la prefectura de la annona . Caído el último emperador, en 476, el reino ostrogodo de Italia (493-535/554) mantuvo instituciones y costumbres romanas entre las cuales el garantizar el abastecimiento de Roma, asunto del cual tenemos constancia de que se ocupó el rey ostrogodo Teodorico el Grande en 526, cuando intentó importar (intento finalmente fallido) grano fiscal de Hispania. La novedad de esta época podría ser que la contracción económica general, el retroceso de la vida urbana y la progresiva ruralización de la sociedad obligaron a los nuevos gobernantes a tener más presente que antes los intereses de la gente del campo, sobre todo cuando se sabía que los esfuerzos fiscales, juntamente con las carestías, eran la causa de las dificultades. Así se explicarían las rebajas fiscales aplicadas a regiones enteras como la Liguria en 496, 534 y 536; Sicilia en 526-527; los Abruzzos y la Lucania en 533-537; el Véneto en 535-537, y la Emilia en 536. La protesta de Boecio, Magister Officiorum , contra una compra forzada de alimentos ( coemptio ), hecha por las autoridades de Roma en la Campania cuando se produjo allí la carestía de 522-523, formaría parte de estas nuevas preocupaciones por el campo. También la mediación de los obispos en las medidas de desgravación fiscal, que beneficiaban tanto al campo como a la ciudad, debe ser una novedad de esta época. Ahora, por primera vez, tenemos constancia segura de la aplicación a regiones afectadas por carestías y hambres de medidas tradicionalmente aplicadas a la ciudad de Roma en momentos de escasez, como las distribuciones o ventas de grano fiscal a precio rebajado. Así ocurrió con la carestía o hambre de 535-536: las autoridades concedieron desgravaciones a diversas regiones (Liguria, Abruzzos, Lucania, Véneto y Emilia) al mismo tiempo que en el norte de Italia distribuían y ponían a la venta a bajo precio grano almacenado en los graneros públicos. 32
Esta política de continuidad y adaptación de las tradiciones a los nuevos tiempos se hundió en Italia como consecuencia de la larga guerra gótica, es decir, la campaña de diecinueve años (535-554) que llevaron a cabo las tropas bizantinas de Justiniano contra los ostrogodos para apoderarse de Italia. El conflicto causó auténticas hambres y mortaldades y, cuando Italia aún no se había rehecho del desastre, llegó la invasión de los longobardos (568), que derivó en una guerra de conquista, todavía más larga pero intermitente, no acabada hasta 605. Entonces se puede decir que la península italiana vivió en estado de guerra permanente desde 535 hasta 605. ¡Setenta años! Con eso está dicho todo. El poder fue más causa que solución del hambre, y ello pese a que un emperador bizantino, como Justino II, al estilo de los viejos emperadores romanos, proveyera Roma con grano de Egipto en 575-579, cuando los longobardos depredaban los campos de los alrededores de la ciudad. 33Claro que ahora Roma ya no tenía nada que ver con la populosa ciudad de tiempos de Augusto. En esta época, el hundimiento más o menos en todas partes del poder civil forzaba a la Iglesia a intervenir. En Roma era el papa quien asumía la función del prefecto de la ciudad y ponía a disposición grano de los dominios eclesiásticos (posiblemente de origen público o fiscal) para paliar el hambre o la carestía. Lo hicieron el papa Gregorio el Grande con grano de las propiedades eclesiásticas de Sicilia, en 591-592, y el papa Sabiniano en 604. 34A imitación de Roma, también en otras ciudades de Occidente hubo obispos que se preocuparon del abastecimiento urbano. Algunos incluso realizaron distribuciones a costa de sus graneros particulares. 35
Читать дальше