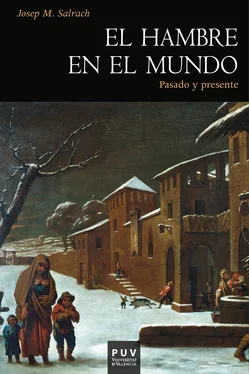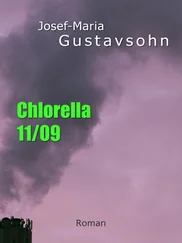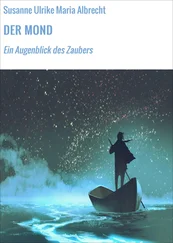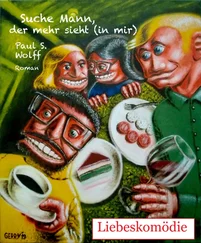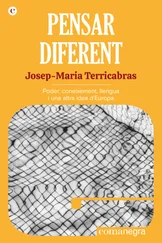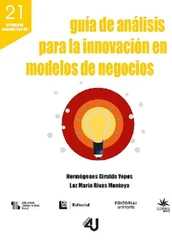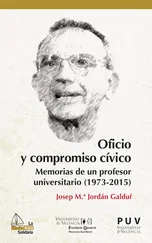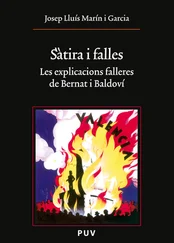Las fuentes de las que disponemos para estudiar estas hambres y carestías son diversas, pero cuatro autores merecen ser destacados: Procopio, Gregorio de Tours, Beda el Venerable y Pablo Diácono. A Procopio (m. hacia 565), que fue consejero y secretario del general bizantino Belisario, le debemos una narración detallada de la larga y destructora campaña de conquista del reino ostrogodo de Italia (536-556), en el curso de la cual se produjeron numerosas hambres y carestías, pero quizá ninguna tan grave como la del año 538. A causa del conflicto, dice este historiador, los trabajos agrícolas se tuvieron que interrumpir y la cosecha se perdió en la Emilia y en la Etruria, provincias de la mitad norte de Italia. Entonces los campesinos que pudieron emigraron al Piceno, en la costa adriática, donde pensaban encontrar comida, sin saber que también aquí se extendía el hambre. Se dice que murieron unos cincuenta mil. Los que se quedaron en sus tierras trataron de sobrevivir disputando el alimento a las bestias: hierbas de los prados y bellotas de las encinas. Detalle importante, este de las bellotas, porque indica que la cosecha se había perdido y en el otoño (que es cuando las bellotas maduran) los hombres ya no tenían nada para comer. Algunos, incluso, forzados por la violencia del hambre, se entregaron al canibalismo, noticia que el Liber Pontificalis corrobora. Finalmente Procopio nos da una visión precisa y por eso horrible de los hambrientos y su agonía, que, sin duda, presenció. No ahorra detalle, y hace observaciones de un cierto interés médico como la muerte sobrevenida cuando se proporcionaba a los que pasaban hambre alimento en dosis que sus cuerpos debilitados no podían ingerir. 6
Un año más tarde, el galorromano Gregorio (m. hacia 594), obispo de Tours (573-593), escribe su Historia de los francos , una fuente preciosa para conocer la vida interna de las Galias en el siglo VI. Gregorio es para nosotros una fuente de extraordinaria importancia porque nos narra con cierta precisión las hambres, las carestías, las epidemias y las epizootias de su tiempo. Entre las muchas noticias que recoge, quizá la más interesante es la relativa al hambre de 585 que, según dice, devastó el país. El cuadro que nos pintaba Procopio sobre los alimentos o supuestos alimentos de sustitución aquí se completa con otros detalles: los hambrientos intentaban hacer pan con cantidades pequeñas de harina de cereal mezclada con semilla de vid molida, flores de avellano y raíces de helecho secadas al sol y también molidas. Los había que no tenían ningún tipo de harina e intentaban comer hierba o, lo que es lo mismo, trigo verde, con el resultado de que se inchaban y morían. Los mercaderes aprovechaban para vender los alimentos escasos a alto precio, y los hombres, endeudados, se vendían como esclavos. 7
De Procopio y Gregorio podríamos extraer otras informaciones que corroborarían la idea de que el siglo VI fue una época de mucho padecimiento para los pueblos europeos. Pero un tercer autor hará todavía más fuerte esta certidumbre. Cuando en torno al año 800 el longobardo Pablo Diácono escribe la historia de su pueblo, se remonta también a este fatídico siglo VI para darnos una información que encontramos en otros pasajes de Gregorio, pero que el Diácono trata con más detenimiento y dramatismo. Es la asociación entre peste y hambre, que observa en la provincia de Lugira hacia 562-568. Comienza describiendo los síntomas evidentes de la enfermedad, la tumoración producida por la inflamación de los ganglios de los inguinales, la fiebre alta y la muerte rápida (en tres días), y acaba explicando la desorganización de la vida social y de las actividades productivas que ocasionaba y que, suponemos, había de ser causa de hambre para los supervivientes de la epidemia: los lugares de residencia y trabajo se abandonaban, en el campo las mieses se pudrían sin segar y las uvas en las viñas sin vendimiar, mientras el ganado pastaba abandonado. El mundo parecía reducido al antiguo silencio y soledad, sólo perturbado por el espectáculo de los muertos que nadie osaba enterrar. 8Es, sin duda, una descripción de la llamada peste de Justiniano a la que más adelante nos hemos de referir.
Finalmente, en este cuadro de las duras condiciones de existencia de los europeos de la Alta Edad Media, introduciremos a Beda el Venerable (m. 735), el historiador de los anglosajones, por el hecho de que da a conocer un hambre que afectó a los sajones hacia el 680, justo antes de ser evangelizados. De su testimonio, nos interesa la reacción de los afectados y la interpretación transcedente del hambre. Explica Beda que la región padeció una sequía de tres años, a causa de la cual no había cosechas ni otro alimento y el pueblo se moría de hambre. Ante la desgracia, muchos escogieron el suicidio, que hacían en grupo lanzándose al mar desde los acantilados cogidos de las manos. Sin embargo, dice, Beda, cuando fueron evangelizados, la misericordia de Dios se extendió sobre ellos y volvieron las lluvias. 9
Las desgracias naturales y los hombres
Si queríamos saber que pasó, ahora ya lo sabemos gracias al testimonio de cuatro grandes historiadores: Procopio, Gregorio de Tours, Pablo Diácono y Beda el Venerable. Es el momento de entrar más en el análisis y responder a las preguntas que nos motivan sobre el porqué, y con qué consecuencias y reacciones. De hecho, los textos de estos historiadores, que hemos glosado, hablan de ello, pero hace falta más información. A la respuesta de quién es el responsable de las crisis, las fuentes continúan diciéndonos que la naturaleza y los hombres. Bien claro lo expresa Gregorio de Tours cuando dice que en su época la tempestad destruía lo que sobrevivía a la helada, el que se escapaba de la tempestad lo quemaba la sequía y el que llegaba a superar la sequía lo depredaban los guerreros. 10Las alteraciones cimáticas y meteorológicas no parecen sensiblemente peores que en otras épocas. Las sequías son frecuentes en los países mediterráneos, que son casi los únicos más o menos bien documentados en este época, pero tampoco faltan las malas cosechas a causa de la lluvia, la helada o la granizada. Nada nuevo, si no fuera porque ahora tenemos noticia de sequías de duración extraordinaria, como una de siete años en Hispania hacia 635-641 11y de algunas que destruyeron los pastos y causaron la muerte del ganado y de los animales salvajes. 12Es éste un dato a retener: nos referimos a la atención que las fuentes altomedievales prestan a las desgracias experimentadas por la ganadería. Corresponden también a esta época las primeras noticias precisas de plagas de langosta en Europa: en 560 en el sur de la Galia, en la Auvernia; hacia 580-584, durante cinco años, en la Carpetania, una provincia de la Hispania visigoda, y en 591-592 en el norte de Italia, 13un hecho que también se debe poner en relación con alteraciones climáticas (posiblemente con la sequía), y contra el cual entonces no había un remedio eficaz.
La mala acción del hombre completó las desgracias naturales. Italia, quizá el país que más padeció, ofrece el ejemplo más evidente. Primero fueron las campañas de conquista de los ostrogodos (489-492), después, de forma recurrente, las expediciones de saqueo de burgundios, francos y alamanes, que afectaron las tierra del norte, sobre todo la Liguria, las Venecias y la Emilia (493-494, 536-537, 589-592), 14a continuación la larga y agotadora guerra de conquista de los bizantinos (535-554) y, desde 569, la invasión de los longobardos, que de forma intermitente lucharon contra los bizantinos por la posesión de la península hasta final de siglo. 15Otro ejemplo: en su estudio sobre Aquitania, Michel Rouche explica que en el siglo VI la región conoció veintidós años de guerras con una media no superior a doce años seguidos de paz. 16Lo más interesante es que las mismas fuentes, que asocian alteraciones climáticas con carestías y hambres, hacen lo mismo con las guerras, con la particularidad de que los conflictos figuran al mismo tiempo como causa y como consecuencia de la falta de alimentos. Gregorio de Tours es quien mejor lo explica: periódicamente, bandas de guerreros francos, empujados por un modo de vida ancestral, pero también forzados por la necesidad de encontrar alimento, marchaban de sus hogares hacia otras regiones de la misma Galia o hacia el norte de Italia en busca de botín. En el curso de las expediciones de saqueo se llevaban lo que podían (hombres, animales y grano) y dejaban el hambre detrás de ellos: «en el curso de esta expedición [los guerreros francos] cometieron tantos saqueos y depredaciones que sería difícil de recordar. Robaron las cabañas de los pobres, devastaron las viñas, arrancaron las cepas con los sarmientos, secuestraron el ganado y se llevaron todo lo que pudieron sin dejar nada a su paso». 17
Читать дальше