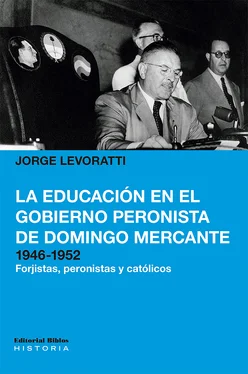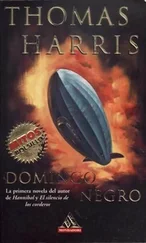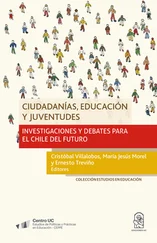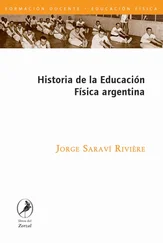Según Lila M. Caimari, dos fueron los períodos de la política educativa nacional, correspondientes a diferentes proyectos educativos. El primero continuó la orientación del gobierno militar de 1943 y el segundo procuró el adoctrinamiento de la infancia y la juventud en el marco de lo que denomina “el cristianismo peronista”. Según Caimari (1994: 137), en los tiempos iniciales del gobierno de Perón el eje de la relación con la Iglesia se localizó en el aspecto educativo.
Otros enfoques adscriben a la educación peronista como expresión genuina de un caso de populismo político. Es el caso de Mónica Rein y Raanan Rein (1996). En el artículo “Populismo y educación” presentan la política educativa de Perón –con referencias exclusivas a la jurisdicción nacional– como resultante de una acción planificada, estructurada en dos períodos: el primero caracterizado como de preparación para uno posterior, cuya finalidad era el adoctrinamiento de la infancia.
Varios artículos focalizados en aspectos específicos de la educación durante el peronismo fueron publicados en los años 90, con la dirección de Héctor Cucuzza (1997). Estos, en general, sostienen como hipótesis de trabajo la preexistencia de un sistema educativo escolar estructurado por la legislación liberal de fines del siglo XIX, al que consideran inmutable, a pesar de los distintos intentos de reforma, y al que el peronismo debió enfrentar (Cucuzza, 1997: 21).
Desde otra perspectiva, Silvina Gvirtz (1999a, 1999b) se aleja de los tradicionales estudios sobre la política educativa peronista para estudiar, es particular, la institución escuela. A fines del siglo XX, Hugo Gambini publica en dos tomos la Historia del peronismo. Gambini (1999a: 335-336), con lacerante pluma, describe las realizaciones educativas del peronismo, diferenciando las gestiones de Oscar Ivanissevich y de Armando Méndez San Martín, en las que encuentra en común un fuerte sesgo laudatorio a las figuras de Eva Perón y Juan Perón.
Coincidiendo con la versión de Caimari, para Susana Bianchi la cuestión de la enseñanza religiosa fue un espacio de intersección entre el peronismo y la Iglesia católica. En los tiempos iniciales de la presidencia de Perón la legalización del decreto 18.411 del 31 de diciembre de 1943 formaba parte de la retribución del favor político que el peronismo debía a la Iglesia. La designación de funcionarios identificados –según la autora– con el ideario católico garantizaba las expectativas de la Iglesia. Según Bianchi (2001: 118), algunas innovaciones del peronismo, consideradas por la Iglesia como peligrosas modernizaciones, iniciaron un proceso que fue corroyendo el vínculo.
Desde el ámbito de la historia de la educación Miguel Somoza Rodríguez presenta una mirada que cuestiona las versiones que considera paradigmáticas del primer peronismo. Centralmente refiere a los enfoques de Mariano Plotkin, Carlos Escudé y Adriana Puiggrós criticando, en unos y en otros, la reducción de los dirigidos a la condición de simples manipulados e irracionales, y afilia esas interpretaciones con la historiografía liberal positivista. Somoza Rodríguez sitúa en el liderazgo pedagógico de Perón, como “líder, predicador y maestro”, la centralidad de los rasgos de la identidad educativa del peronismo. El peronismo sería una paradojal mezcla de democracia social y autoritarismo en el cual el sistema educativo funcionó como una agencia de difusión del programa partidario, como “un instrumento para crear una imagen mítica de Perón y de Eva Perón […] y de brindar una cultura ciudadana y una formación cívica que coadyuvaran a la consolidación de la hegemonía del proyecto peronista” (Somoza Rodríguez, 2006: 115).
Como se ha puesto en evidencia, toda la bibliografía remite exclusivamente a la escala nacional. La ausencia de las políticas provinciales es una temática prácticamente ausente si se quiere tener una idea cierta de la educación peronista considerando que la educación primaria obligatoria según la Constitución Nacional –sea la de 1853 o de 1949– correspondía a los gobiernos provinciales.
Miradas y perspectivas sobre la política educativa de Domingo Mercante
Por su parte, los trabajos sobre la educación bonaerense en la gobernación de Mercante tienen limitaciones, tanto en la consideración integral de todos los aspectos de la educación como en las variaciones ideológicas que impusieron las distintas administraciones peronistas; a ello se suma la restringida consulta de fuentes primarias.
En un artículo sobre la educación bonaerense entre 1934 y 1972 Daniel Pinkasz y Cecilia Pitelli (1997: 16-17) afirman que el período peronista tiene sus anticipaciones en el gobierno conservador de Manuel Fresco (1936-1940), y el Estatuto del Docente de 1951 tendría su antecedente en la ley de escalafón 4.675 de 1938. Un aporte importante fue el realizado por las publicaciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires –compiladas por Claudio Panella– realizadas a partir de 2005, donde distintos aspectos de la educación bonaerense tuvieron un tratamiento específico, que posibilita visualizar cercanías y distancias con la política educativa nacional. Silvia Vázquez (2005: 86) aborda su enfoque a partir de las construcciones político-pedagógicas autodefinidas por el propio peronismo como originales o fundantes, considerando que las formas de vinculación política de la década fueron contrapuestas a las desarrolladas por el modelo oligárquico-liberal hegemónico. De esa vinculación estrecha con el catolicismo diferencia el primer tramo de la gobernación de Mercante, con la imposición de la obligatoriedad de los jardines de infantes en la gestión de Estanislao Maldones. En sus conclusiones presenta a la educación peronista como ambivalente: por un lado, con un alto potencial herético, democrático y de fuerte oposición a las clases tradicionales dominantes y, por otro, impregnada de una perspectiva netamente conservadora y restauradora. Otras publicaciones refieren a aspectos específicos, como el Plan Integral de Edificación Escolar (Longoni, Molteni, Galcerán y Escanciano, 2006). El trabajo presenta los antecedentes de la problemática edilicia escolar y la trayectoria legislativa del plan. Por su parte, Adriana Valobra y Nadia Ledesma Prieto presentan la política educativa de Domingo Mercante y de Carlos Aloé como parte del proceso de integración social que implementaron los gobiernos peronistas. El proceso de politización de los contenidos escolares se habría demorado durante la gobernación de Mercante por la preocupación de brindar una formación espiritualista a los alumnos, que generó ciertos límites y reparos al proceso de “indoctrinación” (Valobra y Ledesma Prieto, 2007: 73). A esos artículos se suma el de Gisela Manzoni (2011: 32) sobre la enseñanza preescolar, donde se presentan los debates parlamentarios del proyecto del diputado Jorge Simini, que finalmente dieron lugar a la sanción de la ley provincial 5.096, que estableció la obligatoriedad de asistencia a los jardines de infantes a partir de los tres años. Desde la perspectiva de género, la autora introduce el debate acerca del carácter pronatalista, de crianza estatizada o promaternalista de la política peronista respecto de las mujeres trabajadoras, adhiriendo a esta última interpretación en la caracterización del gobierno de Mercante. Parafraseando a Marcela Nari, la autora sostiene que “las madres trabajadoras, y sobre todo aquellas que lo hacen fuera del hogar, siempre se habían presentado como una amenaza para la reproducción de la nación”. Por su parte, Eva María Petitti (2014) en su tesis sobre la educación primaria bonaerense entre 1946 y 1955 inscribe la política educativa en el marco más amplio de las políticas sociales impulsadas por el peronismo.
Читать дальше