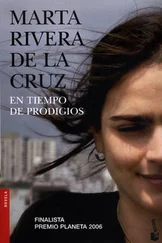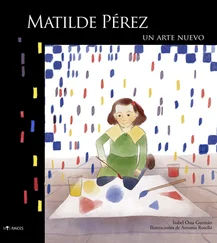Una forma olorosa y dispersa como el paisaje debussyano, no informe pero sí ondeante, penetrante, invasiva y, por qué no, tortuosa. Un meandro abarcador y retrasado, hondo, que se arrastraba plácidamente también hacia el olvido.
Porque, en ese lugar, todo o nada era posible.
Un ruido insuperado lo remitía a la soledad. Era arrastrado, largo y por momentos agudo e hiriente. El sonido informaba de la fuente: un mueble de madera que se movía sobre un piso lustroso, tal vez de mármol.
Claro, la frecuencia sonora venía anexada a un estímulo visual. Acompañaba a la idea fuerza absorbida por la mirada, quizás, la verdadera protagonista del momento y de la consecuente asociación.
Empero, la potencia de ese impulso auditivo, ahuecado en el ámbito de un cuarto blanco y casi vacío, no dejaba de afirmar su contundencia.
La sala posmoderna del final de 2001: odisea del espacio declaraba extrañamente, en su asepsia, la definición del destierro, aunque asimismo la insistencia de un paréntesis sin fin.
El astronauta Dave Bowman, transfigurado luego de su viaje en el tiempo, discurría sus días dentro de esa habitación: un artificial y sereno simulacro de un salón dieciochesco. Algunos sillones y mesas Luis XVI con patas delgadas como garzas se depositaban ingrávidos sobre un piso lechoso de un material desconocido, recortado por líneas negras que organizaban un damero de baldosas fluorescentes.
La escena en cuestión sobrevenía, cuando en medio de la cena del comandante Bowman una copa de cristal caía al suelo accidentalmente y se rompía. El acto imprevisto parecía, además, truncar una continuidad, sesgar un guion pautado en el que la consecución de los hechos garantizaba la perfección, la belleza y el tiempo por venir.
En ese momento, el astronauta vestido con una bata oscura corría el asiento para inclinar su cuerpo y levantar los trozos del vaso. Era entonces cuando el sillón de patas delicadas rozaba el piso y emitía aquel chirrido entre liso y apenas iterado, grueso, pero al mismo tiempo envainado en una vibración casi tónica. El ruido huía con un glissando ; su eco, perdido entre esas cuatro paredes únicas e irreales, daba cuenta del estado de retraimiento atemporal en el que estaba sumido aquel humano.
Hoy, en la reclusión obligatoria, el sonido retornaba en su experiencia cada vez que su sillón color púrpura se resbalaba por el piso de madera. Ahora, no producto de una rotura de algún objeto caído; simplemente cuando se levantaba y sus brazos empujaban el mueble hacia atrás.
Vivía solo en una central radiofónica privada de lago Escondido, cerca de Ushuaia. Otro fin del mundo, en este caso en medio de un bosque de coihues y lengas. Por la ventana del estudio divisaba los árboles, la superficie del lago y las montañas que festoneaban el contorno. La estación estaba montada en una cabaña confortable y pequeña.
Nazareno tenía su jeep siempre preparado para llegarse hasta la capital y cargar provisiones, o visitar a sus padres.
La decisión de quedarse en aislamiento en la sede de la radio no había sido fácil. Pero algunos pocos incendios, así como su contacto con el hospital zonal y la escuela rural que estaba a la vuelta del lago, sumado a un contexto complejo de contagios, lo habían determinado no solo a pernoctar, sino a instalarse en aquella vivienda como su domicilio principal, y así brindar servicio en ese sector.
A esta altura del año las mañanas ya eran bastante frescas. Se levantaba temprano y, provisto de un equipo de montaña, aunque sin especiales precauciones, salía a recolectar algunas frutas y verduras de su pequeña quinta o de las inmediaciones. El bosque y sus claros bullían de frutos rojos.
Luego de desayunar iniciaba la transmisión: músicas variadas, reportajes e informaciones reproducidas y conexiones con la radio oficial, hasta alguna entrevista en vivo a partir de la visita al estudio de algún personaje local y de colegas con los que compartía la conducción de un programa.
En ciertos días se acercaba al lago y volvía a la cabaña con truchas que al mediodía o a la noche deleitaba con alguna salsa de hongos y arándanos, en realidad invenciones de su propia cosecha culinaria.
A veces lo visitaba Daniela, un amor oculto y casi ocasional.
Tranquilidad y apaciguamiento.
En las tardes salía a caminar por el bosque. Llegaba hasta la orilla del lago. Pocos espejos patagónicos eran tan hermosos como el del Escondido. Las aguas azul petróleo, la costa ondulada y el relieve de las montañas acolchadas de árboles como de terciopelo.
Se sentaba sobre algunas rocas y contemplaba el inmenso silencio.
Era abril, y todo el muro vegetal relucía rojizo, pardo y amarillo.
Los atardeceres se iluminaban con una suavidad lustrosa, y la vegetación exudaba los perfumes más intensos, de menta y aceite de lenga. El cielo concentraba sus colores y pasaba del ultramar al casi violeta, antes de que se cubriera de bruma y se tornara en un manto de acero.
Algunos animales se animaban a merodear: zorros y ciervos.
Pese a la familiaridad, algunas veces llevaba su máquina de fotos. Solía avistar un instante o un detalle, que, al menos su ojo atento descubría y le interesaba capturar.
Retornaba a la cabaña. Era la hora de encender la estufa a leña y no mucho más tarde de cocinar algo. Nazareno activaba el monitor de la computadora y simultáneamente iniciaba la penúltima emisión del día.
Frente al gran ventanal que daba al bosque veía desaparecer los últimos destellos; notaba cómo el paisaje se aplanaba y del lago moteaban solo los resplandores anaranjados de las olas. El espacio se derrumbaba y quedaba literalmente yermo.
Sostenía la mirada en el afuera, como si su cabeza estuviera metida en un hoyo o en un universo ausente de estrellas. En realidad, dejaba de ver y escuchar. Todos sus sentidos se aletargaban. De alguna manera esperaba que de la noche brotara una presencia, una confirmación, alguna respuesta a su destierro.
La oscuridad tramaba su tejido cerrado. Opaco, y erizado de ramas duras y espinos.
Unos minutos apenas y retornaba a la luz interior de la casa. Recién ahí se movía. Salía y encendía los focos exteriores.
Volvía a la frecuencia radial. Se sentaba frente al micrófono. Emitía los datos del tiempo y anunciaba los de la mañana. Repasaba las noticias del día y promocionaba la última salida al aire a la medianoche.
Después conectaba la música y se disponía a cocinar.
Cada vez que desplazaba su sillón de color púrpura para levantarse de la mesa de control, las patas retumbaban sobre el piso de ñire. Lo atropellaba la escena del comandante Bowman y también oía su respiración en medio de la voz de HAL 9000 que entonaba de modo cada vez más pastoso su moribunda “Daisy Daisy”, a medida que el oficial desconectaba sus memorias, haciéndolo entrar en un sueño del que ya no volvería.
Su sueño a veces buscaba un reposo equivalente. Lento, hipnótico y para siempre.
Mientras cenaba veía en la televisión las noticias de la pandemia venidas de las grandes ciudades. Palabras como cuarentena, angustia, aislamiento, encierro, muerte, nerviosismo, respirador, paciencia, riesgo sonaban permanentemente en tanto datos casi desconocidos por los trastornados habitantes de esas urbes. De Argentina y del mundo.
Se asombraba frente a las reseñas que mostraban las colas en los bancos y los supermercados, los reclamos y las continuas solicitudes sobre quedarse en el hogar y evitar los contactos.
Nazareno por momentos se reía solo. Apurando una cerveza en un vaso con el escudo grabado de Boca Juniors se tocaba su pelo rubio y miraba de soslayo algunas fotos colgadas en las paredes del estudio, réplicas de las que había visto tantas veces en su escuela o en la municipalidad.
Читать дальше