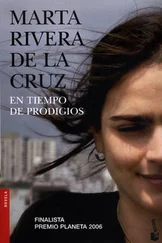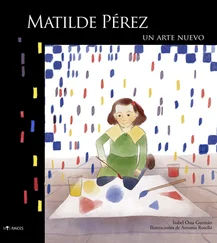Marina se alarmó de la cantidad de tarea que le daban diariamente a Joel en el colegio. Le había ido bien en el examen de matemática.
Federico le comentó algo del casting.
Marina le recordó pagar los impuestos al día siguiente.
Federico le recordó el cumpleaños de su hermano el domingo.
Marina hizo lo suyo con la reunión del sábado en lo de Mercedes. ¡Ah! Entonces, debía pasar por el centro a la mañana de ese día y comprar el regalo para Leandro.
Federico se anotó en su agenda para el día siguiente: “llamar al albañil para concertar la colocación del deck”.
Marina le insistió de paso en no postergar más la confirmación del hotel de Río.
Federico se refirió a su deseo de reemplazar la silla de la computadora por otra de tipo anatómica.
También Marina recordó su visita del viernes a la dermatóloga, la sesión de terapia y la consulta al dentista por Joel ese mismo día a la tarde. Y también la compra de algunos platos nuevos, para reemplazar los que estaban medio cachados.
Luego de la cena y saboreando el helado en el living, Federico se rio de unas secuencias que pasaban por la televisión. Referían a los atuendos de protección estrafalarios que usaban unos chinos en supermercados o aeropuertos a partir de la expansión de una epidemia viral desconocida. Se hablaba de un factible trance de propagación por ahora controlado.
Las vestimentas eran casi disfraces. Joel incluso le preguntó si los chinos eran Papá Noel.
Federico lavó los platos. Marina se duchó. Al día siguiente ambos se levantarían a las seis.
Joel no iría a lo de la abuela ni a la escuela. La empleada que vendría temprano para la limpieza, de paso, se quedaría con él toda la mañana. Era sumamente confiable y el niño se divertía mucho con ella.
Federico, con el cepillo de dientes en la mano, fue hasta el cuarto de Joel y jugó un rato con su hijo.
Cuando entró a su habitación, Marina dormía. Ya le había separado la ropa para el otro día. Se acostó suavemente a su lado, le besó el brazo, puso el reloj despertador en modo alarma y miró por última vez el celular. Había un mensaje de la directora de su escuela. Federico dudó en leerlo. Finalmente lo revisó. Le comentaba que al día siguiente cambiaría el turno por una reunión imprevista y urgente con la inspectora, motivada por la denuncia de un profesor. Federico respiró hondo; apenas imaginó su mañana. Se friccionó el hombro para menguar el tirón que persistía. Apagó el celular y apagó la luz.
Imaginó apagar todo por un momento. En verdad, por un largo momento.

Había empezado a nevar, ¿o eran cenizas? Como fuere, una sustancia en copos caía del cielo esa mañana y se pegaba en la piel y en la ropa.
El aislamiento decretado a raíz de la pandemia seguía resguardando a la población dentro de sus casas. Rodaba como esas minúsculas gotas de algo que caía, fastidioso, tardío en su latencia, y pegajoso.
Se atravesaba una cuarta etapa de cuarentena. El encierro continuo había modificado costumbres. La apreciación más evidente consistía en aceptar la falta de urgencia en la vida cotidiana, incluso para efectuar trámites habituales y externos.
Este aplazamiento de casi todo habilitaba como consecuencia introspecciones, recuperaciones de pasatiempos y deudas olvidadas, revisiones de cajas llenas de recuerdos, soledades, silencios y también preguntas.
Los relojes de pulsera reposaban sobre una mesa de luz, inútiles y polvorientos. Igualmente, las agendas, las mochilas y los portafolios. Los celulares y las netbooks, en cambio, se erigían en los emisarios preferidos y también avasallados de voces y rostros.
Era el invierno y el sol de fulgor declinante, similar a un globo rojo y viscoso, caía a una hora muy temprana.
La percepción de pérdida en esos momentos era inenarrable. En los hogares acometía un vacío paulatino. Las cosas y los cuerpos eran despojados abruptamente de una pincelada de brillo, y en instantes se quedaban quietos tragados en una penumbra. Cientos de lámparas se encendían de inmediato para contrarrestar no solo la oscuridad sino la angustia que esperaba atrincherada para tomar posesión de los habitantes.
… Pero todavía había mucha luz en aquella mañana fría y untuosa.
Bernardo sonrió y se desprendió de su escalofrío nocturno. Estaba asomado a la ventana que daba al jardín, observando cómo aquella arena se depositaba en su campera.
–¿Qué es esto que nieva o llueve? –se preguntó a sí mismo, o a Laura.
–¿Cómo que llueve? Si hay mucho sol –replicó Laura desde la habitación.
La joven se acercó a la ventana y se asombró al ver las partículas que se mecían en el aire como las flores del diente de león.
–Extrañísimo –dijo, sacando su mano y dejando que se empolvara de aquel talco.
–¿No viste nada en la tele? –preguntó a Bernardo.
–Nada. Recién miré. Pensé que podía ser humo de alguna fábrica o incluso ceniza llegada de algún volcán.
–Lo sabríamos desde hace días –confirmó Laura. Miró al joven barbado, cubierto con una especie de uniforme.
–¿Qué vas a hacer, vas a salir igual? –le preguntó.
–Y, sí. Tenemos que hacer la compra de la semana.
El joven alargó su brazo moteado de grumos y acarició la panza de seis meses de su compañera. Ella le devolvió el gesto y pasó su mano por el pelo negro y enrulado.
Bernardo preparó las bolsas de compras. Ya estaba enfundado con un pantalón grueso de gimnasia, zapatillas envueltas en polietileno y una campera polar. Se colocó una bufanda, un gorro y Laura lo ayudó con el barbijo.
–¿Tenés todo? ¿Llevas la lista y las tarjetas? ¿Dinero, llaves?
–Sí, tranquila. Tengo todo. El celular lo dejo, como recomiendan –Bernardo, detrás del tapabocas, abrió sus ojos como para amilanarla y puso sus brazos en jarra. Ambos rieron.
Aferró las bolsas, se colocó los lentes de sol, abrazó a su esposa como si la despidiese antes de ingresar a un campo de guerra y salió por el corredor hacia la calle.
Laura lo vio irse. Cerró la puerta y empezó a prepararse un té. La esperaba una sesión de consulta virtual de historia con sus alumnos del secundario. Las clases seguían construyéndose como se podía, con la idea de una casi segura postergación presencial por el resto del año.
Encendió la computadora y en el fondo de pantalla vio la postal que desde enero le daba la bienvenida. Era el cañón del río Atuel, en Mendoza.
Habían pasado unos días inolvidables con Bernardo en ese extasiante lugar. Laura, a orillas del río, le había dicho que estaba embarazada.
Se quedó mirando como por primera vez aquel paisaje.
El ángulo tomaba una panorámica. Desde un punto elevado se veía la curva del cauce ancho y los barrancos escarpados que se perdían en un laberinto de rocas rojas y pardas. El agua azul turquesa, por momentos verde, lamía las riberas cubiertas con algunos sauces, creando playas de arena blanca y fina. Laura buscó en sus archivos algunos videos del paraje. Encontró uno que prácticamente espejaba la foto detenida.
Ahora podía apreciarse el movimiento de la corriente, el de las copas de los sauces, escucharse un reposado sonido a viento e, incluso, algunas aves pasar rápidamente por un cielo de esmalte. No había humanos, solo ese entorno desnudo e inocente.
“La eternidad”, balbuceó Laura. Luego se recogió en silencio unos segundos y empezó a llorar.
Se abrazó a la idiotez de la naturaleza, a su crueldad, su amoralidad. Se enfocó en las conductas reiteradas de las plantas y los animales: sus ritos y sus movimientos instintivos. La supervivencia de las especies, la vida brotando desde cualquier lugar, insistente, fuerte y despótica. Los ciclos del cielo y la tierra, la repetición al infinito de círculos dentro de círculos.
Читать дальше