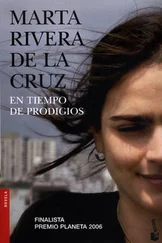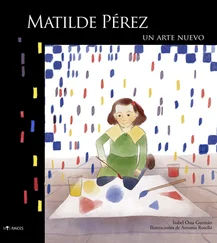Esas montañas. Esos sauces que desde siempre recibían el mismo ataque del aire; esas piedras de la costa del río golpeadas durante siglos por las olas; fijas, sin poder intentar una tracción. Abnegadas, inertes, doblegadas a su destino.
¿Cómo podía entenderse ese intercambio entre estatismo y movilidad? Movimiento de los átomos y moléculas, siempre inacabado en su transformación; dilación espacial de algunas formas externas como las piedras y las sierras, o la mayoría de las especies vegetales, estancadas en sus raíces.
En realidad, la ciencia definía que en la Tierra, y luego en el espacio exterior, todo era movimiento, por mínimo que fuese: desde la erosión de partículas en las costas hasta las arenas del desierto, las metamorfosis de las selvas, el rompimiento de los hielos, el fluir de las nubes y los vientos, las estaciones y los tránsitos planetarios.
Sin embargo, en ciertos casos, la medida humana era insuficiente para detectar algunas de esas mutaciones a simple vista y, por ende, todo el reino natural parecía estar encerrado dentro de una burbuja de vidrio.
El planeta y el conflicto entre acción y detención, entre amaneceres y ocasos, entre vida y muerte; tranquilo e impávido, respetando al universo y a sus tiempos sublimes, despegados de todo patrón corriente.
Lo eterno, lo que seguía su discurrir sin importar nada: esplendores y catástrofes, alumbramientos y caídas tumultuosas. Soledad y automatismo, ausencia de culpa, de reconvenciones y castigos. De epifanías y duelos.
Sentía piedad, sin dudas animista, por las permanencias de lo natural. Pese a los fenómenos, el cumplimiento de las especies y los territorios, y luego sus consecuentes mandatos.
Laura voló hacia otras representaciones que había visto hacía poco en YouTube sobre el tamaño de los astros. En ellas, las comparaciones de la Tierra, y del mismo Sol con otras estrellas y galaxias, directamente escapaba a toda escala racional. Casi se ingresaba en una cuestión de fe, o bien en el ámbito de una analogía mágica, entre macro y microcosmos. El mundo externo y el universo de las células, la proporción más grande y la minúscula en un orden equivalente. Las distancias extraordinarias del cielo y las dimensiones temporales de un átomo respecto de un cuerpo. Interior y exterior y sus mediaciones posibles, sus límites, sus creadores y viajeros.
Tal vez los humanos estábamos igualmente anclados de alguna manera: para seres de otra energía o lugar, clavados en la Tierra, para los propios habitantes de este planeta, en nuestras obsesiones, trabajos o elecciones.
¿Había realmente cambios? ¿O girábamos toda la vida presos de la propia humanidad?
Quizás, como otras especies naturales, los frutos y las nuevas germinaciones, los hijos o las obras que podían realizarse, constituían un posible y definitivo movimiento; ser en otros, y ser en otras cosas con parte de nuestra propia sustancia.
Laura se detuvo en filósofos, historiadores, científicos y escritores. Humanos.
¿Dónde entraban los humanos aquí?, se preguntó confusa. ¿Y de qué modo?
¿No conformaba una violación sagrada imaginar a un humano en estos escenarios naturales? ¿Qué hacían ella y Bernardo en ese paisaje de Mendoza, desdibujando con su anatomía y accionar un equilibrio del mundo en su absoluta austeridad y completitud?
Hombres y mujeres, los humanos; seres extraños dotados con un aparato cognitivo-afectivo con el cual construían edificios mentales y materiales, que hacían alianzas, artes y guerras, que depredaban, se emocionaban de amor y simbolizaban sus vidas.
La arrasadora vanidad y tontería humana, distinta a los principios insomnes y perpetuos del cosmos. Los humanos buscadores incansables de dominio sobre este, ávidos estrategas del control, de teorizaciones y aprendizajes, seres tontos y ciegos, aunque igualmente temibles, porque sus acciones estaban ancladas en la palabra, el deseo, la voluntad, la religión, la tecnología o el resentimiento.
Los días de clausura habían sido progresivamente duros. Sin dudas, los sentimientos de Laura se arraigaban en nexos complejos que su psiquismo había madurado en todo ese tiempo de reposo obligado. Lejos de sus padres, de sus amigos, de abrazos y risas en los que se fundían roces y alientos.
Solo su panza enviaba las señales rotundas de un movimiento vital, enérgico y proyectado como casi nada hacia un futuro.
Los humanos encerrados, ensayando pruebas de convivencia, deberes y distracciones. Una especie más, coaccionada y temerosa. Sin casi nada para dominar, salvo como prioridad una enfermedad generalizada y por ahora incontrolable. Quizás la muerte afuera, la muerte de la peste.
Un apocalipsis resonante en los clarines de aquel impreso medieval de los cuatro jinetes, esparciendo su ponzoña por doquier.
Sabía que muchísimas plagas habían demolido humanidades anteriores. Pero como nunca la pandemia cotidiana enaltecía su potencia en un mundo inédito, sobre el cual las circunstancias y la operatividad de sus modos de comunicación y acción exhibían una conexión y complejidad apabullantes.
Más que nunca la tecnología de la información era un hechizo de ensueños y persuasiones.
En ese 2020, las redes y plataformas atravesaban espacios y tiempos; lo instantáneo y virtual se establecían como una marca definitiva o ahora, más bien, como una silenciosa parca.
Esta virtualidad, empero, creaba una contradicción flagrante entre el ser y el estar, porque los miles de seres que caían devastados por la enfermedad no eran muñecos de un juego, sino humanos de carne y hueso, porque la pandemia hacía recordar nuestra reiterada y abarcadora fragilidad, porque los poderes de los más ingentes, Estados o particulares, no alcanzaban ni habían previsto con la suficiente atención sus sistemas de salud y se concluía, por tanto, que el impecable mundo civilizado y moderno recaía en una extendida y aberrante especulación.
Grandes verdades y grandes mentiras.
Las metrópolis y las regulaciones espantosas sobre el confort, el turismo, los bienes mundanos, elevados o precarios, y la frivolidad y mentira mediáticas, el consumo y la depredación formulaban instancias en las que las vidas se articulaban como el fin a un funcionalismo de capitales demoledores.
En este contexto los más pobres y viejos o los desclasados por diversos motivos eran definitivamente los que quedaban fuera de un proyecto protector.
La virtualidad servía ahora para conocer cuántos muertos se contaban día a día. O para sumirse en provisorios y anonadados encuentros en los que las palabras flaqueaban al cabo, porque no podían sostener casi nada.
La ciencia hacía lo suyo, en pos de vacunas o protocolos de salud, nuevamente entronizada en el mayor lugar del saber y la liberación. Un saber que trataba de imponerse sobre el caos de una movilidad inesperada, sobre el arabesco de la onda infecta, equivalente en su decurso imprevisible a la de un cigarrillo o un flujo de agua.
Laura también remontó una idea que habían tenido con Bernardo al inicio de la epidemia. En el corpus mediático la información y preocupación por el tema habían adquirido proporciones descomunales. ¿Sería equivalente el peligro al interés periodístico por este? ¿No había otras epidemias similares y sin embargo no promocionadas ni prevenidas?
¿Hasta qué punto un hastío generalizado e inconsciente no provocaba una noción funesta canalizada en esta peste y capturada y amplificada por los medios y redes?
¿El virus era finalmente una creación de la naturaleza o una invención de laboratorio? Y, en este último caso, ¿cómo se había dispersado? ¿Por error, o por una voluntad maquiavélica?
Verdad y construcciones de verdad. Aprovechamientos y virus mediáticos, tan terribles o más que los biológicos.
Читать дальше