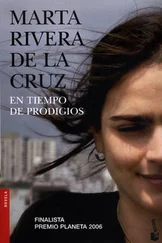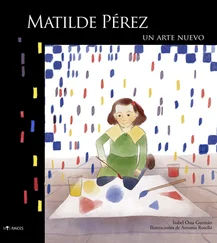De esta forma habían estallado los mensajes, los dispositivos y especialmente las imágenes; los humanos estábamos detrás de ellas. Habíamos perdido corporeidad y contacto.
Sin embargo, pretendíamos reemplazar el volumen, el tacto y el olor y nos veíamos y nos dábamos entidad a través de una pantalla.
¿El mundo poshistórico reclamaba imágenes? Pues bien, allí estaban, recortadas y perfectas en un celular o en una computadora. Por tanto, ¿existíamos realmente? ¿No nos habíamos reducido a un hálito que reemplazaba nuestro propio objeto? ¿Y nuestra subjetividad e identidad? ¿Seguían siendo transparentes y unívocas, respetadas y autónomas? ¿O se perdían también ingrávidas, en la planimetría de un visor?
Dentro de estas máquinas y en sitios oferentes de una supuesta y primaria inteligencia artificial, la realidad, o en todo caso una realidad provista, bajaba desde un cielo invocado. El enter de los artilugios digitales descorría desde un arriba milagroso, como en un telón mágico, infinitas propuestas de placer, saber y diversión. Las músicas y las películas, las recetas de cocina, los desfiles de modas, la clase de historia, o la construcción de una nave espacial.
De este modo, y por el módico precio de un clic, la ilusión se reeditaba en un festín continuo e insaciable que rodaba y volvía a rodar ante los sentidos.
Usuarios de drogas y usuarios de imágenes. La Verdad suprema del mundo contenida en un rollo virtual de conocimientos soñados.
Además, había una urgente necesidad de confirmación física, que éramos y estábamos, aquí y ahora, a cualquier precio. La atomización desarticulaba cuerpos y noticias en un mosaico desmedido, móvil e imparable, y de proporciones planetarias.
Y desde allí también una gran maquinación. El dilema por saber qué lugar ocupábamos hoy, cuál era nuestro pequeño universo de actuación y de amor, de confianza y de ayuda, de acciones y logros.
Y enseguida el próximo miedo por el otro, al ladrón definitivo de realidad, al posible atracador de la vida misma, al infectado. El altruismo en crisis por la amenaza de un descuido, de un error táctico de conducta, de una norma civil y de higiene no cumplida que podía sacarnos del mundo. La muerte encontrada en una salida a comprar provisiones, la muerte en el espacio compartido.
Los otros, nuestros congéneres, los posibles portadores, los enemigos potenciales, los emisarios de la peste y el fin.
Laura pestañeó varias veces, pegada a las vistas del río Atuel que seguían titilando en la notebook. En realidad, esa visión había actuado como un poderoso catalizador para su sensibilidad. Admitió cuán lejos se había disparado su pensamiento a partir de ese paisaje, de ese recuerdo. Amaba viajar y se preguntó cuándo podrían retomar sus aventuras con Bernardo.
Sintió frío y progresivamente se acordó de su té. Llegó hasta la cocina un poco insegura, su mano en la panza, aún con cierto sobresalto. Se preparó la bebida y al ver la hora comprobó que estaba diez minutos atrasada con su clase.
Sonó el celular. Laura intentó cortar, pero vio que era su mamá. Atendió y se detuvo escuchando un mensaje entrecortado y lloroso. Su madre le pedía que encendiera el televisor enseguida. Laura se resistió objetando la clase pendiente, pero su mamá insistió.
La mujer encendió el equipo y vio la ciudad envuelta en una neblina entre plúmbea y rojiza. Bajo un paraguas y en medio de la calle un cronista con mascarilla prevenía a la población de la exposición a una nube tóxica que se irradiaba en la forma de una escarcha volátil. Luego alertaba sobre la obligatoriedad de quedarse en un lugar cerrado, o bien protegido de algún modo. El fenómeno resultaba ser de origen desconocido, y conllevaba riesgos de quemaduras o contagios instantáneos de la epidemia. Estaba ocurriendo en casi todo el mundo.
Laura se despidió de su mamá con la promesa de atender a las indicaciones escuchadas.
Se desesperó cuando tomó conciencia de que Bernardo había dejado su celular en la casa. Arriesgó varias soluciones, pero finalmente prefirió esperar, dando por sentado que él se habría enterado de la situación en algún negocio y tomaría los consecuentes recaudos.
Se conectó al grupo de clases y comenzó su tarea.
Comprobó una vez más que sus alumnos adolescentes vivían la virtualidad de una manera más natural, sin turbaciones o recelos.
Pasados unos quince minutos escuchó la puerta de calle. Se disculpó con el grupo, acordó un nuevo horario y dejó el sitio.
Cuando vio a Bernardo en el recibidor, debajo del dintel de la puerta de ingreso, respiró aliviada.
El joven venía rociado con un sustrato polvoriento. Efectivamente se había enterado en un comercio del asunto de la llovizna venenosa. Contó que la calle de pronto se había transformado en un caos. De hecho, el último local que permanecía abierto, un supermercado chino, había expulsado violentamente a los clientes para bajar la cortina.
Las personas corrían de un lado a otro y los pocos autos que circulaban huían por la avenida tocando bocinas penetrantes.
Una mujer había vociferado al dueño del mercado, enrostrándole un pacto delictivo de su negocio con el gobierno, para provocar un consecuente daño al pueblo. A los pocos metros, un hombre mayor asistido por su bastón lo había empujado para sacarle algunos paquetes que él no había alcanzado a comprar.
Bernardo mascullaba tiritando, mientras abandonaba su uniforme de guerra y lo ponía en una bolsa. Le pidió a Laura que lo esperara adentro mientras se cambiaba.
Cuando entró casi desnudo, siguió con el reporte, mientras llevaba hacia el lavadero la bolsa con su arsenal recién utilizado.
No tenía signos de quemaduras ni, por el momento, síntomas de una posible infección.
Se metió en la ducha. Desde el baño insistió sobre sus temores por las personas en estos casos, capaces de cualquier cosa, redoblada la cuarentena y, recién, con la alarma desatada por la nieve. Lo perturbaba el confirmar la pérdida inmediata del sentido común, de la solidaridad y de la empatía. Previo a eso, evaluaba que en muchos individuos todos los aditamentos protectores operaban como un mero disfraz: seguían tocándose, se acercaban demasiado o tosían y estornudaban sin las precauciones adecuadas.
Ya con cierta sonrisa y mientras se vestía, le contó a Laura otro episodio.
En la carnicería había esperado su turno casi treinta minutos, cuando únicamente tres personas ocupaban el espacio. El propietario había armado prácticamente un parapeto, con una línea de soga divisoria y balizas en forma de cono frente al mostrador, la caja envuelta con un velo de plástico y él, provisto de guantes y cubierta su cara con una escafandra de acetato. La cuestión central era que, pese a esta puesta en escena, había un empleado adentro del local que no atendía.
La demora, elemento clave del cuidado y la protección, no estaba considerada en lo más mínimo. Bernardo había reclamado por la celeridad del trámite y el carnicero, ofuscado, lo había tildado de impaciente y de poco respetuoso para con el protocolo exigido por las autoridades.
Laura contemplaba a su compañero y no dejaba de pensar en el sinsentido de todo. No tanto en el de la preservación, particularmente, sino en aquel que informaba sobre la conducta improcedente de los humanos, revulsiva en semejante estado de labilidad.
Sobre todos se encabalgaba, tal cual un encastre perfecto, el sentido despótico de primacía personal; asunto no solo esperable dadas las circunstancias, sino especialmente delicado en los alcances que podía adquirir: la mentira, la culpa, la delación o el castigo.
La joven pensaba menos en la adjudicación de “enemigo” a un otro por ser portador de un virus que en la pérdida provisoria y compulsiva del apoyo mutuo y del destino común que los embargaba. Además, con el ingrediente que sumaba a los hechos per se el dato no menor de la idiosincrasia argentina.
Читать дальше