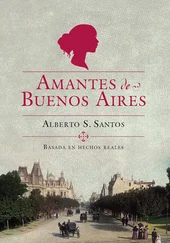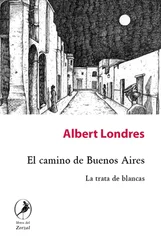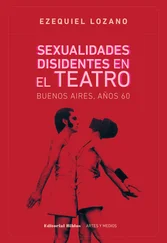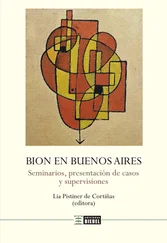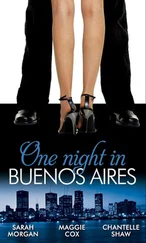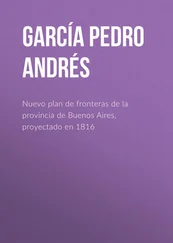Es una historia de amor a los años de la infancia la que llevó al matrimonio de Marcela Pantanetti y Pablo Chaumeil a comprar esta esquina donde los sentimientos mandan. La familia de Pablo, de La Plata, siempre tuvo un campo en Payró, y en tiempos de vacaciones viajaba al cuidado del guarda. Llegaba a la estación del pueblo, en aquel entonces con muchos habitantes, se cruzaba a la pulpería y allí se quedaba tomando un jugo hasta que su abuela Lola lo iba a buscar para llevarlo al campo. El propio padre de Pablo se sentaba en esta pulpería en su juventud. Las mismas sillas y la misma mesa están en el mismo lugar. Hace catorce años, Blanca Luz, la antigua propietaria de la pulpería, la tenía cerrada, no quería abrir más, vivía sola. Marcela y Pablo la fueron a ver. Querían comprar esa esquina, para volver a abrirla. Ambos tienen su vida y su trabajo en La Plata, pero Payró, y especialmente esa esquina, tenían un encanto que golpeaba el corazón. “Cuando la venda, los llamaré”, les dijo doña Blanca Luz. Durante años esperaron el llamado; pasaron cuatro, y un día sucedió. “Vendo”, oyeron del otro lado del teléfono, y compraron. Payró, el pueblo, volvió a tener la pulpería abierta.
Para Pablo y su padre fue volver el tiempo atrás. Esa pulpería siempre formó parte de su vida. Marcela, que es profesora de Matemáticas, no solo apoyó, sino que acompañó siempre y diseñó la atención, coordinó y organizó el sueño de volver a darle al pueblo la posibilidad de tener esta esquina nuevamente abierta. Como todo proceso en el que hay que negociar con el tiempo, fue lento. Tardaron diez años en reabrir. Hasta que el 9 de julio de 2018 ofrecieron un locro fundacional y ya nunca más hubo una vuelta atrás.
Payró es un pueblo de apenas 60 habitantes, que aparece en el medio del llano como un amable espejismo. Un pequeño puñado de casas rodea la estación de trenes, muy simpática y hermosa, de madera, una construcción que recuerda algún cuento infantil; dicen los propios vecinos que es la única de esta característica en toda la provincia. Hay muchos niños, que juegan en la plaza, solos y en libertad. Caballos, curiosos, pastan alrededor de ellos, mirando el bucólico escenario. Un pedazo muy generoso de cielo se recorta en este inmenso terreno. Un hotel que nunca se ha inaugurado, y que asombra por su buena estructura, se ve al lado de la pulpería. Como toda esquina de campo, dos ventanales custodian la puerta. Viejos carteles de productos que ya no existen señalan su presencia. Una bandera argentina y un pizarrón donde se lee “Viva la Patria”.
La pulpería es de 1875, sus estanterías aún conservan elementos de aquellos tiempos. Un viejo teléfono, botellas inclasificables, radios, frascos de tinta, latas de todo tipo de productos y una pila de diarios de 1950 es lo más actual que tiene. Unas mesas, no más de diez, ocupan el salón, luminoso. Unas gallinas se pasean por la galería que se ve detrás del mostrador. Existe en el aire un perfume a eucalipto medicinal. También, de atrás, llega la más clara imagen de nuestra tradición: la carne haciéndose al asador. Una de las mesas es ocupada por parroquianos. Ponce es un entrerriano que tiene asistencia perfecta. El viernes muy temprano llega a caballo desde su casa, un campo a unos kilómetros. Lo secundan amigos. “Son todos hombres mansos. Lo único que quieren es venir a tomar sus copas y a hablar de sus cosas. Los queremos mucho”, afirma Marcela. La puerta de la pulpería no cesa de abrirse. Entran diez niños, todos van a la escuela del pueblo. Buscan algún refresco. Se van. Entran ciclistas que pasean por el pueblo. Ponce es saludado por todos.
La charla en su mesa genera polémicas. “Nos robaron las Malvinas”, dice uno. “Los correntinos deben separarse del país. Por un lado la Argentina, y por el otro Corrientes”, dice otro. “Ya no hay más soda”, aclara uno y todos se callan: este sí es un problema. Gabriela, quien atiende las mesas, le trae un nuevo sifón Drago, recargado, fresco. La propuesta gastronómica es sencilla y no deja dudas. Estamos en un lugar en donde se piensa en ofrecer típica comida de campo. Los pasos son serios y contundentes. Picada, empanada de carne frita, muy jugosa, un manjar que se disfruta cerrando los ojos, dejando que todos esos ingredientes jueguen en el paladar. Luego, una bandeja de chorizos y chinchulines. Estos últimos, espectaculares. El recorrido por los placeres argentinos culmina con el vacío, que se corta con una cuchara. Suave, muy tierno y hecho con verdadera maestría. Pablo, que ha soñado desde niño con estar al frente de este lugar, es quien asa. Su padre lo acompaña a un costado, cortando chorizos secos y apurando un aperitivo. La invitación es a gozar de una actividad familiar. Hay dos maneras de disfrutar la comida, en la galería o en el propio salón de la pulpería. El postre es un clásico, queso con dulce, y para bajar, mate con pasteles. Luego, la caminata por el pueblo, la ilusión de que todo tiempo pasado fue mejor y la respuesta de este presente maravilloso, que nos permite vivir en un tiempo que no quiere irse. El sol, detrás del monte, se acuesta algo más lento. La tarde se estira. La pulpería es un punto de encuentro. Los vecinos del pueblo están contentos porque el pueblo es visitado.
“Nosotros trabajamos toda la semana en La Plata, y llega el viernes a la noche y ya sentimos muchas ganas de venir. Acá, a pesar de que trabajamos mucho, para nosotros es un descanso. Nos gusta, nos hace felices”, resume Pablo. Marcela, detrás y en complicidad, muestra una lata, la abre y nos enseña un pequeño papel escrito, con una lista: “Un vino, otro, y un martini, y otro vino”. “Ponce lleva su cuenta”, me dice. La lata está en un costado del mostrador. “Son hombres muy buenos”, remarca. “El pueblo se murió sin el tren, acá todos los que vienen bien podrían ser propietarios de chacras, pero hoy son peones”, resume Pablo. Un modelo de país ha olvidado a los pueblos aislados por la falta de trenes. La pulpería es el centro vital de Payró, el pueblo que fue fundado en 1867 como Kilómetro 99, pero que se refundó el 19 de abril de 1917, aniversario del nacimiento del escritor campero.
Estará satisfecho, don Roberto; esta Australia argentina es amable, tradicional, de tranquera abierta y maneras simples. Vale la pena venir y respirar este aire a tierra gaucha.
 “La cocina tiene que tener su esencia, sin eso, no es nada”, le declaró al diario La Nación Donatella Petriella, de 84 años, nacida en Nápoles, en 1938, y a cargo de las ollas en su restaurante rutero emblemático El Rincón de Donatella, a un costado de la solitaria ruta 36, a 106 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de Magdalena. “No hay mucho secreto, recuerdo cómo cocinaba mi madre”, afirma. Es un lugar de culto. Las mesas están distribuidas en el salón y en el inmenso jardín. Donatella suele salir de la cocina y compartir alguna charla. No hay rival para sus pastas. Hace ravioles de borraja y de cardo, que ella misma cosecha. Esta clase de cocineras merecen un monumento. Es una obligación parar y disfrutar de sus pastas y de la carne asada que hace José, su hijo. Inolvidable. + info:De la entrada a Roberto Payró son 15 minutos de auto por ruta 36 / WhatsApp 2215 47-7003.
“La cocina tiene que tener su esencia, sin eso, no es nada”, le declaró al diario La Nación Donatella Petriella, de 84 años, nacida en Nápoles, en 1938, y a cargo de las ollas en su restaurante rutero emblemático El Rincón de Donatella, a un costado de la solitaria ruta 36, a 106 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de Magdalena. “No hay mucho secreto, recuerdo cómo cocinaba mi madre”, afirma. Es un lugar de culto. Las mesas están distribuidas en el salón y en el inmenso jardín. Donatella suele salir de la cocina y compartir alguna charla. No hay rival para sus pastas. Hace ravioles de borraja y de cardo, que ella misma cosecha. Esta clase de cocineras merecen un monumento. Es una obligación parar y disfrutar de sus pastas y de la carne asada que hace José, su hijo. Inolvidable. + info:De la entrada a Roberto Payró son 15 minutos de auto por ruta 36 / WhatsApp 2215 47-7003.
 Hagamos un ejercicio simple: cerremos los ojos y pensemos en que es posible permanecer en este camino, en que podemos dormir en el medio del campo en dos vagones de 1900 reciclados rodeados de luciérnagas, pequeñas estrellas fugaces de la tierra que los abrazan con dulzura. Esa imagen surreal puede hacerse realidad. En la misma ruta 36 están Los Dos Vagones, un hospedaje rural solo apto para corazones fuertes, tal el rigor de las emociones que producen. Amplio campo de 21 hectáreas, bosque, una piscina, una pequeña laguna y un muelle romántico. No hay otro lugar así en la provincia, y pocos en el mundo. Además de los vagones, se ofrece un loft y una pequeña casa rodante, para enamorados. Anonimato y soledad totales. + info:@losdosvagones
Hagamos un ejercicio simple: cerremos los ojos y pensemos en que es posible permanecer en este camino, en que podemos dormir en el medio del campo en dos vagones de 1900 reciclados rodeados de luciérnagas, pequeñas estrellas fugaces de la tierra que los abrazan con dulzura. Esa imagen surreal puede hacerse realidad. En la misma ruta 36 están Los Dos Vagones, un hospedaje rural solo apto para corazones fuertes, tal el rigor de las emociones que producen. Amplio campo de 21 hectáreas, bosque, una piscina, una pequeña laguna y un muelle romántico. No hay otro lugar así en la provincia, y pocos en el mundo. Además de los vagones, se ofrece un loft y una pequeña casa rodante, para enamorados. Anonimato y soledad totales. + info:@losdosvagones
Читать дальше
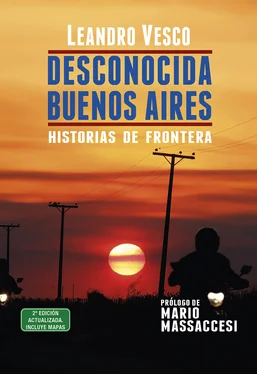
 “La cocina tiene que tener su esencia, sin eso, no es nada”, le declaró al diario La Nación Donatella Petriella, de 84 años, nacida en Nápoles, en 1938, y a cargo de las ollas en su restaurante rutero emblemático El Rincón de Donatella, a un costado de la solitaria ruta 36, a 106 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de Magdalena. “No hay mucho secreto, recuerdo cómo cocinaba mi madre”, afirma. Es un lugar de culto. Las mesas están distribuidas en el salón y en el inmenso jardín. Donatella suele salir de la cocina y compartir alguna charla. No hay rival para sus pastas. Hace ravioles de borraja y de cardo, que ella misma cosecha. Esta clase de cocineras merecen un monumento. Es una obligación parar y disfrutar de sus pastas y de la carne asada que hace José, su hijo. Inolvidable. + info:De la entrada a Roberto Payró son 15 minutos de auto por ruta 36 / WhatsApp 2215 47-7003.
“La cocina tiene que tener su esencia, sin eso, no es nada”, le declaró al diario La Nación Donatella Petriella, de 84 años, nacida en Nápoles, en 1938, y a cargo de las ollas en su restaurante rutero emblemático El Rincón de Donatella, a un costado de la solitaria ruta 36, a 106 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de Magdalena. “No hay mucho secreto, recuerdo cómo cocinaba mi madre”, afirma. Es un lugar de culto. Las mesas están distribuidas en el salón y en el inmenso jardín. Donatella suele salir de la cocina y compartir alguna charla. No hay rival para sus pastas. Hace ravioles de borraja y de cardo, que ella misma cosecha. Esta clase de cocineras merecen un monumento. Es una obligación parar y disfrutar de sus pastas y de la carne asada que hace José, su hijo. Inolvidable. + info:De la entrada a Roberto Payró son 15 minutos de auto por ruta 36 / WhatsApp 2215 47-7003. Hagamos un ejercicio simple: cerremos los ojos y pensemos en que es posible permanecer en este camino, en que podemos dormir en el medio del campo en dos vagones de 1900 reciclados rodeados de luciérnagas, pequeñas estrellas fugaces de la tierra que los abrazan con dulzura. Esa imagen surreal puede hacerse realidad. En la misma ruta 36 están Los Dos Vagones, un hospedaje rural solo apto para corazones fuertes, tal el rigor de las emociones que producen. Amplio campo de 21 hectáreas, bosque, una piscina, una pequeña laguna y un muelle romántico. No hay otro lugar así en la provincia, y pocos en el mundo. Además de los vagones, se ofrece un loft y una pequeña casa rodante, para enamorados. Anonimato y soledad totales. + info:@losdosvagones
Hagamos un ejercicio simple: cerremos los ojos y pensemos en que es posible permanecer en este camino, en que podemos dormir en el medio del campo en dos vagones de 1900 reciclados rodeados de luciérnagas, pequeñas estrellas fugaces de la tierra que los abrazan con dulzura. Esa imagen surreal puede hacerse realidad. En la misma ruta 36 están Los Dos Vagones, un hospedaje rural solo apto para corazones fuertes, tal el rigor de las emociones que producen. Amplio campo de 21 hectáreas, bosque, una piscina, una pequeña laguna y un muelle romántico. No hay otro lugar así en la provincia, y pocos en el mundo. Además de los vagones, se ofrece un loft y una pequeña casa rodante, para enamorados. Anonimato y soledad totales. + info:@losdosvagones