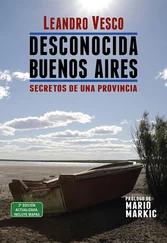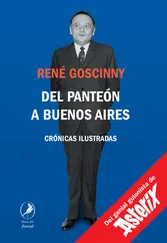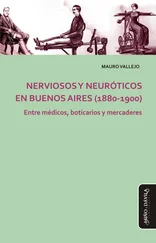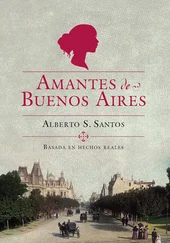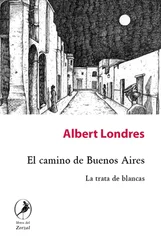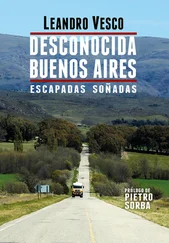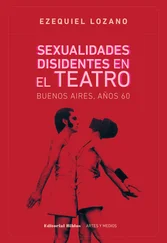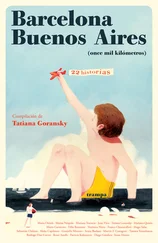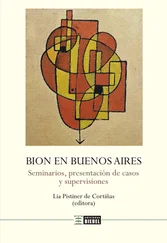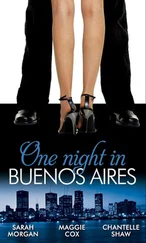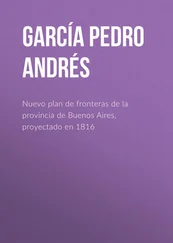1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 La pulpería Mira-Mar, que ve salir la luna desde que el país estaba armándose, siempre ha sido atendida por la familia Urrutia. Es, en la noche, la única luz que se ve en la soledad pampeana por los pagos de Bolívar. En el centro de la provincia de Buenos Aires, también aquí existe una rosa de los vientos que alimenta de historias estos caminos rurales perdidos, que no figuran en ningún mapa.
El esfuerzo por conocerla vale la pena. Si uno viene por Buenos Aires hasta Bolívar, en la rotonda en donde la ruta nacional 205 pasa a ser 65, hay que seguir unos cuatro kilómetros, y en la primera huella de tierra, hacia la derecha hay que mandarse. De ahí son 24 kilómetros de tierra. No hay carteles ni señales, pero algo es positivo: una vez que se llega, ya no se olvida el camino. Es un escalón que uno sube en los viajes rurales, el hecho de poder alcanzar el nivel de llegar hasta Mira-Mar. Este viaje tiene niveles. Todos acuerdan que cuando la esperanza por llegar a destino se desdibuja, pues entonces es cuando aparece la mítica pulpería, rodeada de árboles, como un espejismo criollo; una fachada de ladrillos ocres y una puerta siempre abierta dan la bienvenida. Por suerte acá todavía se vive en los buenos tiempos en los que la tranquilidad y la calma dominaban las agujas del reloj.
La familia Urrutia está en este paraje desde 1870, cuando Mariano, el bisabuelo de Juan Carlos, actual pulpero, llegó de España. Amanecía todos los días de su vida viendo el mar Cantábrico en un pueblo costero llamado Miramar. Europa, en esos años, solo ofrecía eso, y América, el vértigo del trabajo seguro. La vida le cambió a don Mariano. De golpe, y luego de cruzar el gran mar, se halló en medio de la llanura pampeana, aún poblada por la caballada de la indiada. La frontera se estaba haciendo y este español estuvo ahí, dibujando un mapa que hoy se llama Buenos Aires y haciendo historia. Se le ocurrió hacer una fonda, una posada, una posta. Lo que en nuestro país se llamó “pulpería”. En aquel entonces, donde hoy está este templo criollo, había una laguna. No era el mar, pero era el único espejo de agua que tenía cerca. El reflejo de las nubes, el color del cielo sobre el agua, nadie lo sabe, lo cierto es que la tradición familiar dice que mirando aquello, exclamó: “Este lugar se tiene que llamar Mira-Mar”, y así fue y así continúa llamándose.
Don Mariano levantó la pulpería en 1890, y desde ese año está atendida por la generación siguiente, siempre Urrutia; hoy Juan Carlos se dedica a trabajar en el campo y a hacer realidad el legado familiar: mantener la pulpería abierta. “Mira-Mar, con guion –me dice al referirse al nombre–. Tenemos clientes que hace décadas vienen a la misma hora. La pulpería mantiene vivo al paraje, yo nací acá”. Las estanterías, el mostrador, las sillas y ese silencio habitado por mil historias están en la sangre de Juan Carlos. No podría estar en otro lugar. Antes, esta huella era más transitada, pero a fines de los noventa, cuando la gente comenzó a irse del campo, el movimiento fue mermando. Hoy, por suerte, la leyenda de la pulpería a la que pocos llegan ha creado un culto que sirve para que siempre existan motos, bicicletas y algunos autos que están a un costado del camino, disfrutando de la experiencia.
Juan Carlos ha sabido darle nueva vida, pero sin modificar en nada lo original. Acá, la cosa es simple: los días patrios hay buseca, el aroma de la olla nacional se siente desde lejos, porque el salón se llena. Comerla bajo este techo no tiene precio. Es invaluable también tomar un vaso de vino, un aperitivo, comer una picada. La madera del mostrador y de sus mesas protege la mirada para que esta vivencia no se olvide jamás.
La pulpería se mantiene muy bien. Su interior está tal cual el primer día. Botellas, vasos y frascos de tiempos idos mantienen su alcurnia y se exhiben como si el aperitivo Pineral o la Hierro Quina fueran las bebidas más tomadas en estos días; orgullosas, las botellas no han perdido brillo, ni estilo. El mostrador está liso por el paso de miles de gauchos que se han acodado en noches interminables. Están las rejas originales, que fueron necesarias en tiempos en los que los facones relucían para ponerle fin a un problema de naipes o de polleras. “Hubo peleas, hay una marca en uno de los barrotes”, Juan Carlos me muestra esa cicatriz que ha quedado en el hierro. Aquel paisano no escatimó fuerzas para dar el cuchillazo. Además de pulpero –pocos como él merecen este título nobiliario gauchesco– es coleccionista y aprovecha esa virtud atemporal de Mira-Mar: es una pulpería museo. Hay viejos teléfonos de principios del siglo XX que todavía funcionan, muebles antiguos. Tesoros.
Atrás de la pulpería hay un establo. “Las galeras tenían seis caballos, acá funcionaba la posta de recambio”, entonces estos caminos reales eran muy transitados. Hoy, cuando llueve, se hace imposible llegar; imagino en aquellos años. Siempre fue dura la vida en el campo.
A pocos kilómetros de Bolívar (está a 30 kilómetros), la familia de Juan Carlos lo ayuda a mantener la pulpería. Su esposa, Silvia, y sus hijos Victoria y Juan Martín, han entendido que esto es una cuestión familiar. La pulpería los une y les marca un camino. La gastronomía ha sido una salida perfecta para atraer gente. Además de la afamada buseca, aquí se asan carnes perfectas, las empanadas son deliciosas; el lechón relleno, la tabla de chorizo seco y queso, impresionantes.
Conocer Mira-Mar debería ser obligatorio para todos los argentinos. A 130 años de su puesta en marcha sigue abierta y perdura como la única luz que se ve al fondo del Camino Real. Los que pasan por acá no están solos. Esto no es poco, en el mar de soledad rural.
 Todos los días, llueva o truene, o la calle del paraje esté inundada, Ricardo “El Flaco” Errazquín va a tomar su “mezcladita”, un trago que se compone de caña quemada y fernet al mediodía, con un poco de agua por la noche. Es de su creación. Hace 50 años que hace esta ceremonia. Una silla a un costado del mostrador es suya. Nadie la toca. Vale la pena conocerlo.
Todos los días, llueva o truene, o la calle del paraje esté inundada, Ricardo “El Flaco” Errazquín va a tomar su “mezcladita”, un trago que se compone de caña quemada y fernet al mediodía, con un poco de agua por la noche. Es de su creación. Hace 50 años que hace esta ceremonia. Una silla a un costado del mostrador es suya. Nadie la toca. Vale la pena conocerlo.
 Juan es un coleccionista meticuloso. Detrás de la pulpería tiene un salón donde ofrece comidas y se expone gran parte de su colección. Las marcas que nos acompañaron en nuestra infancia, toda clase de objetos de la vida cotidiana de antaño y no tanto están allí, vivas y cada una con su espacio.
Juan es un coleccionista meticuloso. Detrás de la pulpería tiene un salón donde ofrece comidas y se expone gran parte de su colección. Las marcas que nos acompañaron en nuestra infancia, toda clase de objetos de la vida cotidiana de antaño y no tanto están allí, vivas y cada una con su espacio.
Almacén Vulcano,
la esquina que fundó a un pueblo
Cuando Gardey, que hoy es un pueblo con 600 habitantes, no existía, la esquina del almacén Vulcano ya estaba abierta. Entonces había hombres que veían lo que pocos: Juan Gardey era un hábil comerciante que había puesto un almacén de ramos generales en una de las esquinas del Fuerte de Tandil y cuando llegó a esta zona, donde hoy se asienta este tranquilo pueblo, visualizó el almacén antes de que fuera. Supo que toda esa gente que vendría a vivir alrededor de esta fortaleza de avanzada, que estaba haciendo el mapa provincial a diario, necesitaría un lugar donde aprovisionarse, y fue así como en 1890 construyó la esquina que hoy continúa abierta. Así nació el pueblo, en torno a las estanterías de un almacén que lo tuvo todo. Buenos Aires se hizo gracias a comercios como estos, que, al igual que las pulperías, fueron el abono sobre el cual se asentarían luego los sueños de los inmigrantes.
La historia del almacén Vulcano es la historia del pueblo. Juan Gardey llegó de Francia en las últimas décadas del siglo XIX; la zona era un vergel. La fertilidad de la tierra atrajo a los inmigrantes. Las fincas y estancias se reproducían por todo el valle tandilense. Había mucha gente trabajando en el campo, pero eran esfuerzos individuales. Lo comunitario aún no tenía sentido. No existía ningún pueblo. Hombre de visión, había fundado el almacén de ramos generales más importante del entonces Fuerte de Tandil y quería ampliar sus horizontes; sabía que el tren acompañaría su proyecto. Todas las familias que estaban en las sierras y el valle se irían uniendo. “Vio que esta tierra tenía potencial y mandó a construir el almacén en 1890. Arrancó como posta. Daba hospedaje y comida, le hizo una reforma y lo convirtió en almacén de ramos generales”, cuenta Germán Christensen, responsable de mantener vivo el almacén y toda su historia.
Читать дальше
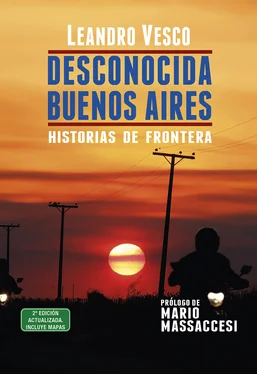
 Todos los días, llueva o truene, o la calle del paraje esté inundada, Ricardo “El Flaco” Errazquín va a tomar su “mezcladita”, un trago que se compone de caña quemada y fernet al mediodía, con un poco de agua por la noche. Es de su creación. Hace 50 años que hace esta ceremonia. Una silla a un costado del mostrador es suya. Nadie la toca. Vale la pena conocerlo.
Todos los días, llueva o truene, o la calle del paraje esté inundada, Ricardo “El Flaco” Errazquín va a tomar su “mezcladita”, un trago que se compone de caña quemada y fernet al mediodía, con un poco de agua por la noche. Es de su creación. Hace 50 años que hace esta ceremonia. Una silla a un costado del mostrador es suya. Nadie la toca. Vale la pena conocerlo. Juan es un coleccionista meticuloso. Detrás de la pulpería tiene un salón donde ofrece comidas y se expone gran parte de su colección. Las marcas que nos acompañaron en nuestra infancia, toda clase de objetos de la vida cotidiana de antaño y no tanto están allí, vivas y cada una con su espacio.
Juan es un coleccionista meticuloso. Detrás de la pulpería tiene un salón donde ofrece comidas y se expone gran parte de su colección. Las marcas que nos acompañaron en nuestra infancia, toda clase de objetos de la vida cotidiana de antaño y no tanto están allí, vivas y cada una con su espacio.