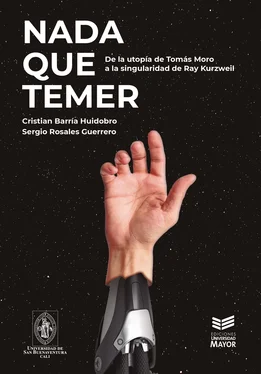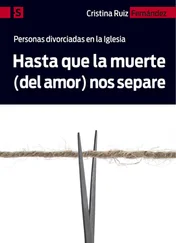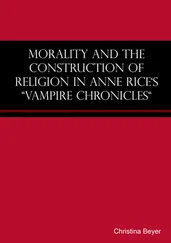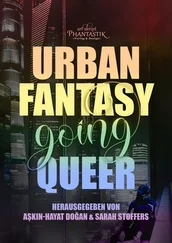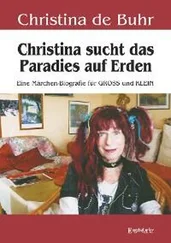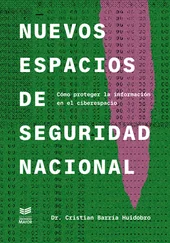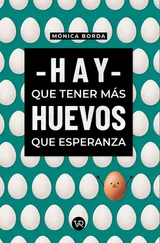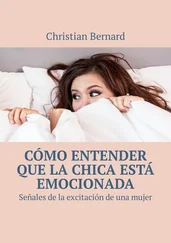No confiamos en quienes no conocemos, no tan fácilmente. Quizá estemos dispuestos a votar por una autoridad en quien confiamos los destinos de la ciudad, de la región, del estado, incluso del país. Pero, ¿le confiaríamos a nuestros hijos?
Si bien no debiéramos despertar con miedo, tampoco debiéramos hacerlo como si no hubiese que tomar precauciones. Mercier llama “mecanismos de vigilancia abierta” al conjunto de dispositivos cognitivos de que disponemos para filtrar mensajes. Estos mensajes son los que recibimos en cada momento del día. La suma de todos ellos es lo que conforma nuestro mapa de riesgos. Por tanto, nos movemos todo el tiempo en relación a un contexto, a un marco de referencia que se mueve con nosotros constantemente. Las sucesivas actualizaciones de la información irán afinando ese marco, lo que nos permitirá adoptar mejores decisiones (no necesariamente libres de errores). Lo que interesaba a nuestros antepasados en esta permanente actualización era la situación de nuestros depredadores: ¿Dónde estaban? ¿Qué pasaba si aparecían frente a ellos? ¿Deberían correr a perderse o permanecer inmóviles como estatuas? La respuesta venía dada por lo que habían visto hacer a otros. O por lo que cada uno de ellos había vivido. Con toda seguridad no olvidaban que hay mil maneras de estar vivo, pero una sola de estar muerto, de manera que no podían equivocarse cuando se hallaran en el borde, el límite que separa la victoria de la catástrofe. Nosotros somos hijos de los que decidieron lo correcto. Los que se equivocaron, no dejaron descendencia. A veces es mejor huir corriendo, a veces es mejor huir quedándose. Si todos corren, ¿correremos también nosotros con ellos?
Las cosas han cambiado. Acabamos con nuestros grandes depredadores. Pero otros los fueron sustituyendo. Por último, luego de exterminados o anulados aquellos, quedó entre nosotros el mayor de todos los depredadores: nuestro semejante. De haber sido crédulos como nos dicen todo el tiempo que somos —a juzgar por los resultados de las encuestas de opinión y de los actos eleccionarios—, no estaríamos aquí.13 Si estamos aquí, es que tal vez no lo somos tanto.
En definitiva, no somos tan confiados ni tan crédulos como nos hacen creer quienes proponen a la “gente” como el elemento central de nuestras sociedades. La vigilancia que ejercemos sobre el entorno o las medidas de protección que adoptamos, son las que nos mantienen con vida, ello, con independencia de que seamos proclives a satisfacer nuestros deseos de manera inmediata, aunque ello nos reporte un costo mayor que si postergamos esa satisfacción.
No es de extrañar, por lo tanto, que un rasgo sobresaliente de nosotros los humanos sea la valoración que hacemos de lo malo. Más adelante veremos de qué manera el pesimismo, en la era de los medios masivos, se ha transformado en una industria, es decir, una actividad de la que es posible obtener rentas. La profesionalización del pesimismo abarca todos los medios de expresión imaginables, sin embargo, ello posee una raíz que es propia de nuestra naturaleza. En definitiva, ¿por qué somos tan expeditos a la hora de ceder a las tentaciones de la fatalidad? Si lo pensamos detenidamente, todo parece indicar que la exageración de lo malo es un rasgo que otorgaría ventajas evolutivas. Basta pensar en un simio extremadamente crédulo y confiado para comprender que de haber existido, no habrá llegado muy lejos. Las señales del entorno pueden movernos a engaño. En El tigre que no está, Michael Blastland y Andrew Dilnot, nos proponen un escenario en el que un antepasado nuestro, cazador de la sabana africana, marcha junto a un pastizal a plena luz del día. De pronto, mientras avanza, una sombra llama su atención. Cree haber visto algo que se movía entre los hierbajos, pero no está seguro. Es poco probable que sea un león y es muy probable que se trate solamente de la acción del viento en el pastizal. Eso crea sombras y nos hace ver algo donde no hay nada. Casi todo el tiempo es así. Sin embargo, piensa el cazador, si me equivoco y hay un tigre donde creo que no hay nada, podría perder la vida, es decir, podría perderlo todo. En cambio, si me largo ahora mismo de aquí, puedo pasar hambre esta tarde, pero aun así seguir con vida. Los muertos no sienten hambre. Mejor me largo (Blastland, Dilnot, 2010).
Esto, a juicio de los autores, el hecho de tener que sobrevivir como criterio decisional, distorsiona nuestra realidad, especialmente cuando se trata de pensar estadísticamente. Esta es la razón, dicen ellos, de que no seamos estadísticos por naturaleza y de que el aprendizaje de esta disciplina se nos presente todo el tiempo cuesta arriba. Ahora, decimos nosotros, es esta la manera de entender la preeminencia de lo malo por sobre lo bueno. Y es este, precisamente, el tema de otro libro: El poder de lo malo. En él, John Tierney y Roy Baumeister, sostienen que, en efecto, nuestro cerebro ha sido cableado por la evolución para enfocarse en lo malo antes que en lo bueno. ¿Le parece que tiene sentido?: “Nos sentimos devastados por una sola palabra de crítica, pero indiferentes a una cascada de elogios. Vemos el rostro hostil entre la multitud y pasamos por alto las sonrisas de amistad” (Tierney, Baumeister, 2019, 1-2). El problema con esta garantía de protección incondicional de que nos ha dotado la evolución, son sus consecuencias a gran escala. Recordemos que muchas de nuestras respuestas al medio tienen que ver con adaptaciones que, en referencia a la especie humana, solo recientemente se ha vuelto urbano. Por cientos de miles de años hemos sido cazadores recolectores. Nuestros ancestros evolutivos han realizado tareas semejantes por millones de años. Solo muy recientemente nos hemos trasladado a vivir en ciudades. En la escala evolutiva, esto sucedió ayer por la noche, de manera que nuestras armas de supervivencia siguen funcionando —por decirlo de algún modo— en un entorno al que todavía no terminan de adaptarse. Esta es la razón de que el efecto que Tierney y Baumeister denominan de negatividad, traiga consigo consecuencias que no son tan simples como quisiéramos.
Cuando no apreciamos el poder que tiene lo malo para nublar nuestro juicio, tomamos terribles decisiones. Nuestro sesgo de negatividad explica las cosas grandes y las pequeñas: cómo es que los países se involucran en guerras que a la postre resultan desastrosas, por qué los vecinos discuten y las parejas se divorcian, cómo es que se estancan las economías, por qué los candidatos a un puesto de trabajo lo echan todo a perder en la entrevista, cómo es que las escuelas les fallan a sus estudiantes […]. El efecto de negatividad destruye reputaciones y lleva a las compañías a la bancarrota. Promueve el tribalismo y la xenofobia. Divulga falsos temores […] Envenena a la política y elige a los demagogos (Tierney y Baumeister, 2019, 2).
Es decir, las consecuencias de una herramienta de supervivencia mal calibrada por la evolución en el marco más estrecho de la historia reciente, acarrean consigo desastres así en lo grande como en lo pequeño. En dos palabras: exageramos lo malo, minimizamos lo bueno. Y esto nos afecta. Por contrapartida, el beneficio de lo malo radicaría, según los autores, en el aprendizaje que nos otorga. Si nunca nos pasaran cosas malas, no aprenderíamos nada. “Entendido de la manera adecuada, el poder de lo malo puede sacar lo mejor de cada uno de nosotros” (Tierney y Baumeister, 2019, 4). Esta es la razón detrás del impacto diferenciado que producen una buena y una mala impresión en nosotros. Adivine usted cuál de los dos es mayor. El impacto de lo malo no solo es mayor en términos conductuales, sino que también lo es en el lenguaje.
Unas pocas peculiaridades lingüísticas impresionaron también [a los autores]. Los psicólogos describen generalmente los estados emocionales mediante pares de opuestos: feliz o triste, relajado o ansioso, satisfecho o molesto, optimista o pesimista.14 Pero cuando Baumeister revisó la investigación psicológica dedicada a buenos y malos eventos, se dio cuenta de que faltaba algo. Desde hace mucho tiempo los psicólogos han sabido que las personas pueden sentirse afectadas por un único evento. El término que lo denota es trauma, pero, ¿cuál es su opuesto? ¿Qué palabra describiría un estado emocional positivo que tenga una duración de décadas, como respuesta a un único evento? (Tierney y Baumeister, 2019, 7).
Читать дальше