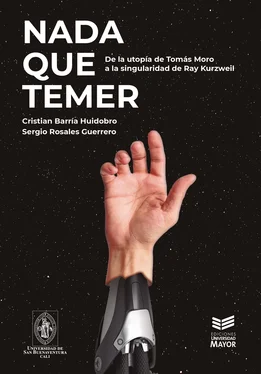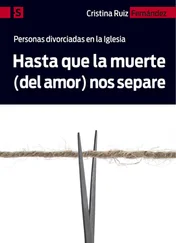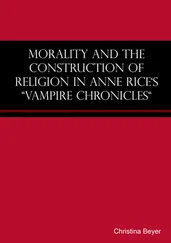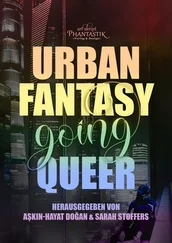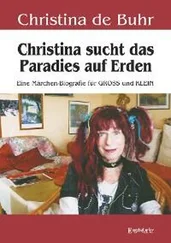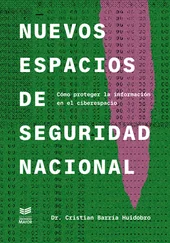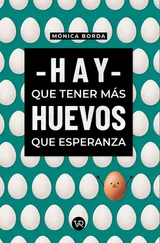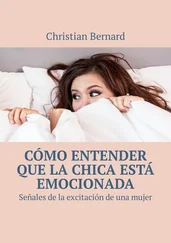El deber hacia lo desconocido
Una de las características más importantes del lenguaje oral (que es la fase que deseamos explorar ahora) es que no lo vemos. Lo escuchamos, pero no lo vemos. Derek Bickerton, un destacado lingüista inglés, lo dice de una manera bastante divertida: “Abro un nuevo libro sobre evolución humana, me voy al índice y encuentro la entrada ‘lenguaje: ver discurso’. Y entonces me veo gritando, «Tú no ves un discurso, idiota»” (Bickerton, 2009, 3). Es cierto, no vemos lo que decimos, al menos en el campo de nuestro interés (que trata sobre ver lo que no está). Si yo le digo que en el futuro las máquinas irán a dominar a los humanos de tal manera que nos harán creer que somos nosotros los que las dominamos a ellas, usted va a generar una imagen mental para ello, pero no va a ver ese futuro ya que está en el lenguaje; de hecho es lenguaje, más aún, un lenguaje solidariamente anclado al presente. Pese a ello, usted se sentirá estremecido. Por alguna razón, quizá propia del lenguaje, no importa qué tan lejos esté el futuro, nosotros inevitablemente estaremos en él. Bastará que lo digamos o que otro lo diga por nosotros y la magia ocurrirá.
Ahora bien, uno de los rasgos más curiosos en la lengua de los Piranhã es que carece de números, de historia y de conexión con el futuro. Tampoco tienen nombres para los colores ni para izquierda o derecha. En consecuencia, su forma de vida, la valoración que hacen de su mundo, de su entorno, es distinta de la nuestra. Everett buscaba, inicialmente, convertirlos al cristianismo. No lo consiguió. ¿Dónde estaba ese dios del que les hablaba, que no lo veían? A Xigagai sí lo veían, pero a aquel dios suyo, a ese no lo veían por ningún lado. No consiguió convertirlos. Pero ellos sí lo convirtieron a él. Eventualmente, Everett perdió su propia fe.
Lo que decimos, la práctica reiterada de aquel decir, configura nuestro mundo. Y, como expresábamos más arriba, nuestra lengua marcará al mismo tiempo los límites de ese mundo. Es como si dijéramos que somos todo lo libre que pudiésemos desear ser adentro de él, mas no podremos aspirar a ir más allá.
Demos otro paso. Nuestra vida posee las formas del lenguaje que hablamos. Con este lenguaje pensamos, valoramos y construimos nuestra realidad. Para simplificar, digamos que esa realidad tendrá un pasado, un presente, un futuro. El tiempo es esencial en nuestra estructura de pensamiento. No obstante, ¿qué pasa en el caso de los Piranhã? ¿Existen el futuro o el pasado remoto si el lenguaje no los expresa? En nuestro caso, cualquier fisura en la línea temporal (o del espacio) despertará nuestras sospechas. Piense en cómo reaccionaría usted si alguien le dijera, «Te lo dije mañana.» o «¿Quieres que vaya para acá?».
Pero dejemos esas estructuras por un momento, para acercarnos un poco más a nuestro objetivo. Pensemos en el ensueño. Cuando queremos recordar el pasado, decía Henry Bergson, debemos hacerle, por decirlo de algún modo, un espacio en nuestro plano consciente. Debemos retirarnos, dar un paso atrás, hacerle lugar. Más aún, escribe: “debemos tener el poder de valorar lo inútil, debemos tener la voluntad de soñar” (Bergson, 1988, 83). Pero, insiste, “si todo nuestro pasado se halla oculto a nuestra vista, inhibido por las necesidades del presente, hallará el impulso para traspasar el umbral de nuestra conciencia en todos los casos en que renunciemos a que la acción efectiva se interponga, por así decirlo, en la vida de los sueños” (Bergson, 1988, 154). En el ensueño, entonces, habría un pie forzado, un empuje proveniente del pasado, que se abre paso entre el tejido de lo situacional o inmediato, que se apodera de nosotros. La preeminencia, entonces, la tiene el entorno, lo que sucede en nuestra inmediatez. Es aquí donde ejercemos nuestra condición, si no humana, cuando menos vital: la de reproducirnos. En el gran negocio de la vida, la reproducción de la especie lo es todo, por lo mismo importará que abarquemos completo el trayecto que nos lleva desde el nacimiento hasta la reproducción y la crianza, cada vez que nos pongamos a la tarea de saber por qué lo que ocurre es así, tal como lo vemos y experimentamos, y no de otro modo. Nuestras armas, como la memoria, la duda, la capacidad de predicción en lo inmediato, nos sirven para completar este círculo que va del nacer no directamente al morir, sino al de terminar la crianza.
Veamos, si usted ha comprado este libro es porque ha asistido a charlas sobre tecnología, sobre redes sociales, sobre big data, sobre la banca digital. O, precisamente, porque no ha asistido a ninguna. Muy bien, lo haya hecho o no, el punto es que invariablemente habrá alguien que plantee escenarios futuros. Algunos de esos escenarios le harán sonreír, otros le causarán pánico. Nada de eso ha sucedido y es probable que nada de eso suceda. Los seres humanos tenemos una enorme capacidad para elucubrar futuros, pero al mismo tiempo una capacidad muy baja de predecirlos con certeza. Podemos predecir el futuro inmediato. Tome usted un lápiz, levántelo con su mano y enseguida diga lo que va a pasar si lo suelta. Esta capacidad de predicción es la propia de nuestra especie y sirve para sobrevivir. Es la predicción de sucesos inmediatos. No pasa lo mismo cuando los sucesos son de mediano y, ya no digamos, de largo plazo. ¿Por qué? Porque es mayor el número de variables que nuestra capacidad de procesarlas. Y no solo la nuestra, en términos de capacidad cerebral, sino que las posibilidades de construir una máquina que realice cálculos que predigan lo que va a pasar. Los cálculos pueden ser demasiados y el tiempo que tardemos en resolverlos puede exceder la edad del universo, es decir, en lo que a este le resta de vida. Puede darse también la paradoja de que mientras la máquina calcula, el suceso se dé, sus efectos se propaguen, luego desaparezcan y recién entonces nuestra máquina obtenga la respuesta.
En consecuencia, ¿existe alguna alternativa a construir una máquina que calcule las condiciones del futuro y nos diga, por ejemplo, cuándo tendrán lugar las próximas revoluciones políticas, de la moda o musicales? Sí, la hay y consiste en crear nosotros mismos ese futuro. No preguntarle a nadie, no esperar a que ninguna máquina lo haga, sino que declararlo nosotros mismos. Y esto lo venimos haciendo hace mucho tiempo ya, tanto como quepa imaginar. En todo caso, no antes de que inventáramos el lenguaje.
Les llamamos profecías. Ellas no expanden el lenguaje, lo emplean para expandir las —más bien limitadas— posibilidades de la realidad. En todo caso, esas posibilidades no debieran obligarnos a nada, sin embargo, nos sentimos movidos, afectados por ellas. Así, la frase del poeta alemán Friedrich Hölderlin “el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona”,5 no debiera leerse en contradicción con el interrogante nietzscheano de El crepúsculo de los ídolos: “¿cómo podríamos hacernos un deber hacia lo desconocido?” (Nietzsche, 2003, 50). No debiéramos sentirnos obligados por lo que no conocemos, sin embargo lo experimentamos. Lo mismo ocurre con el pasado, nos sentimos obligados por él, con independencia de cuán alejado de nosotros esté. De allí que, en ocasiones, determinadas autoridades públicas pidan perdón por hechos acaecidos años, décadas o siglos antes de que ellos nacieran y que, en su momento, afectaron a personas, comunidades o sociedades, en algunos casos transformadas, en otras extinguidas. Por contrapartida, también nos sentimos obligados por acontecimientos que sucederán cuando ya no estemos, aun cuando no sepamos de qué manera vayan a suceder. Quizá esto último sea lo de menos. Si es cierto, como suele especularse, que algún día las máquinas gobernarán nuestras decisiones y ya no seremos libres, deberemos preguntarnos ¿es ese el mundo que queremos para nuestros hijos?
Читать дальше