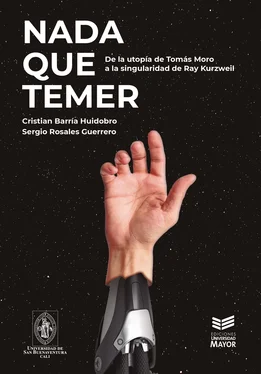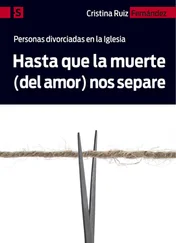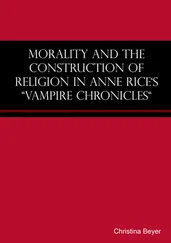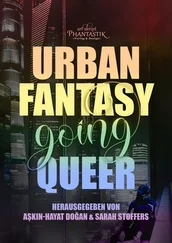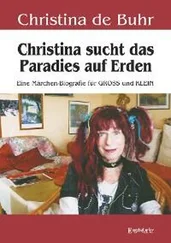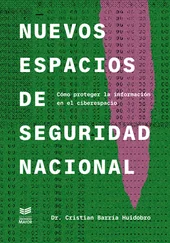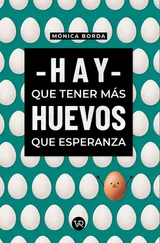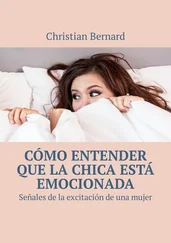“Nada existe” escribió Virginia Woolf, “a menos que yo lo escriba.” No andaba descaminada; a partir del momento en que ella —o cualquier escritor— nos relata una historia, nuestra disposición natural es a creerla. Piense en ello por un momento. Quienes proponen que somos meras entidades de una simulación, de un programa computacional que corre en algún lugar, nos llevan una ventaja cierta: no tenemos manera de probar que no es así.10 Aunque la propuesta sea un tanto enrevesada, no deja de tener relación con nuestra capacidad de creer incluso —o especialmente— lo que no es posible. En principio, los supuestos dualistas de la filosofía de la mente nos dicen que ella, la mente, es independiente del sustrato desde el cual emerge (es decir, nuestro tejido cerebral). Sin embargo, para algunos pensadores “No es una propiedad esencial de la conciencia que ella deba implementarse en una red neuronal biológicamente basada en carbono al interior del cráneo: procesadores de silicona al interior de un computador podrían, en principio, hacer la magia también”.11 Si esto fuera así, entonces podría haber —¿dentro de cien años, dentro de cien mil?— un futuro que se ha dado en llamar posthumano, una especie, para todos los efectos, de última utopía. Una utopía de frontera. La pregunta, entonces, no es tanto si será posible o no, la pregunta es si estaremos dispuestos a creerlo o no.
Pero no nos adelantemos. Entre aquel momento y este habrá pasos intermedios. Preguntémonos ahora si es razonable que despertemos sin miedo.
Despertar sin miedo
Al despertar por la mañana, usted no se siente el personaje de la novela que estuvo leyendo antes de dormirse o de la serie de televisión que estuvo mirando. Nuestra sistema perceptivo conoce bien la diferencia. Si no fuese así, no habríamos sobrevivido a nuestros depredadores. Esta es la razón de que despertemos todo el tiempo siendo nosotros mismos y no otro. Por otra parte, nuestro cerebro parece concedernos un espacio para que cada cierto tiempo juguemos a ser otros o a espiar las vidas de otros, incluso en su intimidad. Sin embargo, esta concesión parece estar sujeta a una regla básica: lo que importa está allá afuera —o adentro de nosotros— en forma de sensaciones y si algo pudiera amenazarme, entonces suspenderemos la regalía, dando prioridad a lo real.
Qué duda cabe de que a veces el sistema falla. No solo en la literatura los seres humanos hemos explorado las posibilidades del ensueño (como en Don Quijote o Madame Bovary), también lo hemos hecho mientras caminábamos o atravesábamos una avenida. El ajuste no es instantáneo —ni mal que nos pese— permanente entre el ensueño y la amenaza real, de allí que el engaño, destinado a distraer nuestra atención, sea, según Sun Tzu, el dominio supremo en el arte de la guerra.
Pese a ello, resulta a todas luces evidente que el sentido de realidad es predominante en nosotros. Si bien resulta efectiva la posibilidad de padecer engaños, también es efectiva nuestra capacidad de precavernos frente a ellos, para lo cual la naturaleza nos ha dotado de una contramedida bastante eficaz: la duda.
La duda metódica nos conduciría al escepticismo, que es una manera de suspender una decisión hasta no tener pruebas fehacientes y ciertas sobre sus consecuencias, ya sea para otros o para nosotros mismos. La duda instintiva, por su parte, es la desconfianza.12 La desconfianza no tiene como propósito conocer la realidad desde todos sus ángulos, es solo un rechazo a dar un salto al vacío sin que importe mucho por qué o para qué. En el escepticismo hay una necesidad ineludible por conocer, por saber qué tan hondo es ese vacío, por qué está ahí, por qué no allá, quién lo excavó, para qué, con qué fin.
Ahora bien, independientemente de la forma que adopte, la duda está presente en todos nosotros. Es importante insistir en esto: piense el lector cuánto tiempo hubiésemos sobrevivido en un medio hostil, si a todo hubiésemos respondido cándidamente, si jamás hubiésemos sospechado un doble juego o una doble intención. No es que solo hubiesen sobrevivido los tramposos, es peor aun porque ni los tramposos hubiesen sobrevivido a ellos mismos.
En Not born yesterday, el científico cognitivo Hugo Mercier plantea que lejos de comportarse los humanos con credulidad o candidez frente al discurso político (en particular), ellos son bastante más desconfiados y robustos frente al engaño que lo que se suele creer. Tomando en cuenta “La lógica de la evolución” escribe, “es esencialmente imposible que la credulidad sea un rasgo estable” (Mercier 2020, 46). La credulidad, en último término, no es adaptativa. La duda sí lo es.
Lejos de ser crédulos, los humanos se hallan dotados de mecanismos cognitivos dedicados que les permiten evaluar cuidadosamente la información que reciben. En vez de seguir ciegamente a individuos que gozan de prestigio, o a la mayoría, pesamos numerosas señales antes de decidir qué creer, quién es el que sabe, en quién confiar, y qué sentir. Los múltiples intentos de persuasión de masas que hemos presenciado desde el alba de la historia —desde demagogos a publicistas— no son prueba de la credulidad humana. Por el contrario, las reiteradas fallas de estos intentos dan cuenta de lo difícil que es influenciar a las personas en forma masiva (Mercier 2020, 14).
Quizá no hayamos notado que siempre que se habla de “la gente” o de “las personas” no nos sentimos incluidos. Si no siempre, al menos no todo el tiempo. La gente es un concepto que propone una entidad inexistente, si vamos a aceptar que somos individuos únicos e irremplazables. Si no lo fuéramos, entonces la gente sería la entidad per se. Sin embargo no lo es. Por lo tanto, cada vez que se habla de la credulidad de la gente, se habla de la disposición a creer de cierta entidad (la gente) de la que usted no necesariamente se va a sentir partícipe.
Los procesos eleccionarios suelen barrer bajo la alfombra este detalle, que es el que hace que una persona a la que se elige para un cargo acceda a él por mandato de un algo, no un alguien. El supuesto de que la mayoría decide de manera abierta e informada es una verdad a medias. Cada vez que se elige una autoridad, los que eligen dan un salto al vacío. Y este hecho deviene un problema con el que las sociedades han debido lidiar desde que se elige a los representantes para ejercer cargos públicos. Hubo una época en que estos se elegían entre una asamblea que participaba directamente del proceso. En ella, Temístocles debía escoger entre Alcides y Belisario. Los conocía a ambos. Los veía habitualmente en el mercado. Sabía de sus cuitas, infidencias y deslices. Eran viejos conocidos. Pero como el tamaño de los estados creció, así también lo hicieron las asambleas, hasta el extremo de volverse meras abstracciones. A raíz de esto, los modelos de elección de autoridades que funcionaban para las ciudades, debieron transformarse. Ya no fue posible la elección directa. A partir del siglo XVIII, particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica, la elección se hizo —y debió hacerse— de manera indirecta. Ese pequeño prefijo que usted lee allí, ese in, es el que hizo nacer a la “gente” como la conocemos hoy. Es a esa “gente” a la que se engaña (cuando se la engaña), no al individuo. Es difícil engañar directamente a alguien. No lo es tanto si se hace de manera indirecta.
Por lo mismo, cabe insistir en nuestra pregunta: ¿es realmente engañado el individuo? Dicho de otro modo, ¿es posible engañarlos a todos sin engañar a nadie en particular?
La investigación de nuestra historia como especie nos dice que confiamos o no en las personas según sus gestos faciales, según lo que nos dicen de ellas y según lo que sabemos de ellas, esto es, según lo que sabemos fehacientemente de ellas. La mayor parte de nuestra historia como especie la pasamos viviendo en clanes de no más de ciento cincuenta personas. Si usted cuenta a sus conocidos de hoy, las personas que conforman su círculo de relaciones, es probable que llegue a un número mucho menor. Como sea, la evolución nos preparó para eso. “El efecto neto sobre las elecciones presidenciales que tiene el envío de volantes, llamados telefónicos grabados, y otros trucos similares es cercano a cero. La supuestamente poderosa maquinaria de propaganda Nazi difícilmente afectó a su audiencia: ni siquiera logró que a los alemanes les gustaran los nazis. La pura credulidad predice que la influencia es fácil. No lo es” (Mercier, 2020, xvi). Y la explicación es que el paso que va de lo individual a lo masivo, no es directo, aun cuando la teoría política nos diga que hay fidelidad en la intermediación y, por lo tanto, el resultado final refleja la opción individual. Eso es cierto, pero no más allá de los límites de un pizarrón.
Читать дальше