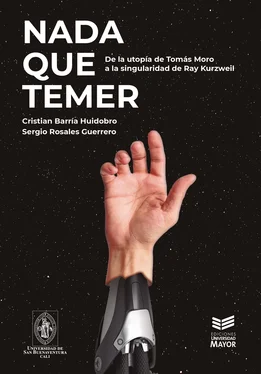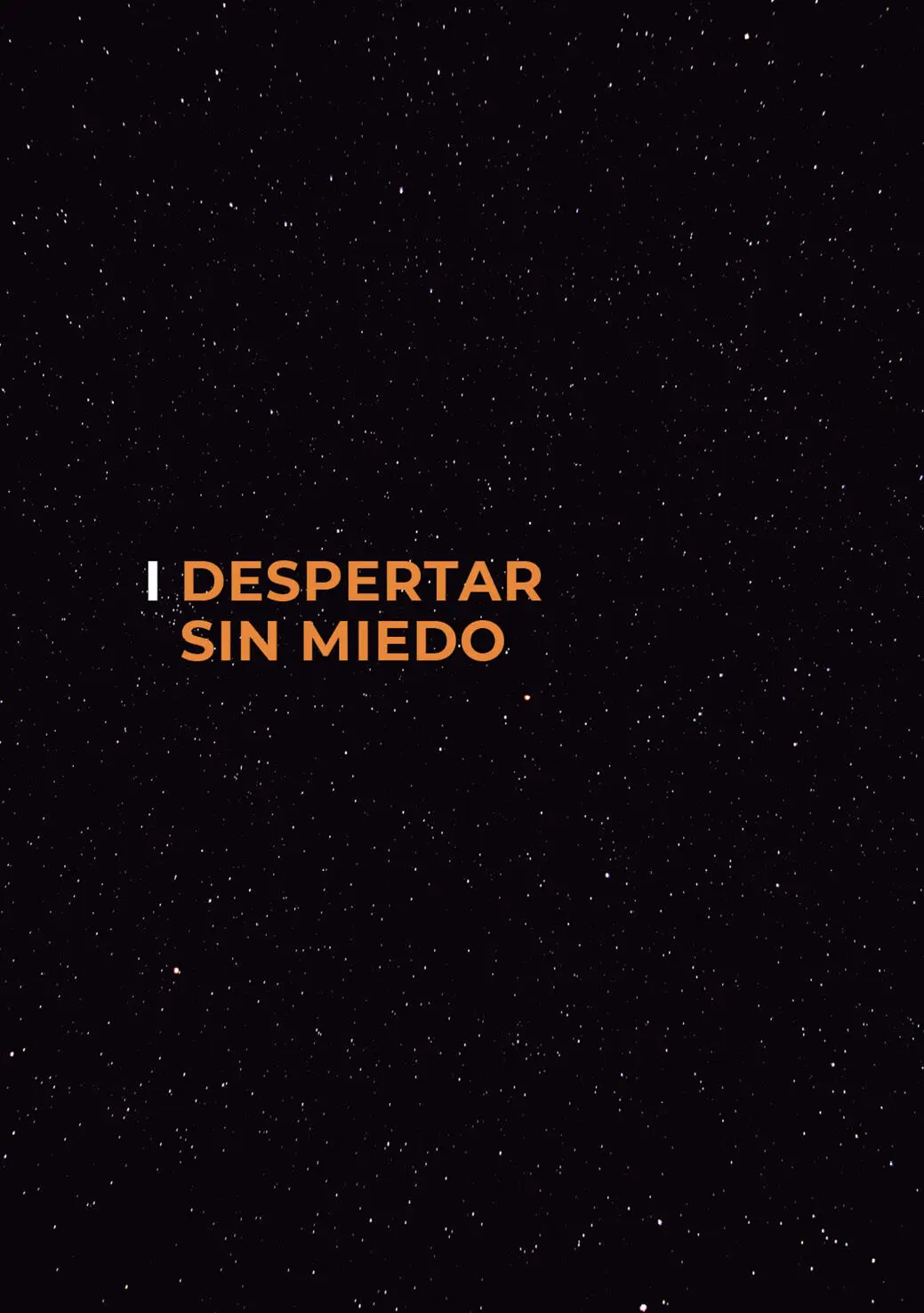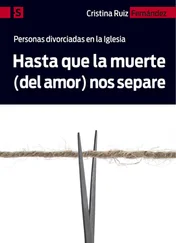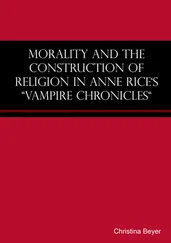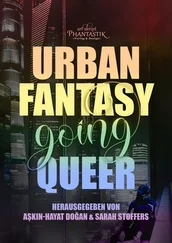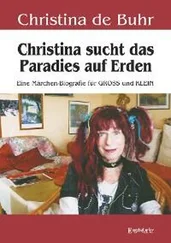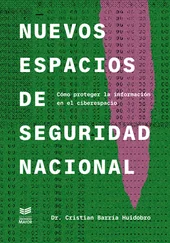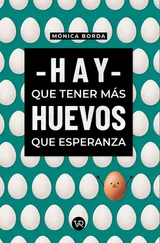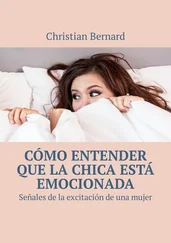•¿Es posible detener o atrofiar el desarrollo tecnológico?
•¿Estamos sembrando las semillas de nuestra propia destrucción?
•¿Tiene sentido cósmico impedirlo?
Procuraremos dar respuestas útiles a todas ellas y, en el camino, recoger unas cuantas lecciones que vale la pena tener en cuenta. No es esta la primera ni la última vez que nos enfrentamos a esta clase de interrogantes; ya otros han recorrido y examinado las huellas en busca del rastro que lleva a la certeza. Pero, qué es la certeza sin la salvedad. Es un hecho que los seres humanos han creado herramientas que nos quitan el aliento, pero también lo es que no siempre crean lo que quieren y que no siempre quieren lo que crean.
*
El libro se encuentra estructurado en cuatro capítulos. En el primero, abordamos nuestra condición natural a través del lenguaje. En el segundo, la aparición de la tecnología como instancia mediadora entre nosotros y el mundo que nos rodea. En el capítulo tercero abordamos las dimensiones humanas del ciberespacio. En el capítulo cuarto nos proponemos responder a las tres preguntas que aparecen más arriba, de manera de saber si tendremos que vivir con miedo o no. El epílogo es una sugerencia acerca de lo que debemos temer, probablemente, más que a nada en el mundo.

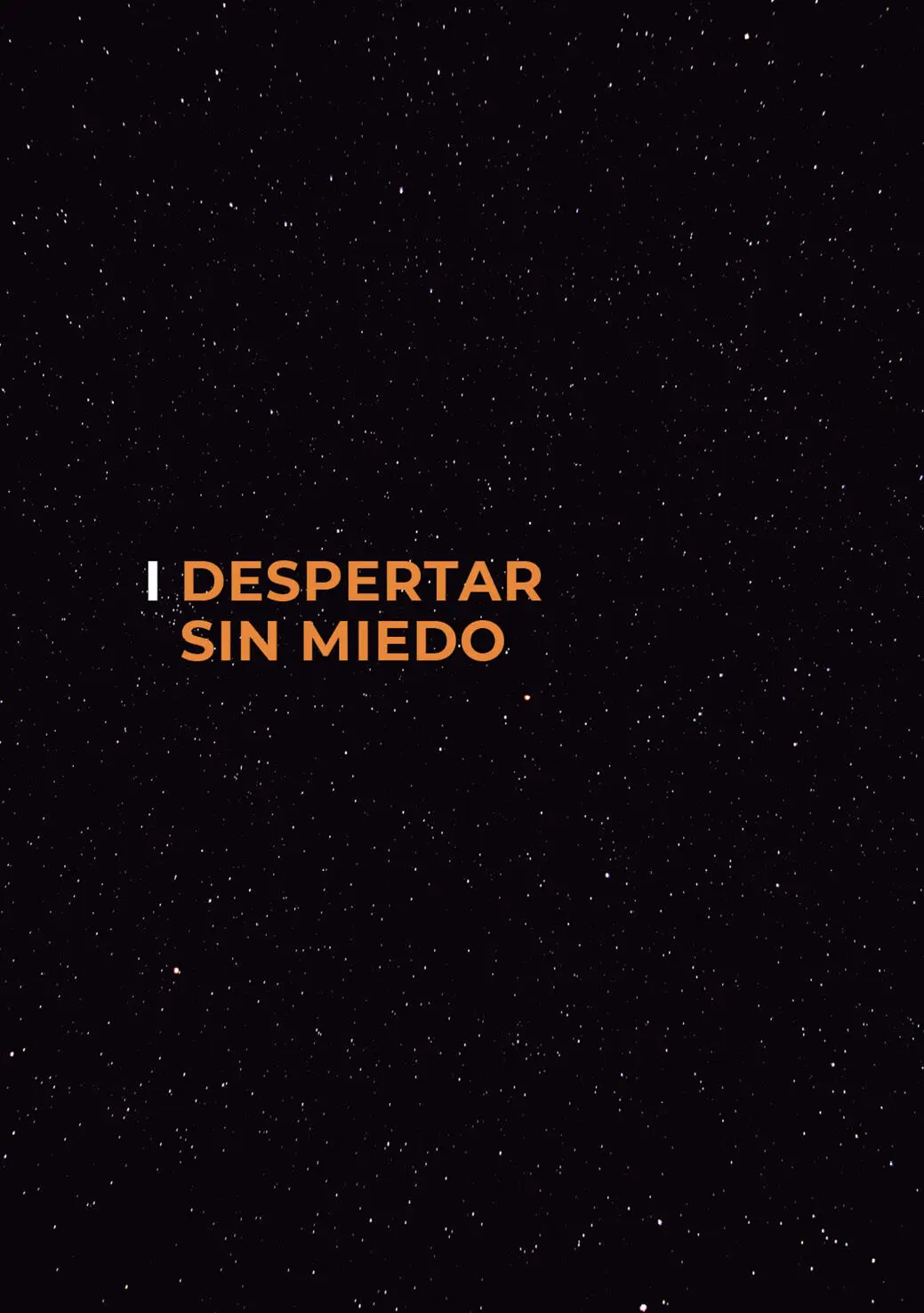
Y aquí se acaba el cuento.
—SHAKESPEARE. Como gustéis, II, VII.
El ser humano es el animal que cuenta historias, según nos informa la tradición. Pero esta, pensamos, es solo la mitad del asunto. La otra mitad es tanto o más importante que la primera: a saber, el ser humano es el animal que cree las historias que le cuentan. Es cuestión, pensamos, de simetría. Si nuestra naturaleza hubiese sido diseñada de tal manera de descreer de cualquier narrativa que pretenda acceder a la mente, las historias sencillamente no existirían. Para nosotros es difícil concebir algo así, aunque para efectos prácticos formulamos enunciados con la finalidad de que sean oidos y, lo fundamental, creídos.
El lenguaje no es materia de nuestro trabajo, pero aun así podemos especular acerca de él para avanzar en lo que sí nos ocupa. Piense por un momento nuestro lector en un diálogo tan simple como el siguiente:
HOMBRE—. Vi al oso subir por la ladera y meterse en la caverna.
MUJER—. Cuándo.
HOMBRE—. Hace un momento. Lo que me tomó verlo y bajar hasta aquí.
MUJER—. ¿Crees que siga allí?
HOMBRE—. Espero que sí porque si no está allí, podría estar aquí, muy cerca de nosotros.
Centrémonos en la mujer. Ella no ha visto al oso, pero lo imagina. Es inevitable que lo haga, tal como usted también lo ha hecho. No podemos dejar de representarnos lo que nos dicen, pues nuestro cerebro ha sido entrenado para ello. O yendo un poco más lejos, no necesitamos que nos muestren algo para que lo veamos. El animal que cuenta historias carecería de resonancia si al frente no tuviese al mismo animal dispuesto a creerlas. Esto —qué duda cabe— es una gran ventaja en relación a nuestros depredadores, porque tenemos la capacidad de ver lo que no está allí. Como resultado, escribe Steven Pinker en El instinto del lenguaje, el homo sapiens ha transformado el planeta:
Arqueólogos han encontrado los huesos de diez mil caballos salvajes al fondo de un barranco en Francia, que corresponden a manadas acorraladas sobre el acantilado por grupos de cazadores paleolíticos hace diecisiete mil años atrás. Estos viejos remanentes de una colaboración e ingenio compartido pueden darnos alguna luz acerca de por qué tigres dientes de sable, mastodontes, enormes rinocerontes lanudos, y docenas de otros grandes mamíferos se extinguieron por la época en que los humanos modernos irrumpieron en sus hábitats. Aparentemente, nuestros ancestros acabaron con ellos (Pinker, 2007, 3).
El homo sapiens no solo sobrevivió a un medio hostil, puesto que luego de sobrevivir predominó. Y este predominio, decimos, no hubiese sido posible sin el lenguaje. Su arraigo en nuestra naturaleza es tan hondo que no podemos imaginar la vida sin él, aunque sepamos que de no haberse desarrollado, el mundo no sería como lo vemos, al menos no para nosotros. Sin embargo, el lenguaje en ocasiones es ambiguo, en ocasiones inentendible (como ocurre con las jergas de abogados o médicos) y en ocasiones embustero. Si en el diálogo que hemos propuesto más arriba, la historia que contara el hombre hubiese sido falsa desde el comienzo y si el hombre no confesara a la mujer su falsedad, entonces esta no tendrá descanso posible y no dejará de prever un encuentro con el animal en cualquier momento. En otras palabras, no habrá desahogo para ella y será presa de la ansiedad.
Quizá el poder del lenguaje pueda medirse de un modo negativo, esto es, por la capacidad que tiene de hacernos creer que lo que no está allí sí lo está. Así, mientras más poderoso este efecto, más robusto es el lenguaje. Por el contrario, si a plena luz del día, bajo un cielo azul y sin nubes exclamamos “mira, qué bello día”, el lenguaje se habrá cerrado sobre sí mismo, al hacer que encaje perfectamente lo que decimos con lo que vemos. Nuestros problemas entonces comienzan cuando no hay manera de hacer que lo que decimos encaje con lo que vemos, de manera que lo dicho se abre a espacios que no son los acostumbrados, lugares sin ubicación a los que no tenemos cómo llamar. Por ejemplo, si preguntamos a nuestra esposa “¿has visto mis llaves?”, la respuesta siempre será clara, algo del tipo, “sí, en la encimera”. Eso es algo concreto. Hay identidad entre lo que digo y lo que veo. Pero si en la escena previa, la del oso, resulta que todo fue un invento del hombre para asustar a la mujer, pero la mujer de pronto exclama, “querido, creo haber visto pasar la sombra de un oso”, los límites del lenguaje se disipan, rebasando los de la realidad —la que vemos justo allí (como las llaves en la encimera). Y si fue un invento, ¿cómo hizo ella para ver lo que no estaba? ¿Qué son esos elementos que vemos aunque no estén? No son pocos: amor, espíritu, ideas. ¿Por qué no acabamos nunca de definirlas? ¿Será acaso porque —pese a que las entendemos— no las vemos?
El lingüista David Everett vivió entre los indígenas del Amazonas llamados Piranhã (pronúnciese pira-há), que constituyen una tribu de cazadores recolectores con especiales habilidades lingüísticas. Everett estudió su lengua y basado en sus hallazgos escribió una tesis doctoral que terminó y defendió en 1983, en Brasil. Uno de sus libros se llama No duermas, hay serpientes.4 Al comienzo del mismo nos propone el siguiente diálogo entre los nativos de la tribu:
—¡Mira! Ahí está Xigagai, el espíritu.
—Sí, puedo verlo. Nos está amenazando.
—Todos ustedes. Vengan a ver Xigagai. ¡Rápido! Está ahí, en la playa.
(Everett 2008: XV).
Cuando Everett llega a mirar lo que todos ven, él no puede verlo. Cuando su hija de seis años le pregunta qué es lo que todos están mirando, él le contesta que no lo sabe, que no ve nada. Dos décadas después de esa mañana de verano, Everett escribe, “Nunca pude probar a los Piranhã que la playa estaba vacía. Tampoco pudieron ellos convencerme de que había alguna cosa, mucho menos un espíritu” (Everett, 2008, xvi).
Es curioso el lenguaje, pero más interesante aun es que se trata de una ventaja adaptativa que, a diferencia de otras, nos permitió dominar la biosfera. El punto, en consecuencia, es este: el lenguaje es una capacidad que se abre en todas direcciones y que nos permite ver especialmente lo que no está, incluso lo que no es. Que se expanda en todas direcciones, significa que sus posibilidades y combinaciones son infinitas. Que nos permita ver, incluso lo que no es, es lo que nos importa. En este punto debemos centrarnos. Para lo que vemos, el lenguaje es un complemento irreemplazable. Pero la parte que a nosotros nos interesa es aquella en que en efecto vemos lo que no está allí. Como Xigagai.
Читать дальше