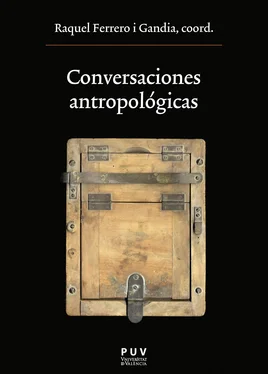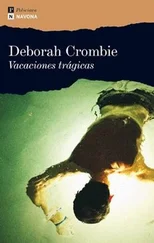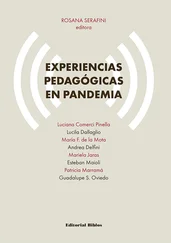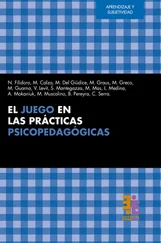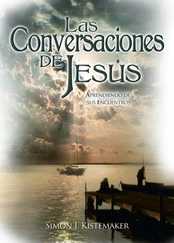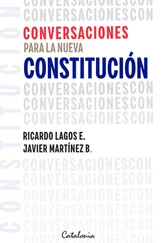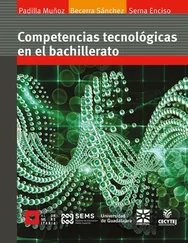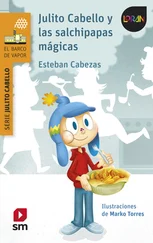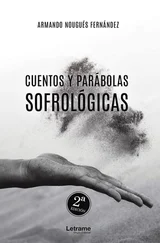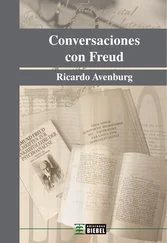Dicho esto, es preciso distinguir, de entrada, el sexo y el género . El sexo es biológico, anatómico, mientras que el género es cultural, social. 6De acuerdo con este primer azar biológico, cada quién deberá aprender a ser niño o niña en los contextos específicos en los que le ha tocado nacer y vivir. Todo parece indicar que en nuestra sociedad el aprendizaje se realiza ya desde el mismo momento del alumbramiento: la canastilla rosa o azul, los adornos del mismo color en la cunita del bebé o los comentarios de padres, abuelos, familiares o amigos enfatizando la feminidad o masculinidad del recién nacido («¡qué linda es nuestra niña!», «¡qué machote es nuestro niño!») remachan esta idea o noción básica de género.
También, y desde los primeros juegos, se estimulan los estereotipos culturales: se verá con buenos ojos que el niño sea revoltoso, agresivo y que juegue a la guerra, mientras que la niña, rodeada de muñecas y barbies deberá aprender a ser muy «femenina» y a familiarizarse con aquello a lo que la sociedad le destina (¿o destinaba?): a ser madre y a cuidar de sus hijos. 7
En otras palabras: el sistema de géneros establece las funciones sociales reservadas a unos y otras. Como es bien sabido el papel tradicional del varón se orienta a la esfera productiva (el trabajo fuera de casa, la paternidad entendida como protección de los miembros de la familia), mientras que el rol de la mujer se sitúa en la esfera reproductiva, es decir, la madre cariñosa, bondadosa y entregada que vive por sus hijos y para su familia.
Esta doble orientación vital, expresada de forma primaria en el «hombre de cojones», librado a una darwiniana lucha por la vida y la de la «mamma», la mujer nutricia y protectora que cuida de su prole, nos lleva no sólo a los clásicos estereotipos de género, sino también a las imágenes culturales con las que el sujeto debe identificarse.
Todo parece indicar que el modelo burgués que asigna a los hombres los espacios públicos y a las mujeres los privados, 8ha dejado de ser mayoritariamente hegemónico. En efecto, son muchas las mujeres, burguesas o pequeño burguesas, que ya no aspiran a ser los «ángeles» o las «reinas» del hogar para entrar con fuerza en el ámbito laboral y público. Pero como señalan Joana Bonet y Anna Caballé en su betseller , Mi vida es mía. 2363 mujeres descubren su intimidad a partir de sus diarios personales , el nuevo modelo emergente aún no está bien cuajado, por lo que las contradicciones afloran por doquier. En palabras de las autoras:
Es posible que la mujer de hoy (...) sea un cruce de tradición y modernidad. Es decir, que, junto a su contundente incorporación a la esfera profesional, mantenga todavía muy vivos los lazos de dependencia a una educación (familiar, escolar, social) en la que solo cuenta el triunfo en la esfera privada: el amor de un hombre, de unos hijos (...) De ahí que los mitos que taladran el imaginario femenino no sean los de Marie Curie, Simone Weil o Virginia Wolf, sino los de Isabel Preysler, Tita Cervera o Diana de Gales, encarnaciones de un ideal inequívoco y tradicionalmente femenino (2000: 59).
e) Identidad generacional
Si el género es una construcción social, también lo es la edad . Todo sujeto nace, crece, madura, envejece y muere, y este proceso biológico implica un conjunto de aspectos fisiológicos y mentales específicos. Además, las sociedades pautan los diferentes itinerarios vitales y determinan los derechos, deberes y obligaciones adecuadas para cada grupo de edad. Carles Feixa (1996) en un artículo panorámico titulado «Antropología de las edades» escribe a modo de programa:
Todos los individuos experimentan a lo largo de su vida un determinado desarrollo fisiológico y mental determinado por la naturaleza, y todas las culturas compartimentan el curso de la biografía en períodos a los que atribuyen propiedades, lo que sirve para categorizar a los individuos y pautar su comportamiento en cada etapa. Pero las formas en que estos periodos, categorías y pautas se especifican culturalmente son muy variados (Feixa, 1996, citando a San Román, 1989: 130).
A cada edad, y a modo de ejemplo podemos pensar en nuestra propia sociedad, corresponden notables diferencias con respecto a la comida, el vestido, la higiene corporal, el dormir, el jugar, etc. Hay edades para estudiar, para trabajar, para tener relaciones sexuales, para emparejarse, para asumir obligaciones laborales, familiares, políticas, etc. Retengamos, por ahora, que la edad no deja de ser un constructo modelado por la cultura y con unas formas cambiantes según el espacio, el tiempo y el sistema social.
A menudo, las diferentes fases de la vida, además de implicar algunos cambios anatomicofisiológicos –menstruación en las mujeres, poluciones en los hombres...– vienen marcados por lo que A. Van Gennep denominó, en el ya lejano año de 1909, los ritos de paso . En la introducción a su famoso libro Les rites de passage , dejó escrito:
La vida social, sea cual sea el tipo de sociedad, consiste en pasar sucesivamente de una edad a otra y de una ocupación a otra. Allí donde las edades están separadas y también las ocupaciones, este tránsito ( passage ) se acompaña de actos especiales. Es el mismo hecho de vivir que necesita los pasos sucesivos de una sociedad especial a otra y de una situación social a otra de manera que la vida individual consiste en una sucesión de etapas cuyos fines y principios forman conjuntos del mismo orden: nacimiento, pubertad, progresión de clase, especialización de ocupación, muerte. Y a cada uno de estos conjuntos corresponden unas ceremonias con un objetivo idéntico: hacer pasar al individuo de una situación determinada a otra situación también determinada (1981: 3-4, traducción mía).
De las diversas etapas o edades señaladas por Van Gennep dos son las que han sido privilegiadas como objeto de estudio en la literatura antropológica convencional: la de los jóvenes y la de los viejos, la juventud y la vejez . Quizás esto es así porque se trata de dos etapas simétricamente inversas. Veámoslo rápidamente.
En la fase adolescente – adolescens , etimológicamente significa «el que se duele», «el que padece»– la identidad del joven está en pleno proceso de construcción individual y social y de ahí, la rotunda importancia de los ritos de paso en las iniciaciones juveniles. 9El objetivo fundamental de estos rituales consiste en aportar una apoyatura ceremonial, social y pública que ratifique el buen éxito del proceso de construcción de la identidad social.
Frente a la identidad en construcción del joven, que se abre al futuro y a una vida que está por vivir, la identidad social del viejo, del anciano, supone todo lo contrario, por lo menos en las sociedades postindustriales. 10Se trata, como señala Fericgla (1992), de una identidad que se diluye, que no tiene continuidad ni identidad propia (o si la tiene es percibida como negativa) y que está abocada a la muerte. Los ritos de jubilación no dan paso a una fase vital de plenitud sino a la senilidad, percibida como algo terminal, que posee un carácter limítrofe que se intenta rehuir.
Por último, señalar que a cada edad corresponden unos grupos de edad (cohortes) con unas redes de relación específicas y también con consciencia generacional. A modo de ejemplo final podemos citar la investigación dirigida por Jesús de Miguel, La sociedad transversal (1994), en la que sujetos de tres generaciones –la de la guerra civil, y las llamadas generación del 68 y la generación X– cuentan sus experiencias en las que aflora su identidad generacional.
f) Identidad de clase e identidad profesional
Desde la revolución neolítica las sociedades humanas son sociedades estratificadas y nacer en el seno de una clase social o de otra puede suponer, de entrada, unas oportunidades vitales radicalmente distintas.
Читать дальше