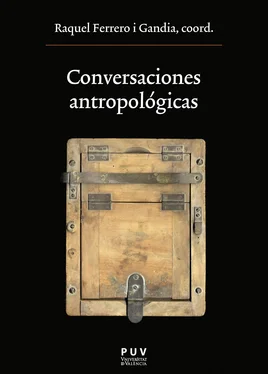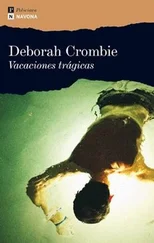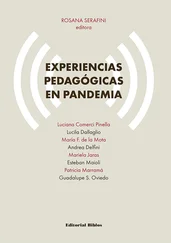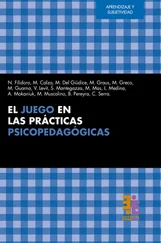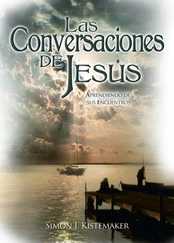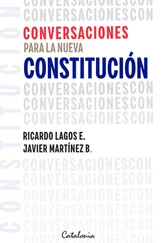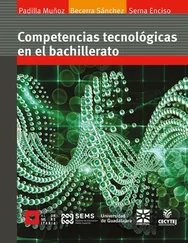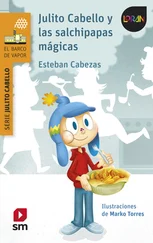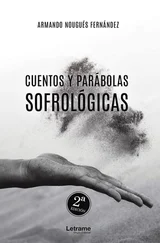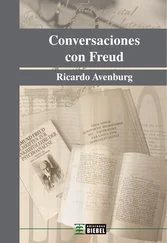Este sentimiento identitario es definido en la literatura antropológica de los años setenta y ochenta, muy interesada en este tipo de cuestiones, como «campanilismo», simbólicamente la identificación consciente de alguien con el campanario de su pueblo, es decir, el edificio que acostumbra a ser el más singular del lugar. Como ya se ha apuntado, este sentimiento de pertenencia localista al pueblo, a la «patria chica», implica la plena aceptación del código de valores que rige en el propio grupo y supone, además, una alta valoración de aquello que se percibe como propio –el etnocentrismo , en la jerga técnica– y un rechazo contundente de lo foráneo –el sociocentrismo para continuar con la misma jerga–, aunque lo foráneo puedan ser las costumbres del pueblo o ciudad de al lado, es decir, fundamentalmente idénticas a las propias.
De la misma forma que existen un conjunto de rituales –los llamados ritos de paso a los que me referiré más adelante– que tienen como función básica reforzar la identidad personal y familiar de los sujetos, también existen rituales, como las fiestas patronales y locales ya citadas, cuya misión es la de reforzar el sentimiento del nosotros local. Retengamos, también, que una de las formas privilegiadas de robustecerlo es mediante el ataque, sin contemplaciones, a la identidad comunitaria de los demás como ya hace años puso de relieve Julio Caro Baroja en «El sociocentrismo de los pueblos españoles» (1957). Posteriormente, Carmelo Lisón (1977) y Honorio Velasco (1981 y 1988) analizaron con finura la dialéctica de la identidad local.
c) Identidad étnica e identidad nacional
Mientras que la identidad familiar del sujeto le viene conferida fundamentalmente por el ius sanguinis (concepto que inicialmente tiene unas connotaciones biológicas y raciales de primer orden) y la identidad local por el ius solis (el derecho o derechos adquiridos por nacimiento en un determinado lugar), la fusión de los dos –el derecho de la sangre y el del suelo– nos conduce a otra unidad de pertenencia más amplia –el ethnos – o identidad étnica. Ethnos , que etimológicamente significa «pueblo», designa precisamente al conjunto de gente que se sienten unidos por vínculos de sangre y pertenecen a una tierra común. La dimensión de una persistencia histórica de grupo, junto con un fuerte sentimiento de identidad colectiva son los rasgos más claros que definen la etnia. Los conceptos de etnia, y sus derivados, etnicidad, grupo étnico, etc., han sido tradicionalmente utilizados en la literatura antropológica, a veces como conceptos comodines similares a «tribu» (de claras resonancias colonialistas) o «cultura», en su significado restrictivo de cultura nuer o comanche, y siempre referidos a grupos «primitivos», o por lo menos no-europeos. Actualmente, términos tales como costumbres étnicas, vestidos étnicos, música o tiendas étnicas, comidas o restaurantes étnicos, fiestas étnicas, barriadas o barrios étnicos (como el Raval, en Barcelona) hacen referencia a actividades, costumbres o rasgos culturales específicos de los grupos de inmigrantes asentados en las grandes ciudades de sociedades globalizadas.
Joan F. Mira (1985), antropólogo valenciano y uno de los pocos que ha hecho un esfuerzo de clarificación de conceptos, propone –proposición que comparto– reservar el concepto de etnia para referirnos a grupos sin territorio propio. Por ejemplo: los puertorriqueños en Nueva York, plantean un problema étnico, en Puerto Rico su problema es nacional; los judíos rusos de la antigua URSS tienen conflictos étnicos, mientras que en Israel, lo judío constituye un problema nacional: en fin, los gitanos constituyen una problemática étnica dondequiera que estén asentados, sencillamente porque no poseen territorio propio en ningún lugar del mundo.
Claudio Esteva, también interesado por la temática de las etnias y la etnicidad (1984), parece decantarse por un tipo de explicación teñida de evolucionismo en el que históricamente la etnicidad es más antigua que la nacionalidad, y ésta lo es más que el Estado. En cita textual:
La identidad étnica ha permanecido siempre como el estado de larvación necesario para constituirse con el tiempo en punto de partida para la recuperación de su voluntad nacional. Sin la etnicidad no sería posible la idea de nación, y sin ésta, la construcción del Estado carecería de ideas de fuerza para edificarse (Esteva, 1984: 8).
Si la etnia es un grupo de pertenencia que posee consciencia de identidad biológica y moral, la nación , etimológicamente de nasco o natio (nacer o lugar de nacimiento respectivamente) supone, además, la aparición de una clara consciencia territorial, con sus fronteras y demarcaciones y, por consiguiente, la emergencia de una voluntad política de diferenciación y distinción territorial, histórica, simbólica y, a menudo, también lingüística. 2
La natio , o nación es, en palabras de Benedict Anderson (1997), aquella comunidad imaginada, que ofrece protección a sus hijos y les hace sentirse hermanados y cobijados de forma similar a como la familia (o incluso el pueblo) lo hacen con sus miembros de pleno derecho. De ahí que las metáforas familiares referidas al ius sanguinis y al ius solis sean tan frecuentes en los nacionalismos como el catalán y el vasco 3que postulan la relación esencial de la familia, la comunidad territorial y la nación.
Dolors Comas d’Argemir, en un buen artículo titulado «L’arbre et la maison. Métaphores de l’appartenance» (1996) desarrolla el tema partiendo de la tesis de Renan, según la cual «une nation est une famille spirituelle». De la misma forma que a una familia se puede pertenecer, como había señalado Schneider, por nacimiento o por contrato, también a las naciones uno puede pertenecer por nacimiento o por decisión voluntaria (es decir, matrimonio con algún miembro de la nación, «naturalización» del inmigrante, adquisición de la ciudadanía después de unos años de residencia, etc.). Pero como en el caso de los auténticos parientes, que según veíamos son los de sangre, los auténticos hijos de la nación son aquellos cuyo nacimiento evoca las raíces generacionales, los ancestros, la sangre común y la memoria colectiva, y todo ello vivificado por el pasado histórico y el sentimiento del volksgeist (el espíritu o alma colectiva de los nacionalistas y románticos alemanes). A través de los apellidos se perfilan el auténtico français de souche , el andorrà de soca , el català de soca-rel , el español de pura cepa y ya más alejados de la metáfora del tronco/árbol, el italiano di razza , el portugués de gema (la «gema» es la yema del huevo), el full-blooded english, etc. Concluyendo: son las mismas metáforas naturalistas que conforman el metalenguaje del parentesco las que son utilizadas en la terminología del nacionalismo político. En palabras de Dolors Comas:
La identidad nacional se apoya pues sobre la misma lógica y los mismos principios que la identidad familiar (...). Por consiguiente, como en la familia, la memoria social es un fundamento importante para el mantenimiento de la identidad colectiva (1996: 210, trad. nuestra).
Quizás es a este conjunto de identidades primordialistas –la tierra de los ancestros, la sangre común, el sentimiento de familia y de descendencia común– 4al que se refiere Raimon cuando canta aquello de: «qui perd els orígens, perd identitat». 5
IDENTIDADES TRANSVERSALES
d) Identidad de género
Los humanos pertenecemos a una especie sexuada y todos los sujetos nacemos con una marca biológica bien definida: somos machos o hembras, niños o niñas, varones o mujeres.
Читать дальше