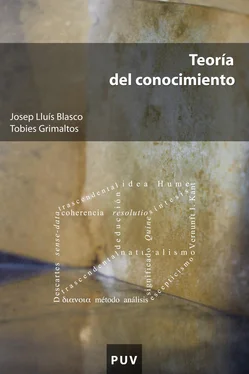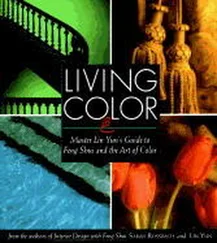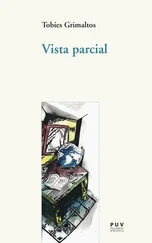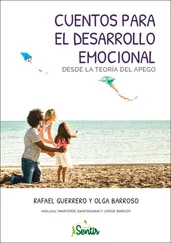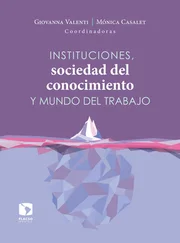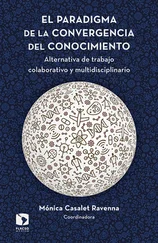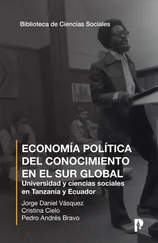Evidentemente, esta pluralidad metodológica también se refleja primordialmente en las investigaciones epistemológicas, ya que las diferentes respuestas a la cuestión de cuál es el quehacer filosófico, frente al quehacer científico, deben argumentar esa peculiar pluralidad de aspectos en los problemas epistemológicos que referíamos al principio: tradicionalmente, tanto la lógica y la psicología como la ontología, son campos filosóficos donde se plantean los problemas epistemológicos, y evidentemente cada uno de estos campos tiene su propio método (o métodos).
Además, las posiciones metodológicas desde las que se abordan los problemas del conocimiento humano determinan qué problemas se consideran relevantes y/o prioritarios: en la construcción de conocimientos, se puede primar la razón y sus leyes, o las informaciones sensoriales; se puede partir de estructuras lógicas (formales o trascendentales), de estructuras psico-biológicas, etcétera. Así, una perspectiva metodológica no solo establece un método de investigación, sino también un punto de partida y un orden prioritario de cuestiones. ¿Quiere eso decir que un método determinado resuelve las cuestiones mejor que otro? Si así fuese, todo consistiría en encontrar, o bien el método más adecuado para cada problema (la percepción, el concepto, la justificación, la verdad...), o bien el método que más problemas resolviese. Desafortunadamente, no es tan sencillo; vale aquí la conocida metáfora de las cerezas: no es nada fácil coger una sola cereza, ya que cada cereza siempre arrastra un racimillo. Un problema epistemológico, por elemental que sea, lleva consigo un buen número de compromisos teóricos imprevistos; por ejemplo, veremos más adelante que un problema tan aparentemente sencillo como la percepción, no se resuelve reduciéndolo a un proceso foto-neuronal entre el objeto externo y el cerebro –resultaría difícil explicar así, por ejemplo, el carácter consciente de la percepción (sino de todas las percepciones, al menos de muchas) y a fortiori explicar la diferencia entre percepciones conscientes e inconscientes.
Todavía más, pronto veremos que los diferentes métodos no sólo implican una decisión sobre puntos de partida y problemas prioritarios, sino que también conllevan diversas concepciones de la naturaleza de la investigación epistemológica, y subsiguientemente, de la naturaleza y función de la filosofía y su relación con el saber científico. El método naturalista por ejemplo, implica que los problemas filosóficos y los problemas científicos forman una unidad, que entre ciencia y filosofía hay una continuidad, que no hay criterio de demarcación capaz de delimitar ambos campos; en consecuencia, cabe aplicar a los problemas filosóficos, sean epistemológicos u ontológicos, los criterios metodológicos generales de toda investigación científica. El método analítico por el contrario, parte como veremos de una demarcación supuestamente nítida entre ambos saberes, y a la filosofía le corresponde un análisis, bien sintáctico, bien conceptual, de la tarea científica.
La conclusión que nos gustaría extraer de estas observaciones, es que la cuestión del método no es ni trivial ni secundaria: método y concepción de la filosofía son dos caras de la misma moneda.
En esta primera parte hablaremos de tres métodos: naturalista, trascendental y analítico. ¿Por qué hemos decidido exponer estos tres métodos? No es una elección al azar, obedece a dos razones. La primera razón, es que son los métodos que han tenido mayor repercusión en teoría del conocimiento, los que han planteado y todavía plantean más problemas, los que nos parece que aportan mayor rigor a la solución de cuestiones epistemológicas. La segunda razón, es que constituyen los puntos de vista metodológicos desde los que abordaremos los problemas epistemológicos en este libro, y en consecuencia, su discusión previa será útil al lector al seguir nuestros argumentos. Hay otras opciones metodológicas en el ámbito filosófico general, pero quedan demasiado alejadas de los problemas cognitivos –la dialéctica por ejemplo, cuyas aportaciones son relevantes en otros campos del saber filosófico (como la filosofía de la historia, o la metafísica en algún sentido del término), pero escasas en el campo epistemológico.
Mención especial requiere el método fenomenológico. Edmund Husserl (1859-1938) se ocupó en sus primeros escritos de problemas de la matemática 7 y de filosofía de la lógica. 8 Los problemas centrales de Husserl en estos campos eran epistemológicos, pero la evolución posterior de su pensamiento le alejó de estos planteamientos iniciales, para constituir la triada conciencia-mundo-vida como núcleo temático propio del método fenomenológico.
La razón fundamental para no tratar la fenomenología en este apartado dedicado a los métodos, radica no obstante en el hecho de que no la utilizaremos en el análisis de los diversos problemas epistemológicos que trataremos, y en consecuencia, su exposición resultaría superflua.
Los métodos que trataremos, con sus correspondientes corrientes epistemológicas, están vinculados a filósofos tan emblemáticos como Hume, Kant, Russell, el Círculo de Viena, Wittgenstein, Quine, Putnam, etcétera –por centrarnos en el pensamiento moderno.
Una última cuestión introductoria: ¿es posible un diálogo entre las diferentes posiciones, a pesar de las diferencias metodológicas? Es un problema que arrastra la filosofía en la modernidad: la Academia de Platón y Aristóteles, o los conventos y universidades medievales, fueron lugares comunes de debate filosófico, ya que los problemas permitían un diálogo público. En la modernidad, la dispersión de métodos y tendencias puede dar la impresión de que el diálogo es imposible, o al menos inexistente: es tan difícil encontrar una cita de Heidegger en la obra de Russell como al revés, y cuando encontramos alguna, como en el famoso caso de Carnap citando a Heidegger, es para utilizarla como modelo de discurso sin sentido. 9 Un tratamiento profundo de esta cuestión sólo es posible en el seno de un debate sobre la naturaleza de la filosofía, que excede la presente exposición.
Lo que sí podemos decir, es que los tres métodos escogidos dialogan entre sí, sobre cuestiones epistemológicas al menos, y que las referencias mutuas, no sólo son frecuentes, sino fuente de polémica y debate filosófico: los problemas son comunes, aunque cada cual proponga soluciones diferentes, en función de su posición. Por eso podemos decir que estas tres perspectivas son las perspectivas fundamentales, aunque no las únicas, de la teoría del conocimiento contemporánea.
1. Hume, 1748, p. 192.
2. Kant, 1781. A partir de ahora KrV , según su título alemán Kritik der reinen Vernunft .
3. KrV , A VII.
4. KrV , A XI.
5. KrV , A XI.
6. Descartes, 1637.
7. Filosofía de la aritmética , 1891.
8. Investigaciones lógicas , 1900-1901.
9. Cf. Carnap, 1932.
El naturalismo es un método que, partiendo de la base de que el conocimiento es un proceso de la naturaleza humana, propugna el análisis de los problemas cognitivos como procesos psico-fisiológicos. Trata por tanto de reducir la teoría del conocimiento, a la psicología entendida como ciencia natural.
El naturalismo parte de un supuesto muy evidente: el conocimiento es una función del animal humano tan natural como cualquier otra, por mucho que presente problemas específicos, que en todo caso deberían tratarse como procesos psico-fisiológicos. Si bien el naturalismo ha cobrado importancia en el pensamiento epistemológico de la segunda mitad del siglo veinte, 1 el naturalismo, en el amplio sentido de considerar el conocimiento como un proceso de la naturaleza psicofísica del ser humano, proviene de Aristóteles.
Читать дальше