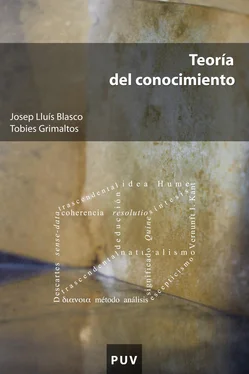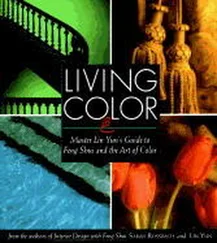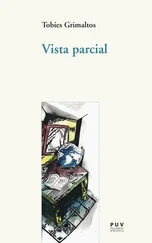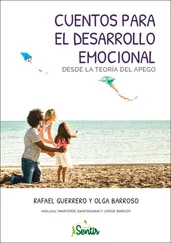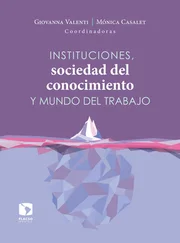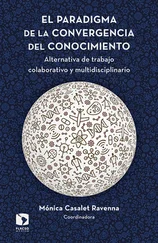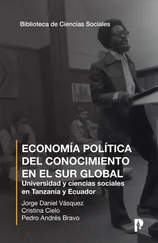Si bien es cierto que la razón humana siempre ha reflexionado sobre su propia capacidad cognitiva, que siempre podemos encontrar reflexiones epistemológicas en los inicios de la reflexión racional (se sitúen donde se sitúen), el problema del conocimiento se constituye como núcleo y fundamento de reflexión teorética en la filosofía moderna. Veamos: que la razón humana reflexione sobre su propia capacidad cognitiva, no es sino la manifestación más palpable del carácter reflejo de la razón. Que la razón es refleja quiere decir que siempre, no importa el nivel de consciencia que esta característica adquiera en cada caso, la razón se sabe (se conoce) a sí misma. Este hecho característico del conocimiento nos será muy útil para desentrañar el problema del método, nos permitirá ver por qué no debe sorprender que el conocimiento mismo sea objeto de reflexión en los albores del pensamiento filosófico, del pensamiento reflexivo sobre todo lo que el hombre conoce.
La teoría del conocimiento, sin embargo, necesita que la reflexión dé un paso más. Sólo podemos hablar propiamente de teoría del conocimiento, si el problema del conocimiento, con todas sus interrelaciones, se constituye en objeto de reflexión teórica de la razón humana. Hablemos brevemente del desarrollo y causas de este proceso, que se origina en Descartes y se consolida en Kant.
La tradición clásica vincula la reflexión filosófica al análisis de las estructuras más generales de la realidad y de Dios como fundamento de toda realidad: la ontología y la teología son los núcleos fundamentales de reflexión filosófica, la lógica un simple instrumento de control formal del razonamiento. Las reflexiones sobre el conocimiento todavía no constituyen un núcleo temático propio, son más bien consideraciones derivadas, de la ontología y la teología por una parte, de las estructuras lógico-formales por la otra.
Es la constitución de la ciencia moderna, específicamente la física de Galileo, la que obliga a la reflexión filosófica a plantearse dos cuestiones íntimamente relacionadas: el fundamento del nuevo saber físico-matemático, por una parte, y la ubicación epistemológica de la ontología y la teología, por la otra. Es obvio que estas reflexiones conducen necesariamente a un replanteamiento radical de la función de la filosofía en el conjunto del saber; es evidente que la teoría del conocimiento, como reflexión unitaria y metodológica sobre los fundamentos y límites del conocimiento humano, nace de la mano de la ciencia moderna y de la crisis que ésta provoca en el seno de la filosofía. En este sentido, puede decirse que las reflexiones epistemológicas son producto de la modernidad, si bien tanto la filosofía griega como el pensamiento medieval ya habían reflexionado sobre problemas gnoseológicos, e incluso, especialmente en el caso de la filosofía griega, habían establecido paradigmas, desde los que la filosofía moderna retoma el problema del conocimiento: nos referimos a las doctrinas clásicas sobre la percepción, los conceptos y las ideas, la verdad, y la noción misma de conocimiento ( episteme ).
Esta vinculación directa de la teoría del conocimiento con la ciencia moderna, es palpable en los momentos cumbre de la evolución de la epistemología en la modernidad. Descartes, Hume, Kant, el Círculo de Viena… en todos estos casos, el problema central es el fundamento de la ciencia (o de las ciencias), el valor epistemológico que puedan tener las disciplinas filosóficas tradicionales (especialmente la metafísica), y el sentido de la reflexión filosófica misma. Un texto paradigmático de este espíritu, es el conocido párrafo que cierra la Investigación sobre el entendimiento humano de David Hume (1711-1776), y dice así:
Si procediéramos a revisar las bibliotecas convencidos de estos principios, ¡qué estragos no haríamos! Si cogemos cualquier volumen de Teología o metafísica escolástica, preguntemos: ¿ Contiene algún razonamiento abstracto sobre la cantidad y el número? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental acerca de cuestiones de hecho o existencia? No. Tírese entonces a las llamas, pues no puede contener más que sofistería e ilusión. 1
Immanuel Kant (1724-1804) abre la Crítica de la razón pura 2 afirmando que la razón humana tiene el singular destino de plantearse cuestiones que no puede evitar, porque le son planteadas por su propia naturaleza, pero que no puede resolver. 3 De esa forma, se fija como objetivo determinar el alcance y límites del conocimiento humano. Este ejercicio es necesario para determinar el fundamento de los conocimientos científicos (los conocimientos que han tomado «el camino seguro de la ciencia») y también para determinar la función de la filosofía, cuando menos en relación con la posibilidad de un conocimiento de la realidad más allá de la experiencia.
Esta actitud kantiana implica un compromiso con los ideales de la Ilustración: la razón ilustrada, crítica con cualquier pretensión de subyugar la razón a poderes obscurantistas, supuestamente supra-racionales, pretende imponer un tribunal que vigile sus propios excesos, y ese tribunal no es otro que el auto-conocimiento de la razón, 4 que no puede olvidar en su crítica, ni la religión, por muy santa que sea, ni la legislación, por mucho que emane de un poder mayestático. 5
Este espíritu ilustrado, que permite el nacimiento de una teoría del conocimiento que pretende fundamentar nuestra capacidad cognitiva en la naturaleza humana y sus limitaciones, pervive en todos los tratamientos de los problemas epistemológicos, independientemente del método particular que se adopte. René Descartes (1596-1650) inauguró la modernidad filosófica planteándose un método riguroso para «bien dirigir la razón y buscar la verdad en las ciencias», y la primera regla que formuló, consistía en no admitir como verdadero nada de lo que no se tuviese evidencia de que así lo era y no formular juicios sobre nada que no se presentase al espíritu con tal claridad y distinción que resultase indubitable. 6
Al plantear el problema del método, Descartes puso en cuestión la «seguridad» con que la filosofía tradicional admitía las «verdades» sobre Dios, la naturaleza, el alma, etcétera, y propuso que la razón reflexionase sobre ella misma y su forma de proceder. Es esta exigencia la que permite, por una parte plantearse de forma radical el análisis del conocimiento humano, por otra parte cuestionar el método o métodos con que opera la razón; y esto último en un doble sentido: tanto los métodos del conocimiento, los métodos de la razón en los distintos tipos de conocimiento (especialmente las matemáticas y las ciencias experimentales), como los distintos métodos con que se puede analizar el fenómeno del conocimiento mismo, sus estructuras y procesos.
Hemos hablado de distintos métodos, porque cabe destacar que una de las características de la modernidad es la pluralidad metodológica. El pensamiento medieval, con todas sus discrepancias internas, con todas sus diferencias al intentar resolver los problemas (pensemos en el problema de los universales, por ejemplo), mantuvo una unidad metodológica. El debate sobre el método les resultaba ajeno: el método en general no se cuestionaba y se operaba mediante un proceso que iba de lo sensible a lo inteligible, para proceder después deductivamente. Como hemos dicho, ese debate se abre cuando la filosofía tiene que comparar su labor con la de las ciencias. Este nuevo problema trae consigo la discrepancia: no hay un único camino (método) para hacer de la filosofía (y en consecuencia de la teoría del conocimiento) un saber riguroso. Desde Descartes hasta hoy se han probado diferentes procedimientos: racionalismo, empirismo, trascendentalismo... método analítico, dialéctico, fenomenológico... Esta pluralidad de métodos (y propuestas de trabajo para la filosofía) no debe considerarse un efecto disgregador, la expresión última de una crisis, como parece a primera vista. Más bien, lo que ocurre es que la actividad filosófica se cuestiona ella misma, y este cuestionamiento provoca diversos posicionamientos respecto a los objetivos fundamentales de la filosofía y los métodos necesarios para alcanzarlos.
Читать дальше