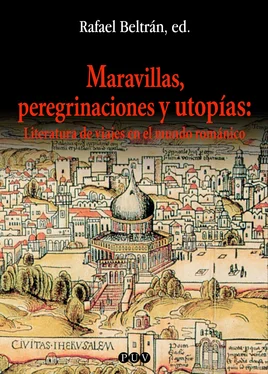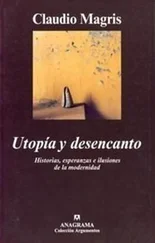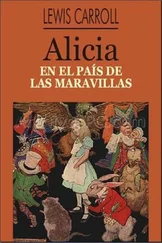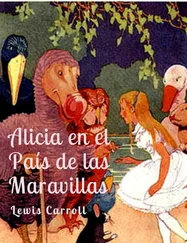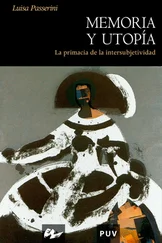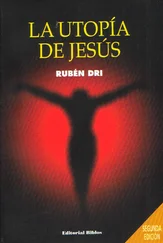(XXII, 100-106)
La purificación y el amor de Beatriz han aligerado tanto el cuerpo como jamás lo fue en la tierra. El vuelo es velocísimo y el peregrino parece tener alas y se lanza hacia lo alto por la escala del cielo de Saturno.
Los primeros nueve versos del canto I del Paraíso bastan para indicar que no es posible invocar una única influencia doctrinal para explicar su arquitectura y su sentido. El primer terceto destaca la estructura teológica de toda la parte: la transformación en literatura de una extraordinaria experiencia de contemplación intelectual, expresada a través de la filosofía aristotélico-tomista. Entre los versos 4 y 9, el autor recuerda que la materia del tercer canto es la narración de un hecho real, que procede de la experiencia personal de un privilegiado viajero por los cielos. Pero enseguida se nos dice que ni los medios retóricos ni la endeblez de su memoria podrán rendir cuentas con exactitud de lo que pasó. La vastedad y complejidad del argumento indujeron al poeta, frente a lo que había hecho en los dos cánticos anteriores, a no privilegiar una única doctrina, una única teoría. El orden moral en el Paraíso no puede clasificarse de manera tan sistemática como en el Infierno (IX) o en el Purgatorio (XVII). La gradación ética del mal y la purificación se contraponen a la infinita variedad del bien. El platonismo filtrado a través de san Agustín y de la escuela franciscana de París, el Itinerarium mentis Deo de san Buenaventura, la doctrina teológica fundamentada en Santo Tomás, las exigencias astrológicas y astronómicas, la imagen del cosmos de Ptolomeo, las leyes de la simetría, las preocupaciones éticas..., todo ello se integra en imágenes y se entrelaza para crear un discurso poético en el que no está ausente a veces un intenso sentimiento lírico.
A la hora de hablar de espacio en el que sucede la acción hay que señalar que, no pudiendo situar el paraíso en un lugar del que tuviese experiencia directa, Dante lo colocó en el sistema astronómico de su tiempo, el ptolemaico, que conocía bien y que satisfacía su necesidad de precisión y de orden. Los conocimientos astronómicos de Dante eran profundos. Sin pedantería alguna, menciona el fenómeno de la precesión de los equinocios o la discordancia entre el año trópico y el sideral. Conocía los períodos de los astros y el número de estrellas y menciona las constelaciones. Una presencia excesiva de datos astronómicos, científicos en general, podía convertir el universo en una enumeración de formas geométricas pobres y rutinarias y, de hecho, a veces se aprecia (por ejemplo, entre los cantos XXVIII y XXX) que el paisaje se vuelve geométrico, abstracto. El paraíso ptolemaico era un rígido complejo de esferas cuya armadura rompe Dante en varias ocasiones. En los cantos que preceden a la ascensión al cielo de las estrellas fijas se percibe, por un lado, el esqueleto ptolemaico, pero también reminiscencias de cielo que vemos desde la Tierra. No estamos, en ningún caso, ante un tratado ilustrado de astronomía. El espacio que recorre el peregrino tiene que ver sin duda con la geografía celeste , pero también con la geografía sagrada que está presente en las tres partes de la Commedia . La imagen, la pintura del cosmos, pretende ser una averiguación, una investigación sobre la creación y el creador. Para Dante, la ciencia, de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, debía ayudar al hombre en su caminar hacia Dios. La palabra revelada se imponía a la exactitud y el punto de vista del poeta teólogo al del geógrafo. En el texto literario se reencuentran, como explica Dauphiné (1984: 58), la aritmética con la astronomía y la teología, con lo que el itinerario del Más Allá se enriquece mediante consideraciones científicas y espirituales, que contribuyen a aclarar las numerosas facetas del cosmos que Dante describe. Beatriz y los santos sustituyen a Virgilio como guía, y la geografía sagrada y la celeste se unen.
La geografía sagrada se convierte en una guía del alma. Es revelador, por lo demás, que todo el paraíso se presente sin ambigüedad, y desde el primer cielo, bajo el orden de la caridad. 30
En el Paraíso se pierden casi todas las referencias terrestres, pero Dante no puede prescindir de ellas. En un discurso que ofrece tantas claves y que se construye teniendo en cuenta tantas disciplinas, no pueden faltar relatos de tono autobiográfico, vidas de santo presentadas al modo de exempla , digresiones sobre temas teológicos. Todo ello contrasta con descripciones de músicas y de luces de sobrehumana belleza. Hay comparaciones que provienen del mundo natural, como el rayo entre las nubes (XXIII, 79-81), la «fronda che si leva» (XXVI, 85-87), el amanecer (XXXI, 1-9); algunas del mundo y la vida de los animales, como el halcón liberado (XIX, 34-37) o la cigüeña que vigila a las crías (XIX, 91-93); y algunas de la vida familiar, como el niño que se despierta hambriento (XXX, 82-84, o XXIII, 121-124).
Pero si hubiera que dar nombre al paisaje del tercer reino, sería el de la luz. La luz es la idea motriz, el hilo conductor del poema dantesco. No estamos solamente ante una metáfora, sino ante una de las claves que expresa la organización y el sentido último de la más alta realidad y, por tanto, de la cantica tercera y de toda la Commedia . Dante menciona la luz desde el principio y el viaje por el universo es una elevación a través de cielos más y más brillantes. La jerarquía, el orden, las categorías de la existencia provienen de la luz. En el canto II, Dante no sólo considera la jerarquía de los ángeles, sino que sienta las bases sobre las que trazar un universo jerarquizado por la luz. María Corti veía en el poder inmenso que Dante otorga a la luz una base neoplatónica, según la cual la luz se convierte en «forma sustancial» de los cuerpos celestes, mientras que para el aristotelismo la luz era sólo una cualidad accidental. La luz llena el paraíso, forma el paisaje de los cielos y posee un significado científico, un sentido físico y un altísimo valor teológico. 31
Dante entra en las esferas de luz de los astros (VIII, 13-15; X, 28-41; XIV, 85-87), en el espacio sideral de la constelación de los Gemelos (XXII, 110-120) o dentro del «Primo Mobile» (XXVII, 99-102). A la variedad de paisajes contribuyen el color rosado atribuido a la luz de Marte (XIV, 86-87), el color blanco asignado a la luz de Júpiter (XVIII, 64-68), y la luz adquiere formas como la cruz griega formada por dos rayos (XIV, 95-108; XV, 19-24) o la escala de oro en Saturno (XXI, 28-30). El empíreo es sólo luz (XXX-39), pero ya no hablamos de luz en el sentido anterior; no es un simple paisaje, es una luz intelectual que trasciende la categoría de luz sensible. Una vez que Dante entra en el empíreo, es deslumbrado por una «luce viva» que le ciega y le prepara para una visión. Dios es la verdad y la verdad es la luz. Todo el episodio está influido por textos bíblicos, en particular por el episodio de la conversión de san Pablo narrada en los Hechos de los Apóstoles (22, 6-11). 32
Sobre este fondo luminoso resaltan los habitantes del paraíso: los santos, los ángeles, Dios. Dante atribuye al cuerpo aéreo de los bienaventurados un halo de luz. Pero por encima de cualquier cosa, destaca la imagen de Dios, que aparece expresado como un punto (XXVIII, 40-42), una de las figuras que organizan la materia y que proviene de la Metafísica de Aristóteles (XII, 7): « Ex tali igitur principio dependet caelum et natura» («Así pues, de tal principio penden el Cielo y la Naturaleza»). Muchos ilustradores de la Commedia asimilaron este punto con el sol, lo que invita a pensar que los mitos solares no habían muerto. La luz, una e indivisible, se proyecta en numerosos espejos (XIII, 49-69; XXIX, 136-145). Visiones como el triunfo de Cristo, la contemplación de María (XXXI, 124-142), o la pintura del río de la luz y de la rosa celeste (XXX, 58-81 y 97-117), inundan de luz al poeta y al lector. Como dice Dauphiné:
Читать дальше