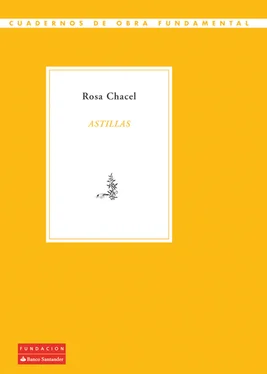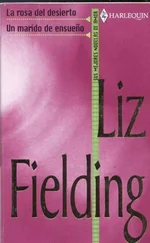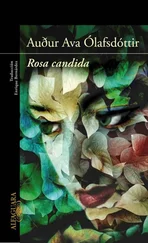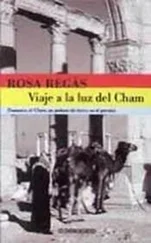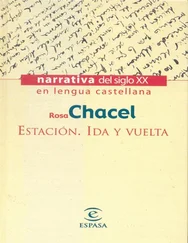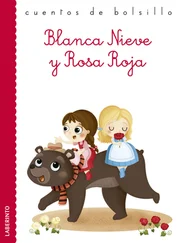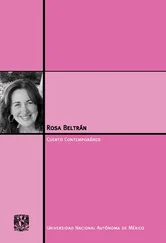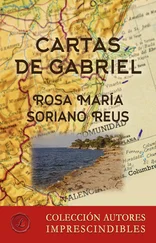Temo haber hablado en exceso de mi obra, el deseo de justificar mi presencia en esta sala me ha llevado a buscar notas importantes en la producción de nuestros escritores, que, por demasiado próximos, pueden quedar poco escamondados y, mediante la búsqueda de lo inconfesable, logramos descubrir sus móviles más poderosos y verdaderos. Nunca intenté una crítica, que no sería necesaria porque hay muchas. Un día, leyendo una de [Ricardo] Gullón en la que repasa la mayor parte de nuestros novelistas, al incluir en ella, como es obvio, a Cervantes, ensalza sus Novelas ejemplares y todo el resto de su producción. Yo tuve el arrojo de destacar el Quijote, desechando todas sus excelencias, salvo las que nos entronizan ante el mundo con una lengua de insuperable pulcritud y, además, con la creación de… ¿un tipo, un alma, una criatura eternamente andante por los siglos?… de una índole más elevada que la mayor parte de los héroes comúnmente historiados. Meditando en la existencia del Quijote, en una de esas meditaciones que descuellan vivamente entre las habituales, percibí su condición —calidad— que le destaca en el tema tan perseguido por mí, la confesión. La singularidad que yo propugno es que Don Quijote no fue jamás mirado, observado ni interpretado de hechos o imágenes exteriores. El Quijote fue engendrado en el silencio de lo inmediato, en su interioridad personal alienta —en modo y grado no superables— lo que llamo voluntad última de un alma en soledad. Su excepcionalidad radica en esa nota única, clamor singular, que es la confesión, tan patéticamente exhalada que abarca el entorno que la percibe: la confesión demostrativa de Don Quijote asume la de su creador. Esta forma indirecta, al ser ya de por sí una búsqueda y también una máscara, hace al autor en cierto modo impune, le hace despiadado consigo mismo, con un sí mismo cuyo padecer puede tratar como ajeno.
Para aclarar —no diría jamás demostrar— que el Quijote es confesión de Cervantes, lo primero es localizar su conflicto. Si hablásemos del Quijote como de un libro —que no es este mi caso—, diríamos el Quijote es un libro casto, porque el eros de Cervantes no entra en conflicto ni positivo ni negativo con la carne. Ya Maeztu definió a Don Quijote como «El amor», definición sumamente exacta. La fêlure—término que se aplicó con acierto al caso de Baudelaire— del ánimo de Cervantes ocurre en el ámbito del amor pero del amor en cuanto caridad y fe. En el cautiverio es donde Cervantes empieza a conocer el desamparo y luego, en la repatriación, donde lo constata como realidad inexorable, es donde el temple de Cervantes concibe que se puede perder la integridad. Adopto por eso el término fêlure, sugeridor del vaso o la campana cascada, que ya no puede emitir su nota; ese tono de campana cascada es en el que Cervantes refugia su ironía. Si Cervantes hubiera optado por el resentimiento, habría en el libro alguna idea ponzoñosa, pero no hay ni una. Hay muchas crueles, indeciblemente crueles. Cruelmente Cervantes se ensaña consigo mismo en su criatura. Si Don Quijote fuese un personaje observado, tratado de cerca o de lejos, que hubiera podido inspirar a Cervantes tan sangriento ridículo, tan constante fracaso y desacierto, es casi imposible que no hubiera visto en él algún rasgo de humana flaqueza. Nunca existió Don Quijote sobre la tierra ni nadie que se le pareciera. Donde existió es en el alma de Cervantes, que lo revivió al comprobar que había dejado de existir.
Es imposible a estas fechas tener una idea clara del ser moral de Cervantes, en todo caso no es concebible que un hombre que vivió la vida de su siglo, con faenas, trajines, necesidades y obligaciones, deambulase por entre sus contemporáneos con la pureza de Don Quijote. Pero si esto no es concebible lo que es seguro es que Cervantes concibió esa pureza y esa fe. Cuándo y en qué medida, no tiene importancia, tal vez fue sólo un instante, que quedó resonando en su mente como la nota de su juventud, que ya no podía volver a sonar. Y el rencor de Cervantes no se malgasta en execrar a su siglo, ante el cual se sentía impotente, al que temía —como todos sus contemporáneos dentro y fuera de España—. El rencor se polariza en aquel momento suyo, tan plenamente capaz de amar, de creer, de errar, de ser engañado. Desde el desengaño se ejercita en la venganza, haciendo vivir a aquel ser que fue, en realidad, haciéndole vivir dilatadamente —sólo en el tiempo hay padecer— la vida que dejó, esmerándose en apalearle y cocearle sin piedad. Oí decir hace tiempo, a uno de los más duros censores del espíritu español, de la lengua y de la literatura: «Me gusta mucho Don Quijote, pero no me gustan sus aventuras », y tuve que convenir en ello. Es cierto, las aventuras en que se ve Don Quijote son extremadamente groseras; desde entonces estoy meditando en el porqué de esa grosería (consejos valiosísimos los de esos censores que sin más que apuntar con el dedo nos ponen en la pista de nuestros defectos). Cervantes llega al escarnio grosero porque ha creado a Don Quijote para que tenga lo que se merece, para que pague aquella fe, aquel amor, aquella integridad. Cervantes no se conforma con lanzar al mundo a su criatura, con exponerla al maltrato de los otros; la maltrata él mismo —rasgo fundamental de la soberbia española— para que nadie pueda creer que él cree.
He dado una idea breve y más bien vaga de lo que ha sido mi vida en muchos años, suficiente tal vez para sugerir mi presencia, pero en mi acumulación de años quedan todavía unos cuantos que no he bosquejado. Después de mi largo exilio, queda una zona o etapa de extrema importancia: mi vuelta a España. El deseo de empezar un cuento por el principio me ha hecho contaros todo lo lejano, pero en los años posteriores trabajé mucho, de modo que tengo mucho que confesar, es decir ya confesado en unos cuantos libros. Me limitaré a nombrarlos, porque todo nombre delata a un ser. Así pues, yo volví y justifiqué mi vuelta con noticias —podríamos decir— de lo que atañe al pasado y presente. Empecé por lo que llamé Barrio de Maravillas , biografía de los hijos del siglo; seguí con Acrópolis , nombre tomado de una optimista profecía profesional; luego Ciencias naturales , que señala la única ciencia realmente natural, la experiencia, la vivencia de la historia, el vivir como conocimiento, esto es, la razón vital, continente descubierto por el maestro Ortega y habitado por…, por quien quiere y quien no quiere. Eso es todo lo que he hecho desde que volví, y además de mil tonterías, algunas conferencias más o menos como esta, en las que no hay nada estimable si no es mi adhesión apasionada a lo que vive, a vosotros, estudiantes, que vivís y si queréis vivir en profundidad sólo os queda el recurso de meditar e indagar sin descanso…
Con esta revisión de mis cosas dejo delineado el tiempo de mi afortunado exilio, tal vez inmerecido porque yo no afronté la guerra, el peligro ni la obstrucción de mi vida intelectual. En fin pongo ante vosotros mi presencia, una mera semblanza que no he tratado de embellecer. Rasgos más duros, íntimamente cervantinos, van en mi Alcancía , no enteramente semejante, pero sí parecida a un cementerio de coches, donde se ve todo lo que se rompe en el afán del vivir.
Y una vez más pido perdón por hablar tanto, pero mi hablar no es nunca ostentar, sino confesar, por eso he querido poner como cumbre de mi discurso la suprema figura que nos disculpa de existir (insisto con frecuencia en la definición calderoniana: confieso el pecado de haber nacido). Ahora, siempre pensando en el tiempo, tengo que ceñirme al presente y poner sobre la mesa el resultado…, recalco esta palabra que parece extraída del mundo de las finanzas y sí que lo es, pero me parece oportuna para valorar todo lo que dilapidamos y que, sin optimismo, tanto hemos ganado y mucho más nos queda por bregar. Dichosos por poseer la más deleitable azada que labró pampas y selva, instrumento potente de cuyo ejercicio no queremos descansar.
Читать дальше