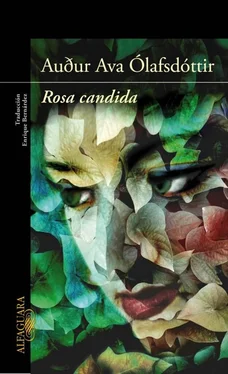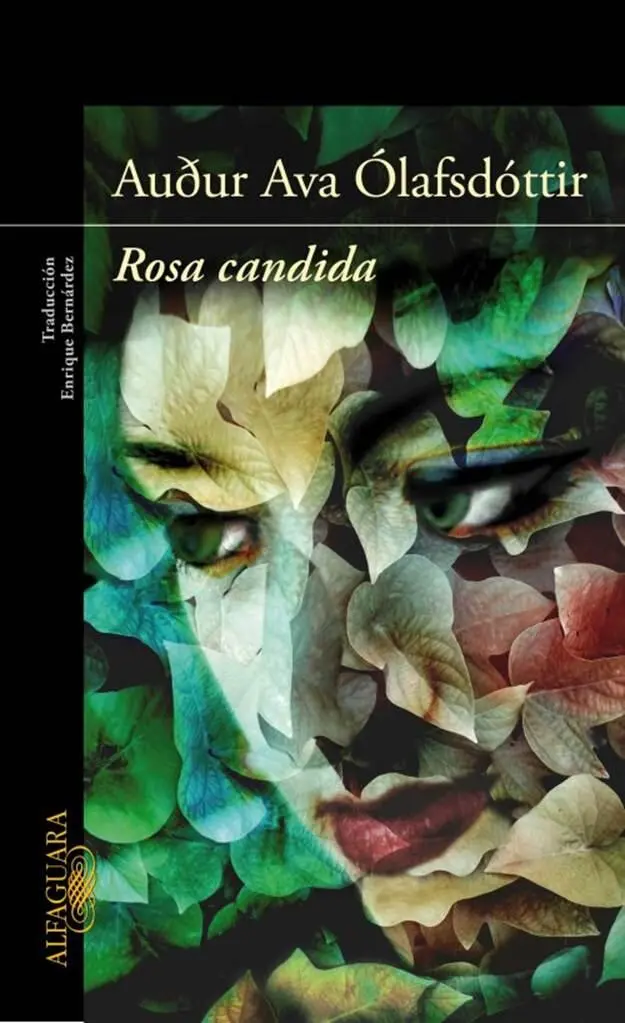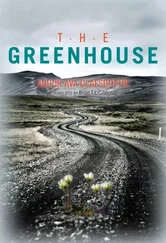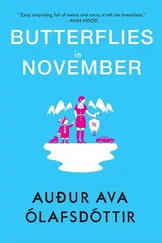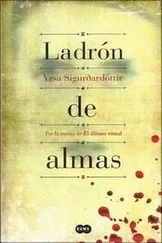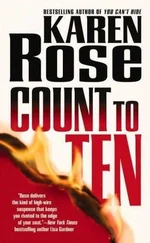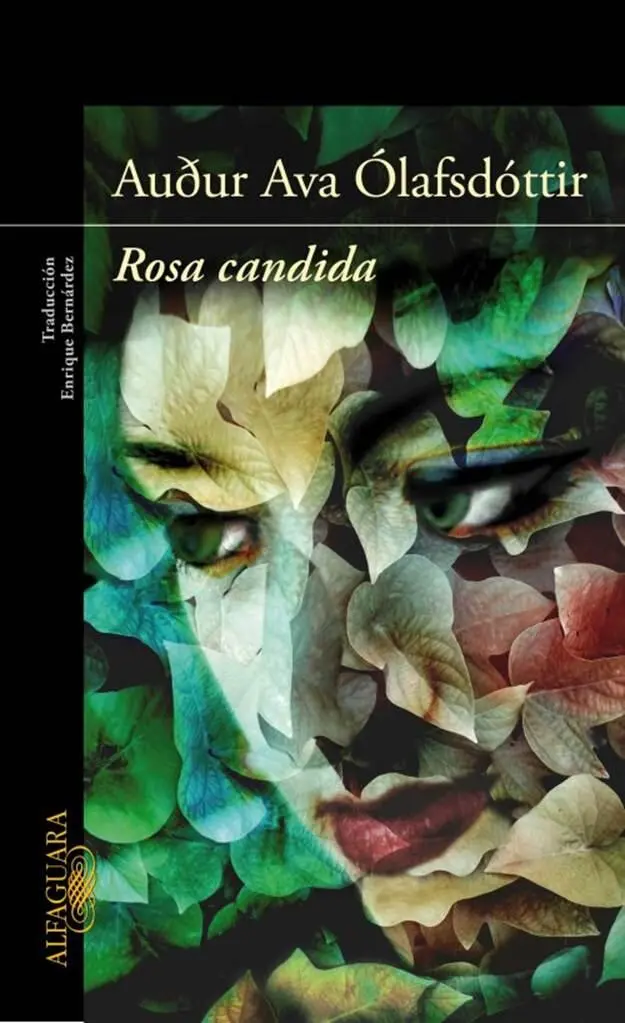
Auður Ava Ólafsdóttir
Rosa candida
«He aquí que os he dado toda hierba que da simiente,
que está sobre la haz de toda la tierra;
y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente.»
(Génesis 1, 2)
Como me voy del país y es difícil prever cuándo volveré, mi padre, de setenta y siete años de edad, quiere convertir nuestra última cena en algo memorable y cocinar algo sacado de la carpeta de recetas manuscritas de mamá, algo que ella habría podido cocinar en una ocasión parecida.
– He pensado -dice- hacer eglefino empanado y de postre natillas de chocolate con nata montada.
Voy a recoger a Jósef en el Saab, que ya tiene diecisiete años, a su alojamiento asistido, mientras papá intenta averiguar lo de las natillas de chocolate; está preparado desde hace rato en la acera y es evidente que se alegra de verme. Se ha puesto la ropa de los domingos porque es mi despedida, lleva la última camisa que le compró mamá, violeta con mariposas estampadas.
Mientras papá rehoga la cebolla y los trozos de pescado están ya preparados sobre el lecho de pan rallado, salgo al invernadero a buscar los esquejes de rosal que me pienso llevar. Papá viene detrás de mí con las tijeras, en busca de cebolletas para el eglefino, Jósef sigue silencioso sus pasos, aunque no llega a entrar en el invernadero desde que se rompieron los cristales con las tormentas de febrero, cuando se hicieron añicos muchísimos cristales, así que se queda fuera, delante de la entrada, y se dedica a mirarnos. Papá y él llevan chalecos parecidos, de color marrón nuez con cuadraditos amarillos.
– Tu madre solía ponerle cebolletas al eglefino -dice papá, y le cojo las tijeras y me inclino sobre el arbusto siempre verde de un rincón del invernadero, corto unas hojas y se las doy. Yo soy el único heredero del invernadero de mamá, como papá suele recordarme con frecuencia, aunque no es un invernadero de cultivo en plan industrial, no se trata de trescientas cincuenta tomateras ni cincuenta plantas de pepino lo que ha pasado de madre a hijo; en realidad solamente las rosas, que se cuidan solas sin necesidad de dedicarles excesiva atención, y quizá diez tomateras que pueden quedar. Papá regará mientras yo esté fuera.
– Nunca me han ido demasiado las hortalizas, Lobbi, era a tu madre a quien le interesaban. Como mucho, yo podría comerme un tomate a la semana. ¿Cuántos tomates crees que sobran en cada planta?
– Intenta regalarlos.
– No puedo dedicarme a ir por ahí colocándoles tomates a los vecinos.
– ¿Y a Bogga?
Lo digo aunque imagino que quien fue amiga de mamá muchos decenios no tiene los mismos gustos culinarios que papá.
– No querrás que vaya todas las semanas a ver a Bogga con tres kilos de tomates. Se empeñaría en que me quedase a cenar.
Sospecho lo que va a decir a continuación.
– Me habría gustado invitar a la chica con la niña -continúa-, pero no sabía si te parecería mal.
– Sí, me parece mal. No somos pareja ni lo hemos sido nunca, la chica, como tú la llamas, y yo, por mucho que tengamos una hija en común. Fue un accidente.
Ya he dejado las cosas perfectamente claras y papá tiene que entender sin género ninguno de duda que la niña es fruto de un instante de estupidez, que mi relación con la madre se limita a la cuarta parte de una noche, una quinta parte se acercaría aún más a la realidad.
– Tu madre no se habría opuesto a invitar a la madre y la niña a la última cena -cada vez que papá tiene que dar más peso a sus palabras apela a mamá para que salga de la tumba y dé su opinión.
Tengo una sensación extraña ahora que estoy, si así puede decirse, en el escenario mismo de la fecundación, con mi anciano padre a mi lado y mi hermano gemelo, mentalmente retrasado, justo al otro lado del cristal.
Papá no cree en las casualidades, por lo menos cuando se trata de los sucesos más importantes de la vida, nacimiento y muerte; la vida no despierta y se apaga por casualidad, como si nada, suele decir. Tiene la teoría de que la fecundación no se basa en la coincidencia de un solo encuentro, ni cree que sea posible sin motivo alguno que un hombre se acueste con una mujer, igual que tiene la teoría de que tampoco la muerte está provocada por la humedad o la gravilla suelta en una curva, si existe la posibilidad de encontrar alguna otra causa, mediante números y cálculos numéricos. Papá piensa que el mundo se mantiene unido por los números, que éstos son el núcleo central de la creación y que en las fechas pueden leerse la verdad y la belleza más profundas. Lo que yo llamo casualidad u oportunidad, según las circunstancias, es para papá cuestión de complejidad del sistema. Demasiadas casualidades son imposibles, quizá una pero no tres, ni repeticiones aleatorias, como dice él; el cumpleaños de mamá, el día del nacimiento de su nieta y el día del fallecimiento de mamá, todo en la misma fecha del calendario, el siete de agosto. Yo no llego a comprender los cálculos de papá. Mi experiencia es que precisamente cuando uno se ha hecho por fin idea de algo concreto, sucede otra cosa completamente distinta. No tengo nada en contra de los pasatiempos de los electricistas jubilados, con tal de que sus cálculos no se relacionen con mi escasa afición a usar preservativo.
– No estás huyendo de nada, Lobbi.
– No. Ayer me despedí de mi hija y de su madre -añadí. Parece dejarme por imposible, porque cambia de tema.
– ¿Sabes si tu madre llegó a anotar la receta de las natillas de chocolate? He comprado nata para montar.
– No, pero podríamos buscarla juntos.
Cuando salgo del invernadero, Josef está sentado a la mesa con las manos cruzadas en el regazo, estirado como un palo, lleva corbata roja y camisa violeta. Mi hermano es muy aficionado a la ropa y a los colores, y suele llevar siempre corbata igual que papá. Papá tiene dos fogones encendidos, uno para la cazuela de las patatas y otro para la sartén; parece poseer pleno dominio sobre el arte de la cocina, quizá esté nervioso porque me voy. Yo rondo a su alrededor y echo aceite en la sartén.
– Tu madre siempre utilizaba margarina -dice.
Ninguno de los dos es experto en cocina: mi tarea principal en la cocina era fundamentalmente abrir las lombardas y usar el abrelatas en las latas de judías verdes. Claro que mamá me hacía fregar los platos y ponía a Josef a secar. Se pasaba una eternidad con cada plato, así que yo acababa quitándole el paño de secar y terminando el trabajo.
– Probablemente estarás una temporada sin poder comer eglefino, mi querido Lobbi -dice papá. No quiero herirle diciendo que después de cuatro meses metido entre desechos de pescado en alta mar, me da lo mismo si no vuelvo ni a olerlo.
Como papá quiere hacer las cosas bien por su hijo, saca de repente una salsa de curry.
– He ido a casa de Bogga por una receta -dice.
La salsa tiene un peculiar color verde, en realidad es como la hierba que tirita después de un aguacero de primavera. Le pregunto por el color.
– Utilicé curry y colorante verde -me explica. Veo que ha sacado un tarro de confitura de ruibarbo y me lo ha puesto al lado del plato-. Es el último tarro que queda de los de tu madre -dice, y miro sus hombros mientras la echa en la salsera, con su chaleco de cuadritos color nuez.
– ¿Es que no piensas ponerle confitura de ruibarbo al pescado?
Читать дальше