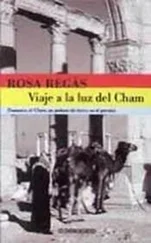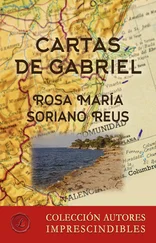En medio de esa racha dejé escapar una novela no muy breve, pero no de gran formato, Memorias de Leticia Valle. En ese libro tiene precisamente mucha importancia el nombre: así como la mayor parte de mis cosas habían brotado de alguna sugestión visual, ese nombre franciscano —«Perfetta Letizzia »— se lo adjudiqué a una criatura tal vez existente, en un lugar donde había oído contar una historia dramática. Con ese nombre como signo de excelencia compuse una fisonomía que —a la vista está— es mi retrato. Al fondo el castillo de Simancas, con el clima de una insensata pasión.
Después de ese libro —mucho después, años después—, me lancé a un abismo que no era más que un pozo de meditación ferozmente interna. La ambición de dialogar sólo con presencias, eludiendo toda explicación, compone las vivencias eslabonadas de un hombre. Igual que en mi primer libro, el protagonista es un meditador cuyo pensamiento tiene un peso específico tan denso como la vida, pero este nuevo, del meditar tiene que salir a todas horas actuando en la avalancha que le rodea. Durante diez años escribí ese libro, de un valor autobiográfico integral y poco perceptible, que no refleja ni justifica ninguna de mis andanzas, pero relata C por B la historia de mi mente. La fortuna amorosa y pecuniaria de mi héroe se desenvuelve a lo largo de una vida cuyo patetismo justifica el título, que puede llevar a confusión; La sinrazón no alude a lo irrazonable, sino al entuerto que Don Quijote habría querido deshacer. Del Quijote he tomado la prodigiosa carta de amor y la he convertido en oración, casi imprecación a la divinidad, imprecación amorosa. La carta que Cervantes toma de Feliciano de Silva dice: «La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, tanto mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura». Esta queja de amor a una dama es pintiparada a la querella del hombre ante Dios; hay una en lenguaje vulgar, pero muy famosa, «Hago lo que no quiero y lo que quiero no hago». Mi transformación de la carta en plegaria es, tal como el amante dice a la bella, la sinrazón que a mi razón se hace, tanto mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Hay que entender que le dice a la dama como se dice a la reina de vuestra majestad, considerando no un grado, sino un ser de majestad, como Dios es un ser de hermosura, hermosura d’ilcreato. Todo esto no diré que parece sino que es disparatadamente abstruso, es como la flor exquisita de la locura con que Cervantes engalana a Don Quijote. ¿Exageración? Nada de eso: la frase es la orquídea que destaca por su singularidad de caracol. Si la he tomado como lema de mi libro no es, como tampoco lo es en Cervantes, por su rareza sino por su facultad de englobar el conflicto substancial del héroe patético. El conflicto es la incalculable disputa de una conciencia inquisitiva con un hervidero de deseos, un organismo de sensualidad amorosa y una alegría descentelleante. Me esfuerzo en vano para hacer inteligible este libro que ha absorbido diez años de mi vida y que creo el más conseguido, sobre todo el más autobiográfico, esto se verá corroborado por el último de mis libros que pertenecen al exilio.
Después de las novelas y de los cuentos aparecieron dos ensayos; uno, Saturnal, dedicado al tiempo; otro, La confesión, una meditación sobre las confesiones generosamente otorgadas por los que necesitaban confesar y también de las extraídas a fuerza de escarbar líneas entre las páginas que pretenden calibrar lo grave, sin conseguirlo. El primer ensayo, el del tiempo, fue madurado en Nueva York, adonde fui arrebatada por la amistad de los que el exilio ya había instalado allí, mi amiga fraternal Concha de Albornoz y nuestro querido y admirado Severo Ochoa; ellos me indujeron a pedir una beca a la Fundación Guggenheim; esta vez sí que di a mi actividad nombre de trabajo. Tenía que realizar el ensayo prometido y me puse a ello con furor…, me compré una pipa india y me dispuse a encerrarme en mi cuarto con una buena dosis de café, y sí que me encerré muchos ratos, pero no los suficientes para lograr el número de páginas necesarias. La belleza de Nueva York me absorbía y me enorgullecía ser capaz de percibirla, cuando los comentadores del asfalto no la notan. No diré nada de mis dos años en Nueva York, sola en la ciudad inmensa —Concha dando sus clases en Mount Holyoke—, tenía amigos argentinos en Coney Island que a veces frecuentaba, y, en consecuencia, mi trabajo, aunque sumamente grato, era muy lento, tanto que no pude entregar a la Fundación un ensayo completo. Quiero señalar que me fue perdonado con tal generosidad que todavía —hace treinta años— sigo recibiendo formularios en los que me consideran como fellow, título que con orgullo me hizo continuar el trabajo hasta tener el volumen suficiente para ir a la imprenta.
El ensayo, locamente ambicioso, integralmente cedido a la inspiración, no puedo desestimarlo enteramente porque su tema, el tiempo, era y sigue siendo mi obsesión. Como dedicatoria o entrega, lo intitulé Saturnal y, si yo hubiera tenido los hábitos de los estudiosos —siquiera de los estudiantes—, habría procedido organizándolo en capítulos que llevasen a demostrar algo, pero incapaz de tal formalidad —aun siendo tan amante de la forma— opté por agruparlo en un sinnúmero de racimos de ideas —quede aquí la imagen ecológica— unidos por su esencial correspondencia y precedidos, para darles cierta autoridad y tono, por el nombre de algún poeta. Así el primero lleva como lema el primer verso del soneto admirable de Mallarmé, «Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui» y acomete el estudio de lo bello hoy día, tratando de averiguar qué es lo más patente, cuál es la modificación más ostensible, común a todos los países, a todos los grupos sociales, cuál es el hecho problemático y fatal que atañe a todo nacido, la relación de la pareja humana, uno ante otro como prójimos. En torno a esto queda la búsqueda caótica y la idea del tiempo pasa a ser explicitada por Rafael Alberti, que la marca con su autodefinición «Yo nací —¡respetadme!— con el cine», verso primero de la «Carta abierta», que podría haber sido el manifiesto de nuestra generación, si nuestra generación hubiera querido manifestarse abiertamente —quiero decir eficazmente—. El final de la carta es definitivo: «¿Quién eres tú, de acero, rayo y plomo? / —Un relámpago más, la nueva vida». El libro sigue y otro poeta, Rainer Maria Rilke, desentendiéndose del rayo pone «Todo está, tal vez, regido por una vasta maternidad». Bajo ese foco de interioridades vitales queda el parágrafo que le corresponde. Luego llega Christopher Fry, que dice «Estas son las cosas que producen manchas en el sol». Exquisito modo de aludir a la estupidez humana. Pasada la vertiente de ironía, llega Quevedo y dice «Si hija de mi amor mi muerte fuese…», y a tal tono patético de ultimidades sigue el acorde anárquico del rojo y el negro. Como horizonte, cerrando el concertante, Jorge Guillén afirma «Mis ojos ven lo que he amado siempre», su mirada se dilata inmensamente porque ancha es Castilla, y termina el libro que tanto rodó por la indecisión y la pretensión superlativa.
El otro ensayo, menos de doscientas páginas, lo nombro porque tiene un peso decisivo en toda mi obra. El título, La confesión, pretende ser una respuesta a Ortega, que pregunta por qué apenas hay confesiones ni memorias en la literatura española. Con ese fin acometo la revisión de las principales obras que francamente se descubren y de las otras, que sólo deduciendo algunas líneas se logra entender el proceso de sus vidas, quedando casi al desnudo rasgos no enteramente confesables. La confesión es una dádiva, pero el hecho es que el que confiesa es el que pide confesión. La confesión quiere ser oída, espera que quede en el que la oyó el eco de su ultimidad. La culpa proyecta en ella su más hiriente luz, con su sombra.
Читать дальше